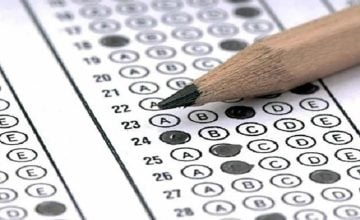Por Verónica Aravena Vega

A veces siento que Chile entero se volvió ese meme de “diagnóstico express por TikTok”, donde cualquier tipo que no te contesta un mensaje en tres horas ya pasa por “narcisista clínico” certificado por la Universidad de las Redes Sociales. Yo también he caído: he mirado un ghosting con la convicción analítica de Freud en su mejor cocaína matutina y he sentenciado: “Narcisista. Next”. Y, sin embargo, sé que algo en ese uso compulsivo de la etiqueta no cuadra. Si todos los hombres son narcisistas, entonces ninguno en verdad lo es. Y ahí ya no estamos hablando de psicología, sino de una estética cultural del cansancio, de una economía emocional que colapsó hace rato.
Siempre vuelvo a una escena que me partió la cabeza: American Psycho. Patrick Bateman mirándose al espejo mientras tiene sexo con dos mujeres, completamente absorto en su propia imagen. No hay deseo ahí; hay confirmación. Esa caricatura del narcisismo extremo funciona en el cine porque es obscena, ridícula, brutal. Pero Chile no está lleno de Patrick Bateman con terno Armani; está lleno de hombres formados en un analfabetismo emocional sistemático, criados para reprimir hasta el estornudo. Y aunque a veces se porten como torpes profesionales del ego, no por eso merecen que les arrojemos el rótulo de Trastorno Narcisista de la Personalidad como si repartiéramos tarjetas de presentación.
Entonces la pregunta aparece con la insistencia de un dolor de cabeza crónico: ¿qué está pasando para que llamar “narcisista” a cualquier hombre se haya vuelto tan fácil, tan automático, tan parte del paisaje afectivo chileno?
La palabra funciona como un comodín emocional. Decimos “narcisista” cuando queremos decir que el tipo no escucha, que no registra, que no asume responsabilidad afectiva, que no sabe amar sin devorar, que ejerce violencia pasivo-agresiva con la precisión de un francotirador emocional, que su ego es frágil como vidrio templado y que no tolera siquiera la posibilidad de estar equivocado. Decimos “narcisista” donde en realidad queremos decir: hace exactamente lo que la cultura le enseñó que podía hacer.
Y ahí aparece el verdadero problema: el narcisismo no como diagnóstico clínico, sino como función social del patriarcado. El narcisismo no como patología, sino como mandato.
Y ahí aparece el verdadero problema: el narcisismo no como diagnóstico clínico, sino como función social del patriarcado. El narcisismo no como patología, sino como mandato.
Lacan decía que el yo es una función imaginaria que vive hambrienta del reflejo del otro. El patriarcado tomó esa idea, la empaquetó y la convirtió en un manual de crianza: desde pequeños, los hombres aprenden que su identidad depende de ser admirados, confirmados, obedecidos. ¿Cómo no va a surgir un narcisismo cultural —no clínico, pero sí estructural— si todo en su entorno los posiciona como centro simbólico del relato familiar, escolar y laboral? Lo extraño sería que no lo desarrollaran.
Sin embargo, ahí está la trampa. Que un sujeto tenga rasgos narcisistas no significa que tenga el trastorno. Significa que la estructura los produce como engranajes funcionales de una masculinidad hegemónica que depende, para sostenerse, de cierto nivel de ceguera emocional.
Y ahí dejamos de hablar de psicología y entramos de lleno en política. Porque patologizar lo que es estructural es una vieja estrategia. El psicoanálisis —el clásico, el ortodoxo, el que adoraba escarbar en la infancia como si ahí estuviera la verdad absoluta— se ha usado miles de veces para culpar al individuo de lo que el sistema produce. Como si una fuera a terapia para “curar” al capitalismo. Plot twist: no se puede.
Cuando decimos que un hombre es narcisista porque no sabe sostener un vínculo afectivo, estamos convirtiendo un síntoma social en un problema del individuo. Estamos convirtiendo la estructura en trauma personal, como si la historia no pesara. Es como decir que las mujeres somos “codependientes” sin mirar la herencia emocional que arrastramos por generaciones: el mandato del cuidado, la entrega, la renuncia, la disponibilidad emocional permanente.
No se trata de exculpar a los hombres. Son adultos, no recortes de cartón. Pueden aprender, desaprender, reparar. Pero si convertimos todo en “trastorno”, liberamos a la estructura de responsabilidad. Lo convertimos en un asunto íntimo cuando es profundamente político. Es casi un truco neoliberal: individualizar lo colectivo, convertir problemas culturales en defectos personales. Y ahí terminamos haciendo el trabajo sucio del sistema: fragmentando, despolitizando, rompiendo la posibilidad de pensar juntas.
Es casi un truco neoliberal: individualizar lo colectivo, convertir problemas culturales en defectos personales. Y ahí terminamos haciendo el trabajo sucio del sistema: fragmentando, despolitizando, rompiendo la posibilidad de pensar juntas.
Es como en Joker (2019): la película muestra un personaje con sufrimiento psíquico real, pero la violencia que ejerce no se explica solo por su mente, sino por el contexto social que lo abandona, lo precariza, lo invisibiliza. Si solo lo miráramos desde un diagnóstico clínico, perderíamos el cuadro entero.
Quizá por eso en Chile este diagnóstico de bolsillo se volvió un fenómeno tan potente. Hay algo muy nuestro en la obsesión por clasificar. Nos encanta encasillar, poner nombre, ordenar hasta lo que nos destruye. Y en un país donde jamás nos enseñaron educación emocional, donde las mujeres hemos vivido en un silencio afectivo históricamente impuesto —que recién estamos rompiendo a sacudidas de rabia y humor—, es lógico que las palabras disponibles no nos alcancen. Entonces las usamos igual, aunque queden estrechas.
Además, la figura del “narcisista” calza perfecta con un tipo de masculinidad muy particular: el progresista que habla bonito, pero siente poco; el artista alternativo que milita discursos de deconstrucción, pero sigue actuando como si sus emociones fueran patrimonio nacional; el académico que cita a Butler con una mano y con la otra desarma emocionalmente a su pareja sin notar la incoherencia. El tipo que se mira en el espejo de su propio discurso, pero jamás en el reflejo de sus vínculos.
La palabra “narcisista” funciona porque explica rápido. Y explicar rápido es un alivio. Pero ese alivio dura lo que dura una cajetilla de cigarros en una fiesta: nada.
Porque si todos los hombres son narcisistas, entonces nadie lo es. Y cuando una categoría se vuelve tan expansiva que sirve para describir desde un hombre emocionalmente torpe hasta uno genuinamente peligroso, termina por perder toda precisión. Es lo que pasó con “tóxico”, con “gaslighter”, con “dependiente emocional”: se volvieron stickers afectivos, diagnósticos de bolsillo que usamos para sobrevivir, pero que nos impiden pensar.
Es como mirar Gone Girl y decir que Amy es solamente “una manipuladora”. No. Amy es un síntoma político, cultural, afectivo; una representación extrema de lo que ocurre cuando las mujeres explotan después de décadas de expectativas imposibles. Si la redujéramos a un diagnóstico, la película perdería toda su complejidad.
El problema es que, cuando todo entra en el mismo saco, perdemos la capacidad de distinguir entre un hombre con rasgos narcisistas; un hombre simplemente inmaduro; y un hombre verdaderamente dañino, manipulador, violento.
El problema es que, cuando todo entra en el mismo saco, perdemos la capacidad de distinguir entre un hombre con rasgos narcisistas; un hombre simplemente inmaduro; y un hombre verdaderamente dañino, manipulador, violento. Y esa distinción importa, porque en ella se juegan decisiones afectivas, de cuidado, de respuesta política. Es como confundir al Guasón de Heath Ledger —una figura simbólica de la anomia social, del abandono estructural— con un sujeto que se demora en responder un WhatsApp. Uno encarna la ruptura del orden; el otro, probablemente solo evita conflictos como deporte.
Pienso también en Historia de un Matrimonio. Charlie, interpretado por Adam Driver, no es un narcisista clínico, pero sí es un hombre formado en un guion donde sus proyectos valen más que los de su pareja. Lo mismo ocurre en Anatomía de una caída. Ese es el punto: no se necesita un trastorno para reproducir la desigualdad emocional. A veces basta con las reglas invisibles que aprendieron sin siquiera notarlo.
Y entonces vuelvo a la pregunta incómoda: ¿para qué nos sirve usar tanto esta palabra? Nos sirve para sobrevivir. Para sentir que no estamos fallando. Para darle forma a un hartazgo que no sabemos cómo expresar. A veces nombrar es respirar.
Pero si el nombrar se vuelve automático, anestesia. Y nos deja sin herramientas para transformar lo que realmente importa.
Una amiga, entre risas y vino, dijo hace poco: “Si todos son narcisistas, entonces yo soy la Virgen María”. Esto revela algo inquietante: cuando demonizamos tanto al otro, dejamos de mirarnos. Y ahí el feminismo pierde fuerza política y se convierte en sermón, en tribunal moral, en un espacio donde no podemos reconocer que nosotras también tenemos nuestros propios narcisismos, nuestros deseos de validación, nuestras heridas infantiles.
El narcisismo femenino existe, pero opera distinto. En Black Swan, Nina no busca admiración por arrogancia; la busca porque la educaron para ser perfecta, para encarnar un ideal imposible. Su tragedia no es individual; es la de la mayoría de mujeres que crecimos siendo “buenas alumnas” del patriarcado. En Chile quizá no nos desarmamos en un escenario de ballet, pero sí en la cocina un domingo, con ansiedad y culpa y el miedo a ser “demasiado”.
La salida, creo, es rechazar esta tentación de patologizarlo todo. Sin caer en el extremo contrario de despatologizar lo que sí es clínicamente serio.
La salida, creo, es rechazar esta tentación de patologizarlo todo. Sin caer en el extremo contrario de despatologizar lo que sí es clínicamente serio. Hay hombres con trastornos narcisistas severos; los hemos conocido, los hemos sufrido. Hay otros que solo actúan según lo que aprendieron; y otros que están en transición, en proceso, en lucha interna. No es lo mismo.
Lo que necesitamos es recuperar el análisis colectivo, la mirada estructural, la posibilidad de repensar nuestras emociones como parte de un entramado social. No basta con decir “narcisista”; hay que preguntarse qué modelo de masculinidad lo produjo, qué expectativas cargamos nosotras, qué violencias se repiten, qué recursos faltan.
El patriarcado no se combate con diagnósticos, sino con política afectiva. Con redes. Con humor. Con rabia organizada. Con crítica cultural. Con memoria.
Sobre todo memoria.
Porque si no, cada hombre que aparece en nuestra vida se convierte en una versión barata de Patrick Bateman, y lo peor es que terminamos creyéndolo.
Por Verónica Aravena Vega
Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.