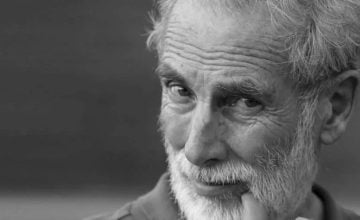Era un sábado, pleno invierno. Estado de sitio, a mediados de los 80. Yo estaba de turno en la revista HOY. Casi al llegar el entonces subdirector Abraham Santibáñez me dice que hay soldados entrando al campamento Raúl Silva Henríquez, en la zona sur de Santiago, que están allanando, que vaya a reportear lo que está ocurriendo con el fotógrafo Nelson Muñoz. Partimos en un taxi.
En el trayecto vimos camiones repletos de soldados con sus caras pintadas de negro, que viajaban en sentido contrario, listos para la guerra inexistente. Al llegar al campamento le pido al taxista que nos espere, que nos tenga paciencia porque no sabemos cuánto nos vamos a demorar. Comenzamos a caminar, vacilantes, con el viento en contra, mis manos sujetas al cuello de mi chaquetón. Es un terreno extenso, eriazo, sin árboles. Al fondo se divisan algunas media aguas y una cancha de fútbol. A medida que nos acercamos podemos apreciar una enorme cantidad de pobladores a la intemperie.
-Voy a subir a ese galpón para hacer unas fotos- me dice Nelson. Espérame aquí.
Al minuto siguiente lo veo encaramado sobre un techo. Camino hacia allá, con la mirada fija en él. Casi de inmediato siento el cañón de una pistola en mi nuca.
-Camina- es la orden.
De reojo veo que son varios los civiles que nos rodean a Nelson y a mí. Como es habitual, a él le quitan los rollos fotográficos que lleva en su bolso. Nos colocan espalda contra espalda, en el medio de la cancha. Un soldado se para a mi lado: con las dos manos sostiene un fusil apoyado en el suelo. Le busco la mirada. Nada. Mira hacia el infinito. Es joven, muy joven. Frente a nosotros una masa de hombres observa la escena en medio de un silencio profundo. Allanados, semidesnudos, acorralados como ganado, camino al matadero. Algunos son casi niños, bordeando la adolescencia. Brutales, violentas, las patrullas del ejército irrumpen a las tres o cuatro de la madrugada con sus altavoces y sacan de sus hogares a todos los hombres mayores de catorce años. Registran las casas y la documentación de sus habitantes. El “operativo” duraría horas.
El frío cala los huesos. Se me empiezan a acalambrar las piernas. Pienso en el taxista que nos trajo. Quizás, atemorizado, ya ha partido. De pronto un chirrido de neumáticos. Un auto se detiene, levantando una nube de polvo. Bajan varios civiles, con lentes oscuros. Entre ellos una mujer que se acerca y comienza a registrarme la cartera. Abre mi estuche de maquillaje y mira detenidamente mi lápiz labial, mi rímel. Los arroja al suelo. ¿Buscará un microfilm? Nos revisan las credenciales de prensa. Encuentra mi grabadora. Se la guarda y se retira.
Siento la respiración de Nelson, sus dedos rozan los míos durante unos segundos.
No tengo noción del tiempo. Quizás estuvimos allí una hora o más. No nos preguntan nada. Simplemente nos muestran como rehenes con un mensaje de amedrentamiento a los pobladores y a la prensa: esto les sucede a los intrusos que no son bienvenidos. Y, de repente, alguien da la orden de soltarnos. Nelson y yo nos miramos y comenzamos a caminar. A lo lejos veo nuestro taxi. Y a un costado veo otro auto. En su interior está mi amiga y colega Tati Penna. Me hace un saludo, un pulgar hacia arriba. Después me enteraría de que ha llamado a radio Cooperativa para dar cuenta de que Nelson y yo estamos detenidos en el campamento Silva Henríquez.
Caminamos por una especie de corredor que se ha formado con los habitantes del campamento. Son dos largas hileras y a medida que vamos avanzando por el medio algunos se salen de la fila, un par de pasos hacia adelante. Me tocan un hombro, o un brazo o la cabeza, en un gesto breve, algo torpe, para decir presente. Se me llenan los ojos de lágrimas. El miedo está en el aire. Nadie dice nada. Se me doblan las rodillas y me cuesta tragar. Llegamos al taxi. Nunca una distancia me pareció tan larga. Nelson se sube adelante. Yo me acomodo en el asiento de atrás. Silencio total. El taxista va a prender el motor, pero se arrepiente. Gira hacia mí y con la voz entrecortada me dice:
-Lo vi todo, todo. Lo siento. Y rompe a llorar en sollozos.
Yo lloro después, mucho después. Días más tarde, naturalmente, hago la denuncia de lo sucedido en las dependencias de la Vicaría de la Solidaridad. Fue la única vez que allí quedó por escrito un testimonio mío. Las historias recogidas siempre eran sobre las tragedias de otros, no las nuestras. Por alguna razón me sentí segura, protegida.
En este mes de enero en que conmemoramos los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad no puedo guardar silencio ni dejar de compartir aquel episodio -es la primera vez que lo hago- de esa fría mañana de invierno.
Soy periodista de una generación que luchó con fuerza y con miedo durante la dictadura. Hicimos resistencia con la palabra. Se estaba en una vereda o en otra, no había espacio para ambigüedades. Durante años reporteamos las sucesivas y permanentes violaciones a los derechos humanos en Chile: cientos de detenidos desaparecidos; miles de exiliados, torturados en centros clandestinos, campesinos enterrados en los hornos de Lonquén, jóvenes quemados y tres profesionales degollados (uno de ellos de la Vicaría), trabajadores despedidos; hombres y mujeres, profesionales, dirigentes sindicales y líderes políticos relegados a zonas inhóspitas de Chile; entre tantos otros abusos. La lista es interminable.
La principal fuente en la difícil búsqueda de información confiable y veraz -nunca desmentida- fue siempre la Vicaría de la Solidaridad, que luchó sin tregua por la paz, la justicia y la verdad, todo aquello que negó la dictadura. Para quienes cubríamos temas en el ámbito de los derechos humanos, ella fue nuestro punto de partida para nuestro trabajo, nuestro referente indiscutido. Pieza clave en este enorme mosaico que retrataba los dolores de una patria herida, arrebatada, quebrada de norte a sur, con un pasado pisoteado y un futuro prohibido. Cuando llegaba la prensa extranjera a Chile no tardábamos en hablarle de ella y recomendarla como parada obligada. Le hablábamos de su trabajo con un orgullo que no pretendíamos disimular. Los abogados, asistentes sociales, periodistas, administrativos que allí trabajaban fueron nuestros cómplices, nuestros aliados, entre todos tejimos redes solidarias, paso a paso derribamos muros de sospecha y tendimos puentes de confianza.
A poco andar, su labor le valió un indiscutible y merecido reconocimiento tanto dentro como fuera de Chile. Su gente arriesgó sus vidas, una y otra vez, y se enfrentó al más cruento terrorismo de Estado. No sólo protegió vidas, salvó muchas. Imposible saber cuántas. Pese a la adversidad sus puertas estuvieron siempre abiertas para acoger a los cientos de mujeres que llenaban los pasillos en busca de una respuesta a la única pregunta que las perseguía día y noche: ¿Dónde están?
La Vicaría fue mi hogar, mi refugio, durante años. Paradojalmente, mi lugar seguro donde encontraba una razón de ser, un sentido de misión, un propósito común. Sentía que era parte de una causa grande, no sólo una profesional que formaba parte de un equipo que hacía buen periodismo. Por medio de su ejemplo fui recuperando la fe en el poder de la esperanza y la esperanza de poder. También allí derramé muchas lágrimas.
Sus colaboradores denunciaron, consolaron y demostraron, sin vacilar, una perseverancia inigualable en la defensa y promoción de los derechos humanos. Una institución que dio testimonio de un compromiso porfiado, difícil de imaginar en estos días, una reivindicación de la esperanza, que a ratos parecía una quimera. Así se nos fueron 17 años, con el terror pegado a la piel, la vista y la mente puestas en los que corrían peligro, los ‘enemigos de la patria’, los ‘terroristas’, los ‘extremistas’, los olvidados. El trabajo siguió, sin pausa, sin tregua. En medio de sucesivos estados de emergencia, de sitio, de perturbación de la paz interior, de una mentira oficial que nos ahogaba, la presencia de la muerte, silenciosa, agazapada, lista, siempre lista para caer encima sin aviso.

La grandeza de la Vicaría de la Solidaridad ha alcanzado proporciones gigantescas con el paso del tiempo. Hoy se levanta como un símbolo de dignidad, de lo que fue y de lo que se negó a ser. Un largo relato de claros y oscuros que nos habla sobre el coraje, la memoria, la apuesta a la vida. O, como diría Sábato, sobre héroes y tumbas.
Por Odette Magnet
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.