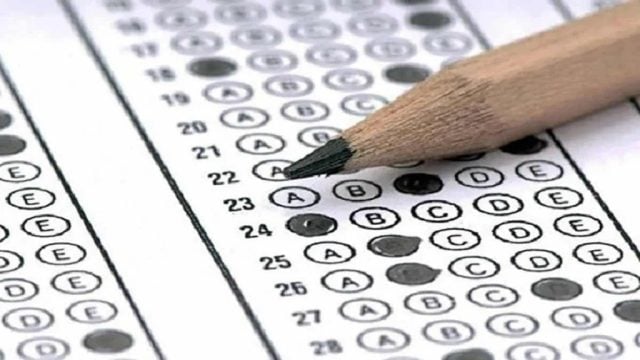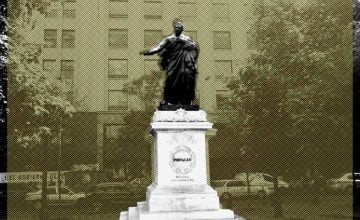Por Humberto Del Pozo López

Hacia una Política del Cuidado Radical como Último Puente entre la Justicia Material y el Reconocimiento
La victoria electoral de un proyecto basado en el orden secuestrador y la simpleza brutal no es un accidente. Es el síntoma terminal de una enfermedad política mayor: el colapso autoinmune de una izquierda que, al intentar abrazar todos los dolores del mundo, se volvió incapaz de sanar uno solo. Mientras el progresismo se enredaba en un debate interno infinito sobre dilemas irresolubles –seguridad versus derechos, ecología versus empleo, universalismo versus identidad–, cedió el terreno fundamental de la experiencia cotidiana: el miedo, la incertidumbre material y el anhelo de protección.
Un vacío que fue llenado por una derecha que, comprendiendo instintivamente que la política premia la certeza sobre la complejidad, ofreció un calmante venenoso: la promesa de restaurar, mediante la fuerza, un orden patriarcal y vertical que es, precisamente, la raíz del trauma histórico que sufre la sociedad.
Este es el cortocircuito definitivo. Un país traumatizado por heridas coloniales, desigualdad abismante y violencia estructural, opera con su “cerebro emocional” colectivo en shock. La amígdala social, intoxicada por el miedo y la rabia, ha anulado a la corteza prefrontal de la deliberación y el proyecto a largo plazo. La política se redujo a una guerra de dedos acusadores, donde ganó quien mejor explotó ese pánico, no quien propuso reconectar los circuitos.
La izquierda, en su versión hegemónica e integradora, fracasó en esta batalla no por falta de causas justas, sino por exceso de ellas.
La izquierda, en su versión hegemónica e integradora, fracasó en esta batalla no por falta de causas justas, sino por exceso de ellas. Su discurso se volvió un catálogo de urgencias imposibles de priorizar, una cacofonía de buenas intenciones que sonaba, para un oído popular sumido en la precariedad, como un lujo distante o una nueva forma de hipocresía. Cada ambivalencia se convirtió en munición para el adversario; cada tensión interna, en prueba de debilidad.
La derecha, en cambio, aprendió la lección elemental: no se le exige coherencia filosófica, sino coherencia performativa. No necesita resolver la contradicción entre su programa económico extractivista y el bienestar social, ni entre su retórica de orden y su alianza con la delincuencia de cuello blanco. Le basta con esconderlas tras una narrativa unívoca: la del “cerrojo”, la mano dura, la restauración de un pasado idealizado. Su triunfo es el triunfo de la no-contradicción aparente, que calma la ansiedad traumática ofreciendo la cruel familiaridad del autoritarismo patriarcal. Es una victoria pírrica, sin duda, porque profundiza la herida que dice sanar y nos deja ciegos y débiles ante la verdadera tormenta de la época: la reconfiguración geopolítica global, donde potencias definen el futuro del litio, el cobre y la energía, mientras nosotros debatimos obsesivamente sobre símbolos y dedos acusadores.
Ante este panorama, la salida no puede ser un simple “divorcio amistoso” entre las dos almas de la izquierda –la material y la identitaria–, aunque reconocer su incompatibilidad bajo un mismo techo político sea un primer paso de realismo doloroso. Una izquierda solo redistributiva que ignore las luchas por el reconocimiento será culturalmente inhóspita y ciega a las jerarquías de poder que anidan en el cuerpo y el territorio. Una izquierda solo identitaria, ajena a la urgencia material del salario, la pensión y la seguridad cotidiana, será percibida como élite desconectada. La separación es necesaria para recuperar coherencia discursiva, pero si es definitiva, consagrará la derrota de ambas.
Política del Cuidado Radical. Este concepto puede operar como el mínimo común múltiplo entre proyectos distintos, el fundamento para pactos estratégicos sin licuar las identidades.
Por ello, el eslabón posible y necesario no es una nueva fusión, sino un principio de acción común: la Política del Cuidado Radical. Este concepto puede operar como el mínimo común múltiplo entre proyectos distintos, el fundamento para pactos estratégicos sin licuar las identidades.
Para la izquierda de raíz materialista, el Cuidado Radical se traduce en seguridad ontológica: la construcción, mediante redistribución de poder y riqueza, de certezas básicas –vivienda, salud, pensiones dignas, seguridad pública comunitaria– que reduzcan la ansiedad social y reparen el vínculo colectivo. Es la base material para un proyecto soberano. Para la izquierda de raíz cultural e identitaria, el Cuidado Radical es reparación histórica: el reconocimiento y justicia para los cuerpos y comunidades violentados por el patriarcado, el colonialismo y el Estado; la validación de la diferencia en una esfera pública democrática y deliberativa.
Ambas agendas encuentran un punto de convergencia ineludible en la necesidad de sanar el cerebro social traumatizado. Un país en shock perpetuo es un país incapaz de diseñar un futuro común, fácilmente manipulable y estratégicamente irrelevante. Donde pueden y deben separarse es en las tácticas y prioridades inmediatas, pero pueden aliarse en torno a grandes objetivos nacionales de cuidado: un sistema de cuidados universal financiado por una reforma tributaria justa; una política de seguridad que desactive el cortocircuito amigdalar con comunidad, no con más violencia; una estrategia geopolítica que use los recursos naturales no para repetir el extractivismo patriarcal, sino para financiar esta transición hacia una sociedad del cuidado.
El desafío es monumental. Exige abandonar la vanidad de ser la conciencia moral absoluta del mundo para convertirse en la fuerza serena y capaz que cura heridas, provee certezas y, desde esa fortaleza, disputa el sentido común. Frente al calmante autoritario que ofrece la derecha –una falsa seguridad que enferma–, solo una oferta de cuidado fuerte y comunitario puede desactivar el cortocircuito traumático. Es la única manera de construir una fuerza política que no tema a la complejidad, porque habrá anclado su proyecto en la necesidad humana más básica y profunda: la de ser protegidos, reconocidos y tener un futuro común. El tiempo del diagnóstico ha terminado. Lo que sigue es la elección entre la espiral del trauma o el camino largo, y necesariamente dual, de la sanación.
Magister en Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Católica de Lovaina. Magister en Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.