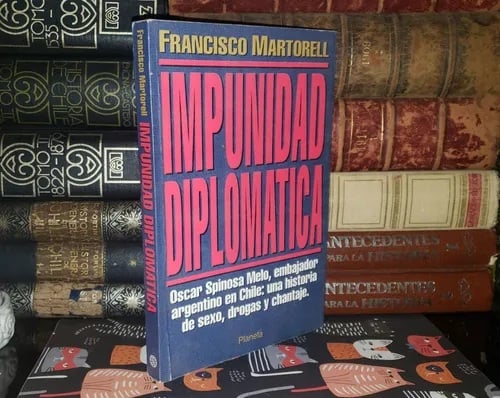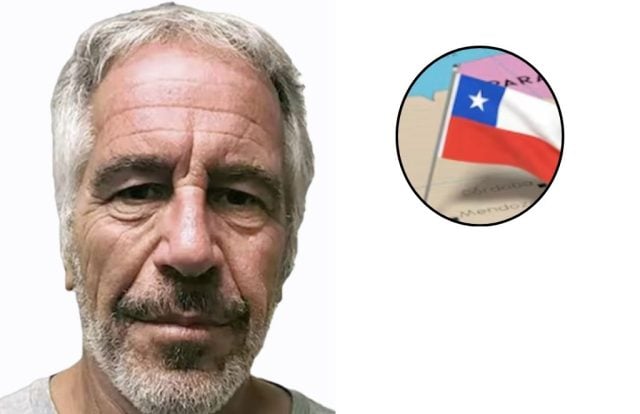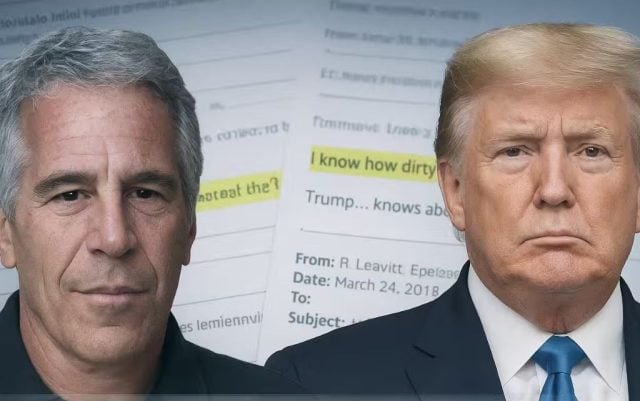Por Jean Flores Quintana

Miramos hacia el norte con curiosidad morbosa. Vemos los documentos del caso Epstein, buscamos nombres de príncipes y presidentes, y nos escandalizamos ante la maquinaria de abuso al servicio del poder. En Chile, esa indignación tiene un sabor a hipocresía barata. La élite criolla hizo de nuestro país su propia isla, con su propia lista y su propio pacto de silencio.
De esto trata Impunidad Diplomática, el libro donde Francisco Martorell expuso las bacanales del embajador argentino Oscar Spinosa Melo a principios de los 90.
La estructura es idéntica. La residencia de la embajada argentina en calle Pedro de Valdivia reemplaza a la isla del Caribe. Los autos de lujo de la casta santiaguina sustituyen al jet privado. El mecanismo de control se repite: sexo, drogas y la cámara de video encendida. Una trampa de miel donde cayeron los dueños del capital, como los Luksic, junto a esa fauna de la farándula televisiva y los políticos de la derecha chilena.
El cerco de protección fue una operación de Estado y de clase. Tras el estallido del escándalo, operó una bancada transversal del silencio. La UDI actuó como guardia pretoriana moral; figuras como Pablo Longueira o Andrés Chadwick cerraron filas con ferocidad, especialmente cuando el libro rozó la memoria de Jaime Guzmán. Vieron en Martorell a un enemigo de la patria.
A su lado, Renovación Nacional (RN) optó por la mudez cómplice. Muchos de sus militantes y figuras sociales eran asistentes habituales a los salones de Spinosa Melo. Callaron por autodefensa. Y la Democracia Cristiana (DC), desde el gobierno de Aylwin, administró la crisis con cobardía. La Cancillería y los operadores políticos de La Moneda prefirieron la «estabilidad» y las buenas relaciones con el gran empresariado antes que la verdad. Todos, gobierno y oposición, entendieron que el sistema peligraba si se abrían esas alcobas.
La Cancillería y los operadores políticos de La Moneda prefirieron la «estabilidad» y las buenas relaciones con el gran empresariado antes que la verdad. Todos, gobierno y oposición, entendieron que el sistema peligraba si se abrían esas alcobas.
Andrónico Luksic logró que la Corte de Apelaciones prohibiera el libro un día antes de su venta. Fue una demostración obscena de mando. Juezas como Dobra Lusic actuaron con celeridad servil; como recordó el propio Martorell con amargura, años después: «No les tembló la mano para firmar una sentencia que generaba un daño irreparable a la libertad de expresión».
Pero la historia tiene giros irónicos. El 3 de mayo de 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia. Martorell obtuvo la justicia que los tribunales chilenos, arrodillados ante el dinero, le negaron. El Estado fue condenado y humillado internacionalmente. Sin embargo, la élite resistió hasta el final. Demoraron cinco años en acatar el fallo. Recién en 2001, forzados por la vergüenza externa, reformaron la Constitución para eliminar la censura previa.
Fue una victoria moral gigante, aunque una derrota política inmediata. Mientras La Haya condenaba a Chile, aquí el libro circulaba como contrabando, fotocopiado y en cunetas. Debimos consumirlo como si la verdad fuera una droga ilegal. El mismo Martorell defendió su obra con claridad: «Aparecen claramente los nombres de Andrónico y Guillermo Luksic... pero como chantajeados». Esa realidad les resultó insoportable: verse retratados como vulnerables a sus propios vicios en lugar de amos intocables.
La lógica noventera sigue vigente. Los mismos sectores políticos que hoy rasgan vestiduras contra el «narco» en las poblaciones, guardaban silencio, por decir lo menos, cuando les servían cocaína en bandejas de plata. Y los mismos operadores políticos que ayer blindaron a Luksic en la Corte, son los antecesores de la red de Luis Hermosilla. Cambian los nombres, pero la mecánica persiste: una justicia de dos velocidades. Una implacable para el pobre que vende libros pirateados, y una garantista, ciega y sorda, para el rico que protagoniza el escándalo.
Hoy miramos a Clinton y a Trump en los papeles de Epstein y nos sentimos superiores. Olvidamos que aquí, ante la oportunidad de ver la cara a nuestra propia decadencia, el Poder Judicial, la derecha en bloque y el gobierno concertacionista cerraron las cortinas. Fue un acto de supervivencia pura: entendieron que la caída de uno significaba la caída de todos. Esa es la verdadera impunidad.
Por Jean Flores Quintana
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.