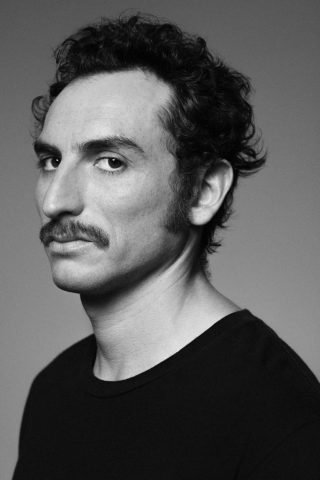Muchas veces escucho sobre el carácter educativo o pedagógico del teatro o de la actuación. Pareciera que a este oficio se le confiriera un poder mayor en estos términos, más incisivo quizás que a otras manifestaciones artísticas.
Sin duda que aprender a actuar, desde la concepción por ejemplo de existir en un colectivo, aprender un texto, trabajar con la imaginación y generar juegos para la creación, son herramientas muy importantes dentro del mundo educacional, sobre todo en infantes. Esto podría ser muy provechoso para el desarrollo físico, intelectual y emocional de los estudiantes en las aulas de liceos y colegios.
Sin embargo, cuando este carácter educativo se empieza a trasladar a la creación misma de las obras, cuando ese espíritu pedagógico se convierte en dueño y señor de aquellas, creo que se comienza a mermar la libertad de la creación. Surge así la confusión entre las herramientas educativas de la actuación y del teatro y las obras en sí.
Cabe entonces preguntarse ¿Debería ser el teatro o el cine un arte meramente formativo? ¿O debería dedicarse a exhibir realidades, mostrar verdades que hagan discurrir ideas al actor/actriz y por consecuencia al espectador? Esta pregunta surgió en mí cuando era un estudiante.
En alguna parte de mi carrera -como muchos colegas- hice obras infantiles y adolescentes. No solo por necesitar el trabajo, sino porque sentía que en ese lugar se podían generar ideas y aportar prismas distintos ya que, la mayor parte del teatro infantil y adolescente que veía cuando chico tenía un grave problema, a los niños y púberes se les trataba como a seres inferiores. Se les hablaba desde una altura moral e intelectual, sin ver al otro, como diría el biólogo Humberto Maturana, como un legítimo otro en la convivencia. Si bien, es evidente que cuando se hacen obras o películas para niños debemos tener un marco, un límite que no hiera ni fracture esas mentes en proceso de crecimiento, creo que es poco provechoso para el espíritu artístico mirar desde lo alto, creyendo poseer la verdad absoluta.
Por suerte con el tiempo y gracias a trabajos de compañías especializadas en infancia o como los de la compañía “La Mala clase”, con teatro adolescente, esto ha ido acabando. Es más, a veces pareciera que hay más preocupación de ver al que tenemos al frente en estas instancias que en otras obras. Hoy esta sensación moralizante, esta preocupación por el “qué se puede decir y qué no” siento que se ha ido deslizando más en la producciones y procesos de películas u obras para adultos donde, más evidentemente, creo que no deberíamos prejuiciar al otro ni verlo desde un paternalismo, sino que mirarlo horizontalmente.
Creo necesario entender la alteridad con su propia capacidad de generar ideas, pensamientos y emociones desde su contexto particular. Todos los espectadores son distintos, cada una y cada uno tienen su propia vida, su propia historia, su propio mundo y al mismo tiempo algo en común, la capacidad de sentir y de entender. No podemos intentar controlarlo todo.
Si bien la labor del artista es poner un punto de vista, contar una historia desde un lugar particular, creo que el exceso de control didáctico ya sea en la puesta en escena o en las actuaciones, destruye las obras. El control sobrepasa a nuestro control y forma actuaciones parejas, sin profundidad, sin pensamiento, sin carne y sin espíritu. Al mismo tiempo las obras que sucumben a una autocensura moral, podrían generar dinámicas chatas en el pensamiento y en su capacidad de trascender a otros tópicos y a otros puntos de vista.
Los pensamientos dejan de ser dialécticos y se vuelven unívocos. Se podría argüir que el teatro político, por ejemplo, requiere de ese espacio educativo para que se entienda el mensaje de las obras en cualquier parte, sin importar la clase social o el lugar donde estas se den. Desde esa esquina, entendemos el teatro épico de Brecht o, en su vereda latinoamericana, a Augusto Boal y el teatro del oprimido. Esas creaciones que representaban problemáticas del diario vivir en las poblaciones e incluso donde los mismos pobladores, muchas veces, tenían el poder de cambiar los finales de las obras.
Estas dinámicas pedagógicas propuestas por Boal, transformaban al simple espectador en un sujeto político, consciente de sus derechos civiles. Lo anterior tenía una razón de ser, implicaba entender el arte como una herramienta para el cambio, como un instrumento ideológico para generar, desde la vereda del artista, transformaciones revolucionarias en el espacio socioeconómico donde se habita. Siempre sentí que el teatro tenía esa capacidad. Cuando entré a estudiar para ser actor, quizás como muchos jóvenes con una mirada naif, sentía que era posible un cambio social estructural.
No quiero decir que los cambios no existan, claro que existen. Lo que me parece un poco soberbio es darle ese peso mesiánico a nuestro trabajo. Con el tiempo comencé a comprender que efectivamente la actuación puede generar ciertas ideas, ciertos pensamientos que ayudan a entender el mundo desde otra esquina. Sin embargo, si de un día para otro, buscamos un cambio radical y llegamos a creer que esa posibilidad la da el teatro o la actuación, lo más probable es que nuestras obras y nuestra performance, ideas y emociones, sean proyectadas desde una visión totalizadora y cerrada de sentido y se conviertan con ello en un fracaso total en relación a dicho propósito. Me refiero con esto a la mirada del otro. Cómo afectar la mirada del otro.
Creo que cuando las obras tienen todo pensado, todo organizado, cada idea con un porqué y sin permiso para el error, las obras mueren. Así mismo, cuando la actuación está cerrada de significado, hecha y pre-hecha de una manera tácita que no permite la fisura ideológica y emocional, las actuaciones perecen en el tiempo y no quedan en la retina del espectador. Por el contrario, creo que las obras -y esto podríamos proyectarlo a diferentes disciplinas artísticas- deben tener vacíos, grietas, agujeros de indeterminación que puedan ser rellenados de significado por el espectador y por los actores en la escena. Siento que desde estos intersticios y fisuras la obra nace y, sobre todo, trasciende.
Necesitamos de la otredad para que la obra se complete. Necesitamos del espectador con sus propias ideas y emociones para que al colisionar con las nuestras se genere la experiencia de sentido. No quiero decir con esto que el teatro, el cine o la performance misma de cada actor/actriz no deban tener una visión política. Todo lo contrario, los entiendo precisamente como parte de un acto político, pero no puramente partidista. Los comprendo como una opinión directa y un punto de vista, tanto intelectual como emocional, que se encuentra con la mirada y opinión de otro. El propósito ideológico aflora a través de dicho encuentro. No es de extrañar que, desde siempre en las cúpulas del poder y la moralidad, a través de mecanismos de censura, se hayan hostigado autores y obras. Precisamente para detener ese encuentro. Desde Aristófanes con su crítica a la sociedad ateniense en “Las nubes” pasando por Moliere y su “Tartufo”, censurado por la iglesia católica. Y más tarde Ibsen con “Casa de muñecas” y “Espectros” o Arthur Miller con “Las Brujas de Salem”, perseguida por el macartismo en esa caza de brujas anticomunista de la mitad del siglo XX en EE.UU.
Cuando a veces comienzo a percibir una moralización en el arte, cuando veo cierta ideologización educativa a la hora de lo que se puede o no puede decir en un escenario, un libro o una pantalla, me inquieta que volvamos a ese espacio de censura. Siento que desde esa perspectiva el arte no debería buscar educar a nadie, todo lo contrario, está ahí para criticar, para poner el dedo en la llaga, para hacer pensar y sentir, para develar, para poner en duda quizás las certezas, para dar el espacio al errar. Desde esa vereda entiendo el arte. Desde el error y la divergencia. Desde ese encuentro que no debemos censurar.
Quizás hoy debemos extender esta crítica a nuestro propio sector. A los y las artistas. No solo la crítica a quienes piensan distinto a nosotros, eso es fácil. Generar la crítica a nosotros mismos, ese es el camino. Generar más preguntas que certezas, desde el error y desde el diálogo, desde la empatía y el entendimiento. A partir de ese choque de ideas y emociones distintas, se puede repensar la manera de entender el arte y lograr ampliar los sentidos para generar fisuras que permitan aflorar nuevos paradigmas.
Por Nicolás Zárate