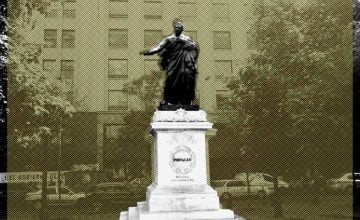Por Belén Carvajal
Nuestra izquierda parece atrapada hoy en un laberinto de espejos. Al avanzar, ya no busca su propia ruta, sino que choca una y otra vez con el reflejo de los valores del adversario.
Resulta imperativo preguntarse: ¿Cómo una izquierda va a poner como prioridad los valores de la democracia liberal? ¿Cómo pretende entender los derechos humanos sin cuestionar la función política y económica del Estado que los administra?
Al abrazar este marco, sucumbimos al fetichismo de la juridicidad, esa ilusión liberal que presenta las normas como entes neutros y despojados de conflicto, cuando en realidad son el reflejo de una determinada correlación de fuerzas.
Olvidamos que el Estado es el aparato organizado para la dominación de clase. El Estado liberal es un vulnerador sistemático de los derechos humanos; no ha sido diseñado para proteger la vida, sino para blindar la propiedad privada por sobre la dignidad de las mayorías populares.
Sin embargo, no podemos seguir eludiendo una distinción fundamental por miedo a la retórica de la prensa: no se puede medir con la misma vara la violencia represiva de un Estado que protege privilegios de la élite, que los conflictos y contradicciones de procesos que buscan la emancipación popular.
Al claudicar ante la narrativa liberal, estamos ignorando la naturaleza política de estos procesos, buscando desesperadamente congraciarnos con el relato de nuestro enemigo. Siendo funcionales al statu quo, nos apresuramos a señalar que otros Estados no cumplen con los estándares liberales, entrando en una dinámica de justificación y autoinculpación permanente.
Respondemos así a un guión impuesto por quienes, desde la hegemonía mediática y económica, dictan qué es democrático mientras sostienen la bota sobre el cuello de los pueblos. Sucumbimos a una moralidad que solo sirve para desarmar ideológicamente a quienes intentan construir una alternativa al modelo.
Cuando hablamos de derechos humanos, el dilema reside en el carácter de clase del Estado liberal. Es una contradicción pretender que el mismo aparato diseñado para garantizar la acumulación y el extractivismo sea el guardián de la dignidad humana. Por ello, la evaluación de cualquier proceso político no puede ignorar la naturaleza del Estado que lo sostiene.
No podemos caer en la trampa de medir con la vara liberal procesos que intentan, con aciertos y contradicciones, romper con la lógica del mercado. Entender los derechos humanos sin una crítica al Estado liberal son solo el velo ético que el verdugo utiliza antes de dejar caer el hacha.
La democracia liberal, tanto en países como el nuestro como en los principales referentes del modelo, como Estados Unidos, ha demostrado ser mera ilusión, diseñada para ocultar la gestión del capital tras el velo de la institucionalidad.
La realidad en Chile ha desnudado, con crudeza, que la separación de poderes no es más que una ficción para la propaganda oficial. Lo que presenciamos a diario es la descomposición de un sistema donde jueces, fiscales y notarios operan en la penumbra de un mercado de favores, respondiendo a un poder político que actúa como el brazo articulado del gran empresariado.
Cuando el tráfico de influencias y la compra de fallos se vuelven la norma, se confirma la tesis marxista con vigencia aterradora: el Estado no es un árbitro neutral de la vida social, sino la arquitectura política y jurídica diseñada para blindar la acumulación del capital, donde la ley no es más que la voluntad de la clase dominante hecha norma.
Debemos ser honestos en nuestra autocrítica: hemos caído en la trampa de profesar un socialismo y un antiimperialismo puramente retóricos, mientras en la práctica permitimos que cada una de nuestras acciones sea reabsorbida por la hegemonía liberal.
Esta claudicación ha parido un “socialismo allendista” muy profesado, curioso y contradictorio: un culto a la imagen de Salvador Allende que despoja a su figura de su esencia antiimperialista e internacionalista, reduciéndolo a un ícono de la democracia como entidad abstracta y vacía de contenido de clase.
Cuando Salvador Allende invita a Fidel Castro a nuestro país en 1971, no lo hacía por una fascinación estética con la épica revolucionaria, sino por una comprensión estratégica del bloque histórico, que requería defender férreamente la Revolución Cubana aun cuando Chile transitaba su propia vía democrática al socialismo, aquel socialismo con sabor a empanada y vino tinto.
Su postura no era un gesto de cortesía, sino el reconocimiento de que los pueblos, en su lucha por superar la prehistoria de la humanidad, tienen el derecho soberano de dotarse de los medios necesarios para definir su destino fuera del yugo del Estado liberal y la tutela imperial.
Ser allendista hoy no es un ejercicio de nostalgia ni consiste en calzarse sus zapatos, sino en recuperar su óptica política, entender que nuestro horizonte no se agota en la administración del Estado, en comprender que el servilismo no permite la soberanía de los pueblos.
Cuando la izquierda renuncia a esta visión, deja de ser una fuerza transformadora para convertirse en un instrumento que permite al sistema recuperar su equilibrio y gestionar sus crisis sin alterar jamás el orden capitalista.
Por el contrario, cuando el horizonte es el socialismo, entendemos que la política es una guerra de posiciones donde cada conquista no es un fin en sí mismo, sino un hito parcial en el proceso de acumulación de fuerzas. No se trata de administrar lo existente, sino de construir los cimientos de un nuevo bloque histórico que tensione la estructura hasta su transformación radical.
Esta crisis de identidad nos exige con urgencia recuperar la senda de nuestros propios intelectuales orgánicos; figuras que, como Gladys Marín, Luis Emilio Recabarren, Clotario Blest o Miguel Enríquez, gozan de una legitimidad y un simbolismo inquebrantable porque su práctica nunca fue la adecuación, sino la ruptura.
La función del intelectual orgánico es disputar el sentido común desde la raíz, y no, como ocurre hoy, domesticar el discurso para adecuarlo al sentido común que impone la clase dominante mediante la prensa y sus instrumentos de propaganda. No podemos vencer si seguimos permitiendo que el adversario defina los límites de lo posible a través de sus titulares.
Necesitamos una izquierda capaz de desarticular la ideología dominante para articular una ética popular y soberana, una izquierda que no busque validación de una élite corrompida en los programas matinales de la burguesía, sino disputar la conciencia y construir pueblo organizado.
En este sentido, cuando convocamos a los líderes políticos antes mencionados, no debemos hacerlo como un ejercicio de nostalgia ni como una cínica estrategia electoral de corto aliento. Los convocamos en su calidad de intelectual orgánico: aquellos cuya práctica política no fue de adecuación, sino de ruptura consciente.
Gladys Marín o Miguel Enriquez no buscaban encajar en el molde de la respetabilidad burguesa para ganar su aplauso, su presencia en la institucionalidad era el eco popular, una herramienta para la transformación del Estado. Una estrategia electoral que no vaya acompañada de un diseño para desmantelar la arquitectura liberal es, simplemente, una oficina de empleos para una vanguardia desvinculada de su pueblo.
La prueba más fehaciente de este extravío es la orfandad de conducción en momentos críticos. ¿Por qué ninguno de los partidos de la izquierda chilena dirigió el estallido social de 2019? La respuesta es cruda: porque estamos en medio de una crisis ideológica. Nos hemos volcado a la integración en la institucionalidad de la clase dominante, creyendo que la simple gestión del aparato estatal es poder real.
Debemos entender que la presencia en estas instituciones debe ser una trinchera en la guerra de posiciones, no un fin. El objetivo no es gestionar el Estado con sensatez liberal mientras se compran jueces y se militariza el territorio, sino la construcción de fuerza social y política.
Esta parálisis se explica también por la sacralización de las virtudes republicanas que hoy impera en nuestros sectores. Se nos presenta el civismo, la alternancia en el poder y la democracia representativa como valores supremos. Al otorgarle una virtud intrínseca a estos ritos, donde la ciudadanía solo es convocada cada 4 años para delegar su soberanía en una urna, la izquierda está validando la desmovilización política permanente.
Esta devoción por el republicanismo de formas vacías no es más que la aceptación de una democracia de baja intensidad, diseñada para que nada cambie mientras se respeta diplomáticamente al adversario. Es una trampa ideológica que reduce la lucha por el poder a un ejercicio de cortesía institucional, olvidando que la verdadera democracia no se agota en el voto, sino en el ejercicio directo y cotidiano de la soberanía popular frente a las estructuras que la oprimen.
Es precisamente bajo este marco de republicanismo donde la naturaleza represiva del Estado se manifiesta hoy con violencia descarnada.
Resulta paradójico, y políticamente revelador, que sea precisamente un gobierno que se autodefine como “progresista”, aquel que llegó con la promesa de transformar las estructuras de injusticia, el que hoy sostiene y profundiza la militarización contra el pueblo mapuche. Allí, el barniz democrático de la administración actual se disuelve por completo, pues ante la amenaza a la propiedad y el extractivismo forestal, el Estado, bajo gestión progresista, despoja su máscara transformadora y aplica su núcleo coercitivo.
Los estados de excepción y la persecución política no son errores de cálculo ni excesos involuntarios de un gobierno actual, son los mecanismos de una clase que, al verse incapaz de sostener su hegemonía mediante el consenso, recurre a la fuerza bruta para disciplinar la resistencia.
Al final del día, el gobierno “histórico y transformador” ha terminado por demostrar que, sin una ruptura real con el bloque de poder, el progresismo no es más que la cara amable de la misma administración que protege el capital.
El poder transformador, por tanto, no reside en el Palacio de La Moneda, en el Parlamento, ni en las promesas de campaña; reside en la capacidad del pueblo de reconocerse como sujeto histórico, y romper con la simulación de lo existente.
Hablamos de una democracia que se atreve a subordinar la propiedad privada al bienestar común y que desplaza la gestión del capital por una organización consciente de la producción. Es la apuesta por un nuevo bloque capaz de disputar la hegemonía en cada trinchera de la sociedad, sustituyendo la dictadura del mercado por una ética de la solidaridad soberana. Todo lo demás es mera simulación, seguir perdidos, por voluntad propia, en el laberinto de espejos del adversario.
Resulta desconcertante, y de una crueldad política inaceptable, observar cómo el actual gobierno y algunos partidos y personeros del “progresismo”, que han optado por disfrazar de “transformación” la simple gestión del modelo, se suman al coro de condenas contra los procesos de Cuba y Venezuela bajo la hipócrita vara del purismo liberal.
Es de una deshonestidad intelectual profunda juzgar la salud de una institucionalidad ajena mientras en casa se ampara una descomposición donde la justicia se vende al mejor postor, señalando con dedo inquisidor a pueblos que resisten en condiciones de guerra asimétrica y asedio imperial.
Estas críticas no nacen de un compromiso real con los derechos humanos, sino que operan como una validación de la asfixia económica como método de disciplina geopolítica, convirtiendo a esta izquierda en el altavoz moral de quienes buscan aniquilar cualquier alternativa mediante el hambre y el cerco financiero.
Este alineamiento con el diccionario del adversario, y con la Casa Blanca, ha provocado una desarticulación en la subjetividad de la izquierda, dañando su intelectualidad y obligándola a renunciar a su capacidad de pensar de forma soberana.
Es hora de decidir si la izquierda continuará operando como decoradora de interiores del Estado liberal, garantizando la estabilidad de un orden que oprime, o si recuperará la voluntad de ser una fuerza material realmente transformadora.
La única democracia posible es la democracia popular, aquella donde la soberanía no es un préstamo que el ciudadano cede cada 4 años, sino la facultad real de los pueblos de planificar su vida material y social en función de las necesidades colectivas.
No se puede ser antiimperialista con eufemismos, ni anticapitalista administrando con eficiencia las variables que sostienen la acumulación del capital. La búsqueda de respetabilidad ante un sistema judicial y político corrompido hasta la médula no es una estrategia astuta; es, simplemente, el nombre elegante de la rendición ideológica.
Esta columna no pretende clausurar el debate. El objetivo es, precisamente, forzar un debate que como izquierda evitamos sistemáticamente: ¿Para qué queremos el poder? ¿Para gestionar mejor el modelo, o para construir una alternativa civilizatoria?
No podemos seguir evadiendo esta interrogante tras la gestión, pues el silencio nos condena a librar disputas periféricas que no tocan el centro de nuestra identidad. El propósito no es resolver el problema, sino plantearlo con tal radicalidad que no admita evasivas.
Es hora de decidir si romperemos de una vez el espejo del adversario para mirar nuestra propia realidad, o si seguiremos siendo la cara amable de una administración que, en nombre de la “sensatez”, termina siempre por administrar nuestra propia derrota.
Belén Carvajal