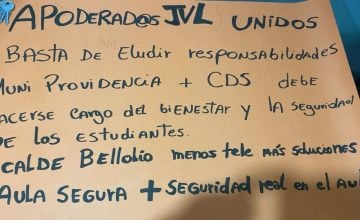Casi comenzando a bajar el cerro Caracol, en Tomé, se levanta una pequeña plazoleta de oración que muchos vecinos conocen bien: la plaza de oración Padre Ángel Jiménez, bautizada así en memoria de un antiguo y querido párroco de la comuna. Un espacio modesto, casi silencioso, que hoy adquiere una fuerza simbólica inesperada en medio de la devastación dejada por los incendios forestales que afectan al territorio.
Quienes alcanzaron a conocer al Padre Ángel, como le llamaban, aún lo recuerdan con afecto y respeto. Hablan de un hombre que encarnaba el servicio religioso con compromiso social, cercano a la comunidad, dispuesto a acompañar en los momentos difíciles.
“Era muy bueno, también un poquito enojón, pero de ahí también nacía su humanidad y su coherencia, pues siempre se daba el tiempo para escuchar, para atender y ayudar”, dice la vecina Flor de Cerro Alegre, quien suele frecuentar el lugar y que nos advirtió de la noticia.
La imagen que hoy rodea la pequeña placita, con imágenes de San Sebastián, San Lorenzo y el Padre Pío es desoladora: bosque completamente siniestrado, tierra grisácea, troncos calcinados, humo persistente y pequeños rebrotes activos incluso al cierre de esta nota.
Sin embargo, en medio de ese paisaje arrasado, todo el lugar permanece intacto, como si hubiera resistido —contra toda lógica— al paso destructivo del fuego.


No ocurrió lo mismo unas curvas más abajo, en la misma cuesta. Allí, donde familiares habían levantado un homenaje más o menos improvisado en memoria de las 16 víctimas fatales del trágico accidente del bus que transportaba a hinchas de O’Higgins de Rancagua, el fuego no tuvo contemplaciones. Los lienzos, las velas, los recuerdos materiales fueron consumidos, dejando otro vacío doloroso en una comunidad que ya carga con múltiples heridas.
En medio de la catástrofe y debate si fue milagro o no, estas situaciones nos recuerdan la fuerza simbólica de aquellos espacios que la comunidad ha cuidado y mantenido y el dolor que causa perderlos.

Por Juan Pablo Orellana