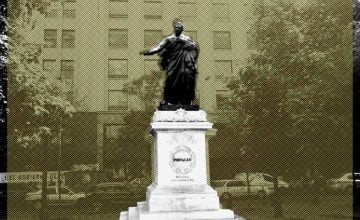Por Verónica Aravena Vega

A veces pienso —quizá porque uno se acostumbra a mirar en exceso las grietas del presente— que el fascismo no llega como un ejército disciplinado marchando por la avenida principal, sino como un murmullo que se cuela por las paredes mal selladas de nuestras casas. No aparece repentinamente: fermenta. Se vuelve ambiente. Un clima pegajoso que condiciona la respiración colectiva sin que nadie pueda señalar con exactitud en qué momento empezamos a inspirarlo.
Me he dado cuenta de que el fascismo se parece más a una niebla que a un rayo. Y como toda niebla, no se combate señalando la dirección de donde viene; se combate reconociendo que estamos dentro de ella.
Durante mucho tiempo pensé que estas ideas pertenecían a los libros de Historia, o como mucho a las discusiones universitarias donde debatíamos —con esa arrogancia segura que solo tienen quienes no han vivido lo que estudian— sobre el carácter excepcional del fascismo europeo. Pensábamos que era un museo del horror, una sala con vitrinas que contenían advertencias sobre un pasado demasiado grotesco como para repetirse. Pero un día, sin que nadie lo anunciara, las vitrinas se abrieron. Y los mecanismos se escaparon para instalarse, modestamente, en nuestras vidas digitales, en las conversaciones de sobremesa, en la forma en que nombramos a los otros.
Porque el fascismo no empieza con campos de concentración; empieza con categorías.
I. La fractura entre “nosotros” y “ellos”
Lo que me inquieta —quizá porque lo veo repetirse incluso en la gente que aprecio— es cómo la lógica del “nosotros contra ellos” se ha vuelto un lenguaje cotidiano. No hace falta un líder carismático para activarla: basta con un par de influencers enfadados, una cadena de WhatsApp o ese amigo que dice que las cosas “ya no son como antes”. Y ahí empieza la división, suave, casi inocente, envuelta en la comodidad de creer que pertenecemos a un grupo que debe protegerse de algún enemigo difuso.
He visto esta fractura en el discurso sobre los migrantes, en la caricaturización de ciertos barrios, en la sospecha hacia quienes cuestionan la autoridad. Veo cómo emerge un relato ordenado en torno a la idea de que hay gente verdadera y gente que sobra; gente que aporta y gente que amenaza. Una ficción de pureza moral que, sin proponérselo, justifica restricciones, silencios y eventualmente violencia.
Es un mecanismo tan antiguo como poderoso: si defines un “ellos” deshumanizado, cualquier abuso se vuelve razonable. Y lo inquietante es que esa lógica ya no necesita grandes míticas nacionales; le basta un tuit.
II. El mito del pasado glorioso: la patria como postal
No puedo evitar sentir una mezcla de ternura y peligro cuando escucho a alguien decir que “antes se vivía mejor”. Es una frase que suena a canción de sobremesa, pero también a preludio de una política reaccionaria. El fascismo siempre necesita un pasado idealizado: una época en la que todo era puro, ordenado, estable. Nunca existió, claro, pero eso no importa. La nostalgia no se alimenta de datos, sino de anhelos.
Ese pasado glorioso suele estar poblado de figuras masculinas heroicas, familias heteronormativas y fronteras impermeables. Y, curiosamente, jamás incluye a las clases populares reales, con su precariedad y su resistencia diaria. Como si el pasado fuese una película de sobremesa donde nada se mancha.
Lo peligroso no es la nostalgia en sí, sino cómo se utiliza para legitimar exclusiones presentes: si hubo un momento “puro”, entonces hay contaminantes; si hubo armonía, ahora hay culpables. La memoria se convierte en un arma que delimita quién pertenece y quién sobra.
III. Anti-intelectualismo: el ataque a quienes piensan (o complican)
Nunca pensé que viviría en una sociedad donde la palabra “experto” suena a insulto en ciertos contextos. Y, sin embargo, ahí estamos: rodeados de discursos que celebran la ignorancia como autenticidad y que sospechan de cualquier análisis que requiera más de treinta segundos de atención.
El fascismo necesita del anti-intelectualismo porque su proyecto no resiste las preguntas. Requiere que la gente no dude, que no problematice, que no incomode. Para lograrlo, ha convertido la complejidad en elitismo y la evidencia en manipulación.
No se trata solo de atacar universidades o científicos; es una erosión cultural que nos lleva a sospechar de quien sabe demasiado. Los fascismos siempre han tenido este tic: prefieren el grito a la argumentación, la identidad a la evidencia. Porque el pensamiento crítico genera incertidumbre, y la incertidumbre es incompatible con el proyecto autoritario.
IV. La guerra contra la verdad
Hace unos años habría dicho que la verdad, pese a todo, se defendía sola. Qué ingenuidad. La verdad necesita instituciones, necesita prácticas, necesita un conjunto de acuerdos sociales sobre qué es verificable y qué no. Cuando esos acuerdos se rompen —a menudo mediante campañas de desinformación, rumores o influencers que monetizan la mentira— la verdad no desaparece: se diluye.
Y en ese vacío, aparece el líder fuerte. No porque sea veraz, sino porque promete certeza.
Esta es una de las características más devastadoras del fascismo contemporáneo: no le interesa convencer; le basta con confundir. Cuando ya no hay suelo firme, el autoritarismo se presenta como una tabla de salvación. Una mentira tranquilizadora siempre es más atractiva que una verdad inquietante.
V. El miedo como arquitectura política
He ido descubriendo, con cierta tristeza, que el miedo es el cemento más resistente para construir consensos autoritarios. Da igual que se trate del miedo a la inseguridad, a la crisis económica, al extranjero, a la pérdida de identidad: todos cumplen la misma función. El miedo nos vuelve vulnerables buscando protección, incluso a costa de nuestras libertades.
Y aquí opera la trampa: el fascismo no se presenta como amenaza, sino como refugio. Promete restituir un orden perdido, limpiar lo impuro, disciplinar lo caótico. Sus soluciones son simples porque no describen la realidad: la sustituyen.
He visto cómo este miedo se cuela en conversaciones íntimas. Cómo la gente empieza a justificar políticas brutales porque sienten que algo, una sombra sin nombre les acecha. Nadie dice “quiero menos democracia”; dicen “quiero seguridad”.
VI. La deshumanización: el paso silencioso hacia la crueldad
Cuando se habla de fascismo solemos pensar en su fase más monstruosa. Pero las sociedades no se despiertan de un día para otro dispuestas a tolerar atrocidades. Antes, hay un proceso lento de degradación simbólica: chistes que parecen inofensivos, titulares que reducen a colectivos a cifras, discursos que comparan personas con plagas, metáforas que convierten cuerpos reales en abstracciones.
La deshumanización no empieza en la violencia, sino en el lenguaje.
Y es precisamente ahí donde más lo he visto colarse en nuestras vidas: en cómo nombramos a quienes consideramos una molestia, una carga o una amenaza. Cuando dejamos de ver rostros y vemos masas. Cuando dejamos de ver historias y vemos etiquetas. El salto entre deshumanizar y dañar se vuelve casi imperceptible.
VII. Escalar al líder: la fantasía de la autoridad que nos salvará
Últimamente he pensado mucho en la fascinación por el líder fuerte. Es una figura casi paternal: promete orden, claridad, propósito. A veces veo en esa figura el deseo colectivo de ser cuidados, de delegar la responsabilidad en otros. Pero el fascismo convierte ese deseo legítimo en un arma: exige obediencia a cambio de protección.
Y funciona. Funciona porque estamos cansados, porque la incertidumbre erosiona la paciencia democrática, porque gestionar la complejidad requiere energía que no siempre tenemos. El autoritarismo ofrece un atajo emocional: ‘deja de pensar, yo me encargo’.
VIII. La infiltración silenciosa: cómo el fascismo se vuelve cotidiano
Si algo me ha quedado claro es que el fascismo del siglo XXI no necesita uniformes, ni marchas, ni símbolos explícitos. Se filtra en las aplicaciones que usamos a diario, en la economía del clic, en los discursos de odio que circulan con más velocidad que una buena noticia. Se normaliza en cada risa cómplice, en cada silencio cómodo ante una barbaridad, en cada gesto de indiferencia.
No está esperando a un golpe de Estado; está esperando nuestra resignación.
Y muchas veces, esa resignación se disfraza de realismo. “Las cosas son así”. “No se puede hacer nada”. “La gente es egoísta”. Pero la democracia se muere no con un grito, sino con un suspiro.
¿Cómo resistir?
Al final, lo que más me inquieta no es que el fascismo exista, sino que lo llevemos dentro sin saberlo. Por eso la resistencia empieza en lo cotidiano:
- en nombrar sin odio,
- en escuchar sin miedo,
- en discutir sin destruir,
- en construir comunidad allí donde todo invita a la fragmentación.
La lucha contra el fascismo no es épica; es íntima y colectiva. Es la defensa casi artesanal de la complejidad humana frente a quienes quieren reducirla a una consigna.
Y quizá esa sea la única esperanza que me permito: que mientras haya gente dispuesta a problematizar, a dudar, a cuidar, a imaginar otros mundos posibles, la niebla podrá espesarse, pero no nos devorará del todo.
Porque el fascismo entra en nuestras vidas como un susurro. Pero también puede salir si nos atrevemos a hablar más alto.
Por Verónica Aravena Vega
Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.