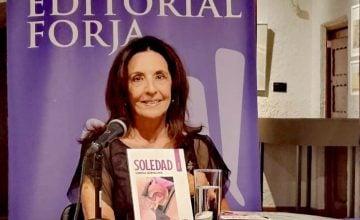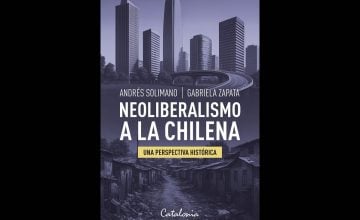Por Arnaldo Canales Benítez

La soledad dejó de ser un sentimiento pasajero. Hoy es una amenaza concreta para la salud pública mundial. Según el primer informe global de la Comisión de Conexión Social de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas en el mundo vive afectada por la soledad, y esta realidad está relacionada con más de 871.000 muertes al año, el equivalente a 100 muertes por hora.
Estas cifras no son solo estadísticas. Son un grito de alerta. Un llamado a mirar de frente una crisis que atraviesa todas las edades, pero que golpea con más fuerza a los jóvenes entre 13 y 29 años y a quienes viven en países de renta baja y media, como gran parte de América Latina.
Desde mi experiencia en Chile y en distintas comunidades latinoamericanas, veo cómo esta soledad se expresa en aulas silenciosas, en adolescentes que se aíslan tras una pantalla, en adultos mayores olvidados, en trabajadores que conviven, pero no se conectan. Lo que más nos está faltando no es tecnología ni información. Nos está faltando humanidad emocional.
La OMS define la soledad como ese dolor profundo que surge al comparar lo que necesitamos emocionalmente con lo que realmente vivimos. Y la ciencia ya ha demostrado que no es un mal menor: la soledad aumenta el riesgo de infartos, ictus, diabetes, deterioro cognitivo, ansiedad, depresión, autolesiones e incluso suicidio.
Pero no solo eso. Tiene un impacto directo en el rendimiento académico y laboral: los adolescentes que se sienten solos tienen un 22% más de probabilidades de obtener calificaciones más bajas, y los adultos solitarios tienden a ganar menos, perder empleos con mayor frecuencia y tener menos redes de apoyo.
Ante este escenario, la educación emocional no es solo un complemento educativo. Es una urgencia social.
Debemos formar a niños, niñas y jóvenes en habilidades tan fundamentales como la empatía, la autoaceptación, la comunicación auténtica, la capacidad de poner límites sanos y de pedir ayuda cuando se necesita. No basta con convivir. Necesitamos reaprender a vincularnos de forma significativa.
La soledad no se combate con compañía física, se sana con presencia emocional, vínculos sólidos, espacios seguros y tiempo de calidad. Y eso empieza en la familia, se profundiza en la escuela y se sostiene con políticas públicas coherentes.
La OMS ha sido clara en su llamado: es urgente actuar en cinco niveles, políticas, intervenciones, investigación, medición y participación social para que la conexión social sea reconocida como un determinante clave de la salud y del bienestar colectivo.
¿Qué podemos hacer desde nuestra realidad?
Podemos crear comunidades más humanas. Podemos formar equipos de trabajo que validen lo emocional. Podemos saludar, mirar a los ojos, abrazar, apagar el celular para estar presentes, escuchar sin interrumpir, reconectar con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nosotros mismos.
Y podemos exigir con respeto, pero con firmeza que el Estado y las instituciones incluyan la educación emocional como una política estructural, no como una moda pasajera.
Lo emocional no es accesorio. Es la base del bienestar, del desarrollo, del sentido de vida. La soledad no es falta de compañía. Es la ausencia de vínculos que nos reconozcan. Y solo una educación emocional profunda puede devolvernos esa conexión humana que tanto necesitamos.
La OMS ya encendió la alarma. Nosotros tenemos que convertirla en acción.
Por Arnaldo Canales Benítez
Doctor en Pedagogía y educación. Experto en educación y bienestar emocional en América Latina. Magíster en Educación Emocional e impulsor de la Ley de Educación Emocional en Chile y Latinoamérica.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
Sigue leyendo:
Si deseas publicar tus columnas en El Ciudadano, envíalas a: [email protected]