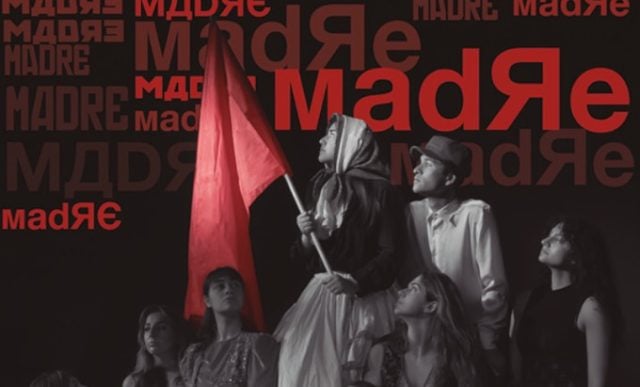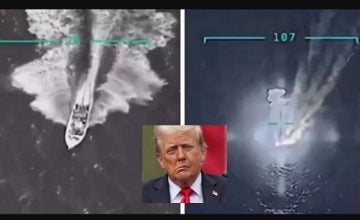Por Tamara Madariaga Venegas
“Primero se llevaron a los comunistas,
y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego se llevaron a los judíos,
y no dije nada porque yo no era judío.
Después se llevaron a los obreros,
y no dije nada porque yo no era obrero.
Luego se llevaron a los intelectuales,
y no dije nada porque yo no era intelectual.
Ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde.”

El poeta y dramaturgo, Bertolt Brecht advirtió con claridad lo que ocurre cuando la defensa de los derechos se delega a lo individual. Su poema resuena hoy con una fuerza desgarradora tras las denuncias de tortura a un funcionario con Condición del Espectro Autista (CEA) en el Hospital Base de Osorno. Al respecto, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió una condena enérgica ante las graves denuncias de vejaciones, maltrato y tortura perpetradas contra este hombre. Se trata de delitos de la máxima gravedad, que se abordaron con un simple proceso administrativo, dando cuenta de la violencia institucional y estructural que promueve la impunidad.
Los registros de este caso han conmocionado a muchas personas, no solo por la brutalidad de los hechos, sino porque muchas también han sido víctimas de violencias similares en otros contextos. Hablar de trauma sin hablar de discriminación es negar la raíz del dolor que muchas comunidades han cargado por generaciones El trauma psicosocial nace de estructuras históricas que han violentado a quienes se salen de la norma: personas racializadas, pobres, mujeres, comunidad LGTBIQA+, pueblos originarios, personas con discapacidad, niñas, niñes, niños y jóvenes, entre otras. Personas que han sido sistemáticamente excluidas, señaladas, vulneradas y dramáticamente violentadas a vista y paciencia del resto. Y lo más grave es que hoy, en pleno siglo XXI, seguimos tolerando —e incluso legitimando— discursos de odio que perpetúan esa violencia.
Hoy, los discursos de odio se normalizan bajo la excusa de la “libertad de expresión”. La discriminación no es solo un acto aislado: es un sistema que opera desde las instituciones, las leyes y los silencios. El daño es colectivo, se hereda y se agrava cuando no se reconoce ni repara. Por eso, no basta con visibilizar el dolor: se requiere acción, reparación, educación en derechos humanos y transformación profunda.
Los crímenes de odio son la expresión más brutal de sistemas que ya estaban fallando. Son actos que buscan aterrorizar no solo a la víctima directa, sino también a quienes comparten y respetan su identidad. Por eso, el enfoque punitivo no basta: hay que cortar de raíz las lógicas de dominación e individualismo a ultranza, que los hacen posibles. Hay que erradicar la indiferencia e indolencia que los permiten.
Lo sucedido en Osorno nos recuerda que ningún espacio debe ser terreno fértil para la violencia. Defender los derechos humanos no es solo una opción ética, es una necesidad urgente para preservar nuestra humanidad compartida. Significa dejar de considerar “opinión válida” todo discurso que niega la humanidad, y, por tanto, la dignidad de otr@s. Significa entender que cuando una persona es atacada por ser quien es, el daño no se detiene en ella: atraviesa a toda su comunidad. Si nos mantenemos ajen@s a la injusticia y al daño, tarde o temprano terminaremos siendo víctimas de aquello que no queremos ver. Como si se tratase de la moraleja de una fábula: la indiferencia ante las afectaciones a otros terminará por afectar al indolente, así lo señalaría Esopo o Samaniego; o como lo explicó Martin Luther King, cuando sentenció: “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos”. El silencio individual nos vuelve cómplices de la injusticia. La defensa colectiva de los derechos, en cambio, nos vuelve guardianes de la dignidad compartida.
Hoy más que nunca, cuando los discursos violentos se esparcen como pólvora en redes sociales, medios y espacios políticos, cuando aquellos que fueron víctimas del holocausto, hoy son perpetradores, y cuando el retroceso en derechos, tal como lo anuncia la extrema derecha para nuestro país, es urgente alzar la voz. Escuchar a las comunidades que han sido silenciadas, es fundamental, así como reconocer el trauma no como debilidad, sino como resistencia. Porque esas heridas no son invisibles: gritan con el alma desgarrada desde el profundo silencio del pavor de salir a la calle y no volver por el solo hecho de ser quién eres, vestir como vestías, decir lo que pensabas o ser parte de un grupo de personas que, según otros, no tiene derecho a existir, y la desesperanza tenebrosa de la injusticia revictimizante, que sólo podemos eliminar con la defensa de los derechos de todas, todes y todos, sin distinción de ningún tipo, que con todos sus infinitos colores, nos permitirá entender (ojalá) más temprano que tarde, que la única manera de sobrevivir como especie, es y seguirá siendo, cuidarnos y respetarnos colectivamente.
Por Tamara Madariaga Venegas
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.