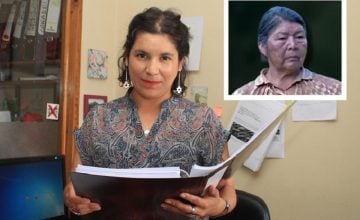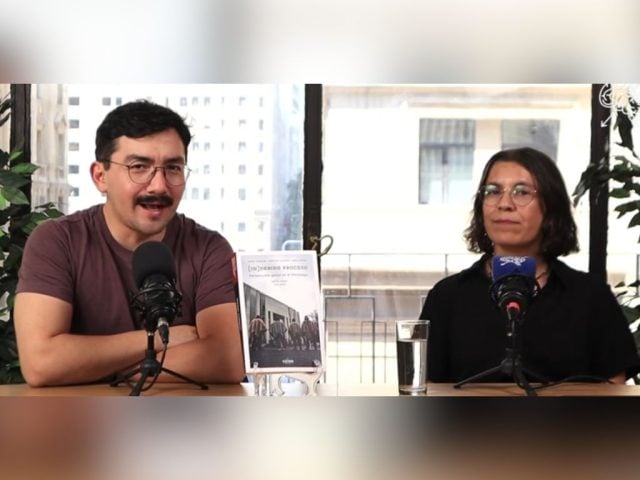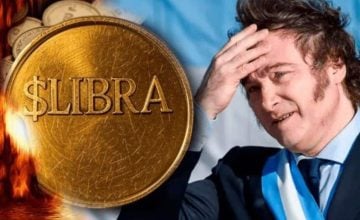Por Mariana Hales.-
Una novela que cruza Calama, Santiago y París para dar voz a quienes el sistema prefiere ignorar: prostitutas, niños abandonados, mujeres violentadas, exiliados.
Con una narrativa cruda, vívida y profundamente humana, Polvo, perros y putas, de Karin Ioannidis, publicada por Editorial Cuarto Propio, entrelaza las historias de personajes marcados por la injusticia y la violencia estructural, revelando las fisuras del modelo social y jurídico que penaliza la pobreza y normaliza los abusos.
Guiada por la voz de Celeste, una prostituta lúcida y entrañable ad-portas de la muerte, esta historia desplaza el foco hacia los márgenes para cuestionar la comodidad del centro y abrir espacio a una memoria encarnada en cuerpos y territorios olvidados.
Karin Ioannidis, abogada de profesión y escritora por convicción, construye así una ficción provocadora y necesaria, que no sólo incomoda, sino que también propone una lectura crítica sobre los llamados “delitos sin víctima”, el consentimiento en contextos de desigualdad, y la deshumanización del extractivismo en zonas de sacrificio como el Norte Grande chileno.
Nacida en Santiago en 1976, Ioannidis vivió en Francia durante su infancia. Hija de madre copiapina y padre cretense, sus raíces están profundamente ligadas al desierto más árido del mundo y a los paisajes del Mediterráneo. Su formación como abogada y su experiencia vinculada a temas de diversidad, inclusión, ética y justicia social, enriquecen su narrativa, que refleja las múltiples fracturas de la realidad chilena.
Tu novela se sitúa en escenarios tan distintos como Calama, Santiago y París. ¿Qué te llevó a elegir esos territorios y qué representan para ti?
Mi mamá es copiapina y mi papá de Sitia, un pueblo muy árido de Creta y tal vez por eso los desiertos fueron siempre un espacio de fascinación y vulnerabilidad para mí. El desierto de Atacama tiene la particularidad de ser excepcionalmente extremo en muchos aspectos, pero especialmente en cuanto a su riqueza y a su pobreza. Esa dualidad representa la esencia de la injusticia sobre la cual se ha construido el desarrollo de Chile.
Tanto Calama como Tocopilla son además zonas de sacrificio y ese entorno en el que la vida tiene menos valor que las riquezas que se extraen me parece que lo hace el lugar idóneo para mostrar la desigualdad, la deshumanización del capitalismo y las dificultades que enfrentan la mayor parte de las personas en la búsqueda de dignidad.
Por otra parte, Santiago es mi ciudad natal donde he pasado casi toda mi vida y aunque tiene un aire de desarrollo en la zona oriente, la realidad es muy disímil en otras comunas. La novela busca mostrar esos otros lugares que representan a la mayoría de la población y enfocar su mirada en costumbres hegemónicas normalizadas como los cafés con piernas o la existencia de suplementos como la Bomba Cuatro.
Finalmente, Francia es, en muchos aspectos, mi país de formación porque viví cuando niña con mi familia en Grenoble, estudié en un colegio francés, y por mucho tiempo el idioma que se hablaba en mi casa era el francés porque era la lengua que tenían en común mi mamá chilena y mi papá griego. Aunque no he vivido en París, es una ciudad que conozco bien y me pareció que podía servir de contrapunto para visibilizar la existencia de problemáticas similares en países del, mal llamado, primer mundo.
Muchos de los abusos que hemos naturalizado son transversales y situar a los personajes en distintos lugares del mundo deja de manifiesto que el tipo de sociedad que hemos construido tiene falencias estructurales independiente de las fronteras.
La historia gira en torno a personajes que viven en los márgenes: prostitutas, mujeres violentadas, un abogado exiliado, niños abandonados. ¿Cuál es el lugar político de esas voces en tu narrativa?
Todas las temáticas que trata la novela a través de las distintas voces tienen como elemento común la injusticia. La asimetría de poder y de oportunidades son las causas de la inequidad que forjan a los personajes y que como telón de fondo se hace presente en toda la novela. Me interesa mostrar en toda su dignidad, resistencia y vulnerabilidad a personajes con vidas atravesadas por la violencia y la pobreza, que como la mayoría de los excluidos carecen de voz.
Estos personajes ocupan un lugar político porque cuestionan la comodidad del centro, lo que la sociedad suele invisibilizar, naturalizar, o desechar. Al mostrarlo, intento mover el foco hacia los márgenes, abriendo un espacio donde los excluidos son los protagonistas y desplazan el lugar desde el cual se mira y se narra el mundo.
Uno de los temas centrales del libro es el concepto de “delitos sin víctima”. ¿Por qué decidiste incluir esa discusión en una novela de ficción?
La decisión de abordar este tema nació cuando ya estaba muy avanzada la novela y me di cuenta de que todos los personajes realizaban una o más conductas que son consideradas delitos sin víctima en distintos países. Sentí entonces que era un deber hablar del elefante blanco que transitaba la novela y ello me obligó a revisar mis propias posturas que han cambiado desde que hice mi tesis en esa materia en el año 1999. Entonces estimaba que no era deber del Estado establecer una moral o sancionar las conductas que los adultos libremente decidían realizar. Pensaba que esas acciones debían regularse, pero no prohibirse ya que eso era propio de un Estado paternalista y opresivo.
Hoy mi postura, aunque en esencia es la misma, ha cambiado porque existe una variable que no había considerado y que es clave para determinar si estas conductas son abusivas o no: el poder y más precisamente la asimetría de poder entre los involucrados.
Si consideramos la inequidad estructural de nuestra sociedad me parece que en muchos de estos casos no existe una decisión realmente libre y voluntaria por parte de los involucrados y en su mayoría estas acciones se realizan por temor o por la inexistencia de oportunidades. En esos casos hoy veo que sí hay víctimas, aunque ellas no se identifiquen como tal, y eso me parecía importante que quedara reflejado en esta novela que tiene a tres prostitutas como protagonistas. Eso sí, me parece importante aclarar que lo anterior no justifica la penalización, pero sí la regulación adecuada para evitar esos abusos.
Como abogada, ¿qué tensiones viviste al narrar historias que muchas veces el Derecho prefiere ignorar o penalizar?
Mis primeras experiencias como abogado fueron en derecho penal en lugares con realidades muy extremas y abandonadas. Primero estuve un año en la penitenciaria de Santiago y luego hice mi práctica en un centro de niños víctimas de delito en la zona sur de Santiago. Fue en esos dos extremos que se forjó mi visión del rol del estado de derecho, de la marginalidad y de la inequidad extremas.
Recuerdo haber leído las biografías de personas detenidas y haber pensado que si yo hubiera tenido esa vida hubiese actuado peor que ellas. Y a la vez viví la impotencia, frustración y frialdad del sistema judicial cuando se dejaban impunes personas que a todas luces habían cometido delitos monstruosos.
En esa época existía la Ciudad del Niño que era un centro donde vivían niños abandonados y tuve la oportunidad de compartir con algunos de los que habían sido víctimas de abusos. El nivel de abandono y precariedad era tan extremo que muchos de ellos después de la segunda visita me preguntaban si podían decirme mamá.
En ese contexto recuerdo haber discutido álgidamente con un juez que a mi parecer no había condenado debidamente a un violador. “Lo único que le pido es que cuando las víctimas en unos años más aparezcan aquí como victimarias, tenga la misma condescendencia”, le dije antes de irme. Lo que intento evocar con estas historias es que, es muy fácil penalizar, alargar la lista de delitos, o tener un discurso de “mano dura”, en vez de enfrentar las causas que generan esas acciones. El origen en la amplia mayoría de los delitos que tanto se persiguen son la inequidad, la carencia y el abuso.
¿Cómo dialoga tu novela con un feminismo que exige autonomía sobre el cuerpo y las decisiones personales, especialmente en contextos de desigualdad?
La autonomía sobre el cuerpo es algo que promuevo y el movimiento feminista ha sido clave en la búsqueda de equiparar los derechos de todas las personas a decidir libremente sobre él. En esa línea, así como defiendo el derecho de las mujeres a abortar sin causales, promuevo el derecho a la eutanasia y a despenalizar las conductas asociadas al auxilio de ellas.
Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la pornografía, el incesto y la prostitución la lectura fácil sería decir, siendo mayor de edad, hago lo que quiero con mi cuerpo, pero en estos casos me parece que el análisis es mucho más complejo y hay dos elementos claves que deben considerarse: la asimetría de poder y la inexistencia de oportunidades. Esos son los factores determinantes para evaluar si efectivamente el uso del cuerpo es una herramienta de poder o un objeto de abuso.
En el libro hay una crítica clara al abandono del Norte Grande. ¿Cuál fue tu intención al mostrar esa realidad?
El Norte Grande es protagonista en esta novela y nos permite mostrar la marginalidad con sus paisajes y clima extremos, pero a la vez es un símbolo de las zonas de sacrificio y de la crudeza de la vida en lugares inhóspitos. Eduardo, uno de los protagonistas, durante su exilio recorre distinto desiertos del mundo y encuentra algo en común en todos ellos: la identidad de aquellos que no conocen la abundancia. Eso es extrapolable a múltiples latitudes.
Por otra parte, Calama y Tocopilla son por esencia zonas de sacrificio en las que se ha privilegiado la producción y extracción de riquezas por sobre la calidad de vida de las personas que allí habitan, y eso es también realidad en otras zonas del país y del mundo lo que hace que exista una universalidad más allá de lo local.
Has dicho que la voz de Celeste, una prostituta que narra parte de la historia, te guió durante el proceso de escritura. ¿Qué significa Celeste en este universo narrativo?
Aunque, a mí parecer, en el fondo es la más rebelde de todos los personajes, la Celeste es la única que pareciera no batallar contra la realidad que le ha tocado. Esa aparente resignación es únicamente la muestra de una dignidad y sabiduría profundas. Ella logra navegar las limitaciones de su vida sin someterse y con su sentido del humor logra darle aire a la novela que trata temas que son complejos y duros de relatar.
La Celeste representa los valores correctos y en términos más existencialistas es el niño de “Así habló Zaratustra”, de Nietzsche: es la inocencia, la capacidad de olvidar, de crear, de jugar y de darle sentido a la vida ante cualquier circunstancia.
¿Sientes que la literatura chilena actual está abordando con suficiente fuerza temas como la prostitución, la desigualdad o los efectos del extractivismo?
Hay escritoras a las que admiro que han abordado muchos de estos temas con fuerza y profundidad. Diamela Eltit ha sido precursora en exponer sobre el cuerpo como mecanismo de resistencia ante la represión y los abusos de la autoridad, sobre la prostitución, la explotación de los cuerpos y la violencia estructural. Nona Fernández, ha sido fundamental en exhibir la precariedad de las vidas al margen en un marco de memoria política. Lina Meruane y Alia Trabucco Zerán, son referentes también y han puesto a la luz en diversas obras las desigualdades de género en un sistema patriarcal.
Sin embargo, cuando escucho los discursos liberales libertarios y el crecimiento del negacionismo me parece que debemos seguir abordando lo los temas que los originan y en ese sentido creo que es importante hablar más de desigualdad, de memoria y de los efectos del consumismo y del capitalismo extremo, que son las causas del extractivismo.
Finalmente, ¿cómo ha sido para ti publicar una primera novela que incomoda, que provoca, que cuestiona?
Me siento muy afortunada de que la novela esté teniendo repercusión y pueda poner en el tapete temas que son fundamentales. Es especialmente importante que se puedan conversar estas ideas en un contexto en que los derechos humanos parecieran banalizarse y la mayor parte de los discursos políticos se centran en el crecimiento y la explotación económica. Si aquello incomoda, provoca o cuestiona, quiere decir que es aún más necesario.

Entrevista por Mariana Hales.-