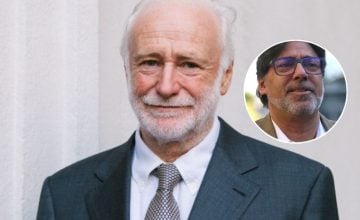Del Voto a la Reparación: El Legado Democrático e Indígena del 5 de Octubre.
Por Elisa Loncón Antileo
Candidata al Senado por la Región de la Araucanía.

El 5 de octubre enlaza dos capítulos fundamentales de la democracia chilena: el triunfo del «NO» en 1988 y la Ley Indígena en 1993. Mientras el plebiscito afirmó que la democracia era el camino deseado por la ciudadanía, la ley estableció que el propósito de esa democracia era también reparar las injusticias históricas, particularmente con los Pueblos Indígenas.
En la actualidad, este proyecto democrático y sus avances enfrentan una amenaza directa por parte de la ultraderecha. Liderazgos como los de José Antonio Kast y Johannes Kaiser promueven un modelo que, frente a los conflictos existentes, pone en riesgo los derechos ya consolidados y amenaza con la represión como vía de acción, socavando el espíritu de justicia de la transición.
El Plebiscito de 1988: Una conquista popular en todo el país.
El pueblo de Chile, en su diversidad territorial y cultural, hizo del plebiscito de 1988 una gesta de soberanía popular. A través de esta conquista, la ciudadanía recuperó su derecho a la democracia, convirtiendo el «No» en la victoria de una larga lucha por la libertad. La verdadera hazaña fue la movilización popular que se gestó en cada rincón del país. A pesar de la represión y la propaganda, millones de chilenos, en su rica diversidad, se unieron para recuperar el futuro. El resultado contundente del 5 de octubre fue la materialización de esa voluntad popular, diversa y transversal, que le dijo basta a la dictadura.
Por ello, la victoria del «No» es el símbolo de una democracia ganada por su gente. Significó que el poder ya no residía en la fuerza de un régimen, sino en la voluntad colectiva de los chilenos de todas las identidades y territorios. Este evento no solo abrió las puertas a la transición, sino que dejó una lección imborrable: la democracia en Chile es una conquista popular que pertenece a todo su pueblo.
La Ley Indígena de 1993: Un Intento de Reparación en Democracia
El retorno a la democracia no solo implicó un cambio político, sino que también abrió el espacio para abordar las profundas deudas sociales e históricas que el país arrastraba. Una de las más urgentes era la situación de los pueblos indígenas, cuyas tierras y comunidades habían sido sistemáticamente fragmentadas y privatizadas, especialmente durante la dictadura militar.
En este nuevo contexto, se promulgó la Ley Indígena N.º 19.253 el 5 de octubre de 1993, una fecha simbólica que la vincula directamente con el plebiscito. Esta ley fue un intento pionero de reparar el daño histórico infligido por el Estado chileno a los pueblos originarios. Su principal avance fue el reconocimiento legal de la existencia de los pueblos indígenas como entidades colectivas, rompiendo con el paradigma de asimilación forzada que había dominado las políticas estatales hasta entonces.
La ley estableció un marco para la protección de la cultura, la lengua y, fundamentalmente, las tierras indígenas. Para ello, se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo público encargado de implementar las políticas y administrar un fondo de tierras para la adquisición y restitución. Aunque la ley se refería a «etnias» en lugar de «pueblos», marcó un cambio fundamental hacia un modelo de reconocimiento de la diversidad cultural.
Limitaciones y Desafíos Actuales
Si bien la Ley 19.253 fue un paso significativo, nació con importantes limitaciones. La falta de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas (una deuda que persiste hasta hoy), junto con un enfoque predominantemente asistencialista de la CONADI, restringió la autonomía de las comunidades y no logró resolver de raíz el conflicto territorial ni el racismo estructural. Hoy, casi tres décadas después, la ley es considerada insuficiente para responder a las actuales demandas de los pueblos indígenas, que incluyen derechos políticos, autonomía y un nuevo modelo de relación con el Estado.
El plebiscito de 1988 y la Ley Indígena de 1993 son, por tanto, dos caras de la misma moneda: el primero restauró un sistema donde el diálogo y el respeto a la diversidad eran posibles, y la segunda fue uno de los primeros frutos de esa posibilidad, un paso legal para dignificar a los pueblos originarios.
La Amenaza del Retroceso: La Visión de la Ultradercha
Los avances democráticos y sociales logrados desde 1990 contrastan fuertemente con las posturas de la ultraderecha chilena, representada por figuras como José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Sus discursos y propuestas políticas representan una amenaza directa a los consensos que permitieron la transición y el reconocimiento de derechos.
Esta visión prioriza un modelo de libre mercado, orden represivo y responsabilidad fiscal que choca con las demandas de un estado de bienestar más sólido y con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En materia indígena, su enfoque en la propiedad privada y los proyectos de inversión sobre el derecho a la consulta y el consentimiento (consagrados en el Convenio 169 de la OIT) amenaza con revertir los tímidos avances y exacerbar los conflictos territoriales.
Además, sus discursos populistas y anti-derechos erosionan la confianza en las instituciones democráticas, promueven la desinformación y la polarización, y deslegitiman las demandas sociales. En esencia, mientras los gobiernos democráticos buscaron sanar las heridas de la dictadura y construir una sociedad más inclusiva, las posturas conservadoras actuales ponen en riesgo la democracia misma y amenazan con un retroceso en los derechos sociales e indígenas alcanzados con tanto esfuerzo.