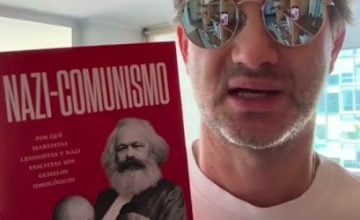Una de las ideas más difundidas por estos días es que con el salvataje de Trump al gobierno de Milei Argentina se ha convertido en una colonia de EEUU.
Hay hechos que parecen respaldar esa caracterización. Por empezar, el Tesoro de EEUU hoy está interviniendo abiertamente en Argentina, en el mercado cambiario, y en la política monetaria, relegando a un segundo plano al BCRA. En segundo término, están los muchos condicionamientos económicos, políticos y geopolíticos que, se especula, acompañarían el salvataje de Milei. Entre ellos, hay presiones para que el gobierno argentino dé ventajas a inversores estadounidenses en minería, gas y petróleo. Otro reclamo es que los laboratorios argentinos paguen por las patentes de los laboratorios estadounidenses. En el plano político, Washington y el FMI exigen un “acuerdo de gobernabilidad” entre LLA, el PRO, la UCR, legisladores y gobernadores “peronistas-pelucas” para avanzar en las reformas laboral e impositiva y fortalecer la gobernanza burguesa. Más estratégico, en el terreno geopolítico, EEUU pide que Argentina disminuya sus lazos con China. Por eso el Financial Times habla del «deseo del presidente Donald Trump de expulsar a China de América Latina, una región que considera la esfera legítima de influencia de Estados Unidos. En las últimas dos décadas, China amplió de forma considerable su comercio e inversiones en el ‘patio trasero’ de Washington, mientras administraciones sucesivas miraban hacia otro lado» (reproducido en Infobae, 15/10/2025). Todo esto coronado con la pretensión de Trump de dictar a los argentinos por qué candidatos deberán votar de ahora en adelante, bajo amenaza de que se corte “la generosa ayuda” norteamericana.
De aquí que el peronismo esté reflotando la consigna-disyuntiva “Braden o Perón”. En Buenos Aires aparecieron afiches con Axel Kicillof (trasfondo con la bandera argentina) vs Javier Milei (trasfondo con la bandera de EEUU). “Patria sí, Colonia no”, por la liberación nacional. Es la idea de la segunda independencia, concebida como demanda de la democracia burguesa en el terreno de las relaciones internacionales.
En lo que sigue presentamos un enfoque diferente. En esencia, sostenemos que, si bien hay un recrudecimiento de la dependencia argentina con respecto a EEUU, esta debería distinguirse de lo que, históricamente, ha sido el dominio colonial.
¿Colonia o país dependiente?
El planteo que defendemos arranca de la distinción entre una colonia y un país dependiente. En forma sintética, la relación colonial se define como la dominación de los países atrasados por las potencias, por medio de la violencia y la ocupación del territorio. Significa que la represión se ejerce sobre la población nativa de conjunto, y puede llegar al genocidio (como ocurre ahora en Palestina masacrada por el colonialismo sionista). En consecuencia, se establece una relación de explotación, estructurada en torno al saqueo, el pillaje y la coerción extraeconómica sobre el país dominado.
Un país dependiente, en cambio, tiene derecho a un gobierno y Estado propios, y es desde esa posición que está sometido a presiones, condicionamientos o amenazas directas. Las mismas se sustentan en el poder económico del capital más internacionalizado y poderoso, y sus Estados. La explotación es de clase -el trabajo es explotado por el capital- y procede por vía económica (el obrero es libre de vender su fuerza de trabajo).
Para explicarlo con la ayuda de EEUU a Milei, si Argentina fuera una colonia de EEUU ese “auxilio” sería impuesto sin más con violencia política directa. Es el tipo de dominio que ha sido mentado en los últimos tiempos por Trump, como amenaza; por ejemplo, en relación a Panamá y Venezuela (en este último caso, con ataques y asesinatos efectivos). La intervención de Trump en Argentina, en cambio, sigue los patrones propios de la relación de dependencia de un país atrasado y en crisis, pero políticamente independiente (en lo formal). Ha sido el propio gobierno argentino el que solicitó la intervención de EEUU, con el apoyo, o el consentimiento, además, de una buena parte de la clase dirigente criolla. El condicionamiento opera vía swap y créditos, que son reflejo del poder económico norteamericano, incomparablemente mayor que el del capitalismo argentino. No se impone vía militar. Incluso la amenaza –“si no votan como nos gusta no ayudaremos más a Milei”- deja abierta la posibilidad de que la intervención sea bloqueada por el voto popular. Una variante que es ajena a la relación colonial.
Otro ejemplo lo proporciona el préstamo que hizo EEUU a México, en 1995 (crisis del Tequila, disparada por una masiva salida de capitales líquidos). En esa crisis, el Tesoro de EEUU aportó US$ 20.000 millones, y con los desembolsos del FMI y otros organismos se llegó a US$50.000 millones. En contrapartida México tuvo que adoptar políticas «ortodoxas»: el IVA aumentó del 5 al 10%; flexibilizó la política cambiaria; el gobierno mexicano entregó como garantía de los préstamos los ingresos de Pemex (la petrolera estatal); y se estatizaron deudas de los bancos. En paralelo, quebraron miles de empresas, y bajaron los salarios. Pero todo esto ocurrió sin que México dejara de ser un país formalmente soberano; o sea, no pasó a ser colonia de EEUU.
Enfatizamos que la liberación nacional -ruptura con la relación colonial y derecho a formar un gobierno propio- no cuestiona, en principio, al modo de producción capitalista. América Latina se independizó de España y Portugal en los marcos del incipiente capitalismo. África y Asia se independizaron en el siglo XX y en la mayor parte de los casos sin afectar a las relaciones capitalistas (la excepción más importante fue China, de 1948 a principios de los 1980). También en Europa hubo países que accedieron a la autodeterminación nacional sin pasar por revoluciones socialistas o proletarias. Noruega, por ejemplo, se separó de Suecia a principios del siglo XX. Un caso citado por Lenin como prueba de que el derecho formal al autogobierno es lograble en el capitalismo. Por eso, la lucha por la liberación nacional tiende a reunir a todos los sectores sociales del país oprimido (salvo los agentes y colaboradores de la potencia ocupante). Es una bandera democrática y por la igualdad de derechos entre las naciones. Por eso no elimina la presión e injerencia de hecho del capital internacionalizado sobre el país dependiente (para ampliar sobre colonia y dependencia, aquí).
Antes de dejar este punto precisemos que hay formas de intervención político-militar de las potencias capitalistas que no tienen como fin establecer una colonia, sino cumplir objetivos contrarrevolucionarios o reaccionarios, como desplazar a gobiernos izquierdistas o populistas. Por lo general esas intervenciones se realizan con la colaboración de, al menos, facciones importantes de las clases dominantes criollas. Un ejemplo es la participación de Washington en el golpe de Estado de Pinochet, en Chile, en septiembre de 1973. Otro ejemplo fue el accionar de los «contras» en Nicaragua; también el intento de invasión a Cuba, en Bahía de Cochinos, por parte de exiliados cubanos apoyados por EEUU. Otro caso, la invasión de EEUU y otras potencias a Iraq, en 2003. Son agresiones imperialistas terribles, pero eso no significa que Chile, Nicaragua, Iraq, sean colonias.
La huelga de inversiones
Desde hace décadas una de las formas más directas en que se ejerce presión sobre los países dependientes es a través de la amenaza de la huelga de inversiones. Los capitalistas y funcionarios de las potencias advierten a los gobiernos de los países atrasados que no recibirán inversiones en tanto no aseguren las condiciones que consideran propicias para desarrollar la explotación capitalista. Entre ellas, exigencias para la seguridad de la propiedad privada; reglas impositivas o laborales que no amenacen la rentabilidad y continuidad de los negocios; libertad para la remesa de utilidades; tribunales internacionales para dirimir conflictos con los gobiernos del país dependiente.
Un ejemplo reciente: hace poco viajó a Argentina Barry Bennett, de la consultora Tactic Global, que busca ser intermediaria de inversores y negocios estadounidenses en el país. Bennet tuvo reuniones con legisladores y gobernadores que han funcionado como aliados de LLA y su mensaje fue: “A ustedes les conviene cooperar con Milei porque de ese modo vendrán inversiones de nuestro país a sus provincias” (Jorge Lliotti, La Nación, 12/10/2025). Otra forma de presión pasa por las elevadas tasas de interés (el riesgo país) que se exigen para prestar a un país dependiente y endeudado.
Aunque no se trata solo de las amenazas de los capitales extranjeros. También actúa el capital local. Por ejemplo, la fuga de capitales es otra de las formas que adopta la huelga de inversiones, y es operada en buena medida por los capitalistas y receptores de rentas del país dependiente. Las exigencias de estos sectores, a su vez, se asemejan a las que formula el capital global. Es que, por encima de disputas en torno al “reparto de la torta”, existe una hermandad de clase entre el capital nativo del país dependiente y el capital externo. Por eso no es casual que la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el coloquio de IDEA, la Asociación de Bancos Argentinos, para mencionar solo algunas instituciones patronales, no hayan dicho palabra en contra del “ataque a la soberanía argentina” que ha lanzado Trump.
En términos más generales, no debería perderse de vista que, si bien actúa como socia subordinada, la clase capitalista de países dependientes y atrasados, como Argentina, no es una marioneta de Washington, o del FMI. No es una mera intermediaria (que cobra comisiones y coimas) del capital extranjero, o globalizado. Su poder de negociación se basa en la explotación de “su” clase obrera. En otros términos, tiene espesor propio e intenta actuar según sus intereses. Por ejemplo, los productores argentinos de soja y maíz no van a dejar de hacer negocios con China por lo que digan Trump y los republicanos en EEUU. Otro ejemplo: la decisión de continuar con la salida de capitales de Argentina en los días que siguieron al anuncio del swap, contra lo que esperaba Bessent, no puede explicarse con la tesis «son títeres del imperialismo». Incluso las relaciones de fuerza entre las potencias -China amenaza la hegemonía estadounidense- abren espacios para el regateo y la negociación de las facciones de la burguesía más nacional-centrada.
El nacionalismo burgués estatista y la soberanía
Dada la internacionalización de las economías capitalistas cada vez hay menos posibilidades de que haya desarrollo capitalista de un país atrasado “puertas adentro”. En los años 1920 el dirigente bolchevique Bujarin especulaba con que Rusia podría desarrollarse prescindiendo del mercado mundial. Trotsky le dijo, con razón, que eso era como querer prescindir del frío en el invierno de Moscú. Hace 100 años era imposible desarrollar el socialismo nacional al interior de Rusia. Hoy hay todavía menos posibilidades de desarrollar el capitalismo (o el socialismo) en un solo país autárquico. Por eso, la demanda de romper con la injerencia y presión del capital internacionalizado solo es concebible como consigna y programa anticapitalista, socialista. Es en este sentido que el debate sobre si Argentina es colonia o país dependiente tiene relevancia. No es una cuestión semántica, sino de contenido, vinculada a las relaciones sociales de producción dominantes.
Es la clave también para entender las contradicciones e imposibilidades que enfrentan los proyectos de liberación nacional burgueses o pequeñoburgueses. No se trata de que son “inconsecuentes”, o “cobardes” (como los acusa una izquierda nacional-trotskista), sino de una imposibilidad de clase: es que romper con la dependencia es luchar por el socialismo internacionalista. No es concebible como tarea nacional. Esta es la causa última de la incapacidad del nacionalismo burgués o pequeñoburgués de presentar una alternativa de fondo, sea en Argentina o en otros países atrasados y dependientes.
Para citar ejemplos de América Latina en los últimos años, recordamos los fracasos de los nacionalismos burgueses-estatistas en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. También el callejón sin salida en que desembocó el Estado burocrático cubano (algunos lo consideran socialista, o Estado proletario). Ninguno de estos regímenes ha podido hacer abstracción del mercado mundial. Incluso los millones de emigrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses, son expresión del carácter internacional que deberá asumir la lucha por la liberación de la explotación y la opresión. Hasta en lo puramente económico se ve esa dependencia: piénsese en la importancia que adquiere el envío de remesas de los emigrantes a sus países de origen (en algunos países centroamericanos representan más del 25% del PBI).
Tampoco Argentina bajo los gobiernos de los Kirchner y el de Alberto Fernández pudo avanzar en el tantas veces proclamado camino de la liberación nacional. Una economía con déficits de cuenta corriente en ascenso; con la demanda sostenida por un déficit fiscal cada vez más difícil de financiar; con inflación descontrolada; con débil inversión en tecnología e infraestructura, terminó en estancamiento, crisis cambiaria y renovada fuga de capitales. Así se generó el escenario para la imposición de los programas de la ultraderecha, el establishment económico y mediático, y los organismos internacionales. Como han señalado los poskeynesianos, las políticas del keynesianismo bastardo -invariablemente presentadas como progresistas- desembocan en crisis que legitiman los discursos de la derecha y la ultraderecha a los ojos de las masas.
Pero, además, están las concesiones que, una y otra vez, el nacionalismo burgués hace a la lógica del capital mundializado. Después de todo, en Argentina el más extendido programa de privatizaciones y avance del mercado fue llevado adelante en los 1990 por el Movimiento Nacional Justicialista, con el apoyo de buena parte de la vieja militancia “por la liberación nacional” de los 1970 (los K incluidos). Eran los tiempos de las proclamadas «relaciones carnales» con el país del norte. Y sin ir tan lejos: gobiernos que se reclaman del nacionalismo emiten, o han emitido, deuda sujeta a los tribunales de Nueva York o Londres. Han otorgado concesiones a empresas petroleras estadounidenses con cláusulas que no se hicieron públicas. Y sus políticos y líderes se han imbricado con los circuitos del capital financiero internacional para lavar dineros provenientes del saqueo de las arcas públicas. ¿De qué “liberación nacional” están hablando? A lo que podemos sumar los gobernadores y legisladores, también provenientes del “campo nacional”, que en estos últimos dos años facilitaron o apoyaron las medidas de Milei en el Parlamento.
Para terminar
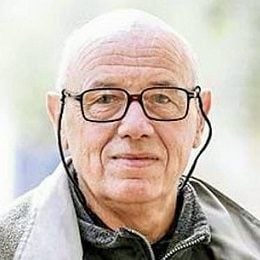
Acabar con la dependencia y dominación del capital globalizado solo es posible acabando con el capitalismo. La emancipación del dominio del capital es socialista e intrínsecamente internacionalista. Este es el abismo ideológico y político que separa al marxismo de las ideologías burguesas y burocráticas nacionalistas.
Por Rolando Astarita
Blog del autor, 19 de octubre de 2025.
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.