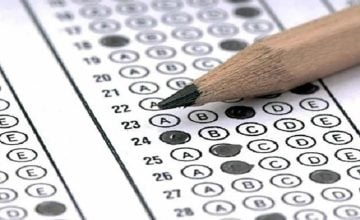Por Verónica Aravena Vega

Mientras Chile se prepara para votar este domingo, no puedo dejar de pensar en el futuro. No en el que nos prometen los jingles o los spots de campaña, sino en ese otro, más íntimo, que se gesta en las conversaciones cotidianas, en los miedos y deseos de quienes piensan Chile. Mi cuerpo, mi insomnio, mis conversaciones con amigos me lo recuerdan: quiero imaginarme un futuro. No una promesa tecnocrática, sino una vida que merezca ser vivida sin sentir que estamos siempre al borde del abismo.
Crecí escuchando que la educación era la escalera de la movilidad social, pero hoy sé que no basta con ascender si el edificio entero se tambalea. Mi generación aprendió a sobrevivir, no necesariamente a proyectarse. Y, sin embargo, sigo deseando un país que me permita hacerlo: vivir, planificar, cuidar, soñar. No como un privilegio, sino como un derecho.
Chile se ha habituado demasiado al malestar. Ese murmullo constante que nos atraviesa: la precariedad, la deuda, la falta de tiempo, la sospecha de que todo podría derrumbarse mañana. Alicia Valdés lo nombra con lucidez: la política del malestar no es solo el síntoma, es la estrategia. Un sistema que captura la frustración y la devuelve como resignación. Que promete soluciones mientras administra el agotamiento.
Y, sin embargo, yo me niego a quedarme ahí. Creo que el malestar puede ser punto de partida si logramos transformarlo en imaginación política. Si nos atrevemos a pensar la seguridad y el bienestar desde otro lugar.
Porque sí, quiero hablar de seguridad. Pero no de esa seguridad convertida en mercancía electoral, de los discursos que venden balas como bálsamos. Quiero hablar de la seguridad de llegar a fin de mes sin hipotecar la salud mental. De dormir sin deuda. De criar sin miedo al futuro. De enfermarse sin arruinarse. De tener tiempo para habitar el mundo. Esa es la seguridad que vale la pena defender: la que sostiene la vida, no la que la castiga.
El miedo se volvió rentable, y hay candidatos que lo explotan como si fuera una mina. Pero el orden sin justicia es un espejismo, y la paz sin dignidad, apenas una pausa en la violencia. Yo no quiero vivir en un país donde el miedo sea política de Estado. Quiero vivir en un país que confíe en su gente, que invierta en bienestar, que apueste por la vida.
Por eso me interesa una forma de política que no grite, que no trafique con el pánico, que proponga caminos. Que entienda que la verdadera seguridad nace del cuidado. Que apueste por fortalecer la educación pública, por expandir la salud primaria con enfoque comunitario, por garantizar vivienda digna, por elevar las pensiones y reconocer los cuidados como trabajo esencial. Políticas concretas, tangibles, que sostienen el día a día.
Chile no se cae a pedazos, aunque algunos se empeñen en narrarlo así. Chile está exhausto, que es distinto. Y la fatiga también puede ser punto de partida: una señal de que el cuerpo social pide pausa, reparación, futuro. Lo que necesitamos no es más miedo, sino más imaginación.
El buen vivir no es un adorno ni una consigna. Es una ética del cuidado colectivo. Es comprender que nadie puede vivir bien en un entorno que se desangra. Que la sostenibilidad de la vida no se decreta, se teje con derechos, afectos y tiempo. Implica trabajo digno, educación de calidad, salud accesible, vivienda estable, cultura viva. Implica devolverle al Estado su rol más elemental: cuidar.
Decir esto en voz alta parece subversivo, pero no lo es: es sentido común. No quiero balazos, no quiero más discursos de orden que confundan la paz con el silencio y la obediencia con la seguridad. Quiero un país que cuide, que proteja, que distribuya. Que mida su éxito en bienestar y no en PIB. Que entienda que un cuerpo sin deuda, una mente sin miedo y una casa segura son indicadores tan o más importantes que cualquier cifra económica.
La disputa electoral de este domingo no es solo entre candidatos/as: es entre dos formas de entender la vida. Entre quienes administran el malestar y quienes apuestan por transformarlo. Entre quienes lucran con el miedo y quienes se atreven a imaginar sin miedo. Yo sé en qué lado quiero estar.
No voy a decirte por quién votar. Pero sí quiero hablarte a ti: que todavía no lo tienes claro, que dudas, que observas todo esto con una mezcla de cansancio y escepticismo. Te hablo porque sé lo que es sentir que “todo da lo mismo”, que ningún proyecto alcanza a contener nuestras urgencias. Pero también sé que detrás de esa fatiga hay una pregunta que no se apaga: ¿qué país queremos ser cuando pase el ruido?
Te hablo porque aún creo que la política —esa palabra tan maltratada— puede ser el espacio donde el malestar se transforma en posibilidad. Porque, aunque el desencanto sea legítimo, no puede ser nuestro único lenguaje. Dudar también es un acto político si esa duda nos lleva a pensar, a conversar, a imaginar alternativas.
Y si ya sabes por quién votar, quizás lo más revolucionario hoy no sea reafirmar lo que ya crees, sino conversarlo. Ponerlo en palabras. Sentarse a la mesa con la familia, con las vecinas, con los compañeros de trabajo. También con quienes piensan distinto. No para convencerlos, sino para ensanchar el campo de lo posible, para recordar que un país se construye dialogando, no solo votando.
Eso es lo que más me conmueve de este momento: que aún existe la posibilidad de pensarnos juntos, de recomponer los vínculos que el miedo y la desconfianza han ido erosionando. Que todavía hay tiempo para entender que la seguridad no se decreta, se cultiva; que el futuro no se hereda, se imagina; que la democracia no se agota en la urna, sino que se encarna en cada conversación honesta sobre lo que somos y lo que deseamos ser.
Sigo creyendo que la política puede ser una forma de ternura lúcida, una inteligencia del cuidado. Y que votar —o simplemente conversar sobre votar— es un modo de decir que todavía nos importa. Que todavía creemos que hay algo que salvar, algo que construir, algo que soñar.
Si este domingo nos animamos a pensar en el país no desde el miedo, sino desde la posibilidad; no desde el castigo, sino desde el cuidado; no desde la competencia, sino desde el buen vivir; entonces quizás demos un paso hacia ese Chile que aún late bajo la superficie.
Un Chile que se atreve a imaginarse vivo.
Por Verónica Aravena Vega
Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.