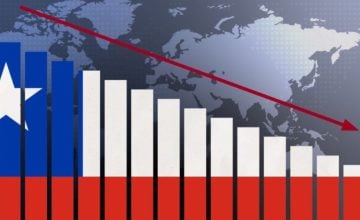Por Guillermo Rivera

Hace no mucho tiempo me encontré, casi por casualidad —o por esos designios misteriosos de los algoritmos— con una publicación en LinkedIn. Decía que en Nestlé estaban desarrollando un packaging revolucionario, creado a partir del aprovechamiento total del excedente alimenticio. La noticia me impactó. Me recordó que, hace una década, estudiaba formalmente sobre empaques, aunque lo abandoné por motivos laborales allá por 2014. Desde entonces, he pensado que el futuro del alimento está indisolublemente ligado a su transporte y a su desplazamiento, un tema que en la gastronomía regenerativa llamamos glocalización alimentaria.
Un amable lector quizá me haya escuchado o leído hablar de alimentación situada. Ojalá así sea, porque ese concepto es clave para entender el dilema que planteo hoy: la doble moral de la industria alimentaria.
Volviendo a la noticia, recuerdo que mi primera reacción fue la curiosidad mezclada con un orgullo algo ingenuo. ¿Habrían leído acaso algo que escribí tiempo atrás? ¿Estarían, esas grandes transnacionales, buscando pistas en los márgenes donde muchos cocineros latinoamericanos trabajamos sin micrófono, casi siempre más cerca de la subsistencia que de la investigación académica? Mi ego tuvo un momento de expansión.
Fui directo a Google a verificar. La noticia estaba allí, aunque no en el primer resultado. Lo más curioso es que días después desapareció de la red. La publicación original se borró, pero otras más pequeñas persistían. Algunas describían que Nestlé ya estaba probando inteligencia artificial para identificar polímeros derivados del suero de la leche o de los posos del café, con la intención de crear materiales reciclables que cierren el círculo de la contaminación que ellos mismos generan.
Este hallazgo me generó una sensación ambivalente. Porque es cierto que Nestlé produce un volumen de contaminación monumental:
• Más de 87 millones de toneladas métricas de CO₂ equivalente en un solo año.
• 95 millones de metros cúbicos de agua extraídos, con más de un tercio proveniente de zonas con alto estrés hídrico.
• 1,5 millones de toneladas de residuos plásticos anuales que acaban en su mayoría en rellenos sanitarios o en océanos.
Podríamos detenernos aquí y quedarnos solo con la indignación. Pero también es cierto que la compañía lleva años implementando proyectos que merecen atención:
• La planta de Girona, en España, transforma 80% de los posos de café en energía limpia.
• Con el Grupo Saica reciclan residuos plásticos generados en sus propias fábricas y los reincorporan en nuevos envases.
• Y tienen el compromiso formal de que el 100% de su packaging será reciclable o reutilizable en 2025.
Es aquí donde emerge esa incómoda palabra que muchos preferimos evitar: doble moral.
¿Quién se atreve a decirle a otro ser humano “tienes una doble moral”? ¿Quién puede mirarte a los ojos y afirmar que tu principio A no concilia con tu principio B? Siempre he pensado que quizá este sea un problema semántico. Tal vez nadie tenga una doble moral en rigor: tenemos contextos, presiones y contradicciones. Pero cuando hablamos de una corporación tan inmensa como Nestlé, que avanza un paso y a la vez obliga a la sociedad a retroceder diez, el dilema se hace más tangible.
Sin embargo, quiero creer que algo está cambiando. Hace veinte años, cuestionar la legitimidad de la industria era visto como un acto de herejía comercial. Hoy, la misma industria se ha visto obligada a reconocer que su huella ambiental es insostenible. Y que mientras nosotros —los que pensamos el alimento como un hecho cultural, histórico y biológico— tratamos de enseñar que comer no es solo consumir calorías, ellos también comienzan a hacer movimientos que importan.
Quizás porque la presión pública es cada vez más fuerte. Quizás porque la propia supervivencia económica depende de que empecemos a hablar de sustentabilidad no como un cliché, sino como un imperativo ético.
Los grandes proyectos de reciclaje de Nestlé —como el uso de biomasa de café o el polietileno recuperado— no borran el daño acumulado. No eliminan los ríos contaminados, ni la obesidad epidémica, ni la pobreza alimentaria que convive con supermercados rebosantes de ultraprocesados. Pero son un comienzo. Y un comienzo, aunque nazca de la necesidad de limpiar su imagen, puede transformarse en un acto con efectos reales.
Al final, todo esto nos devuelve a la pregunta central: ¿cómo vamos a juzgar estos esfuerzos? ¿Solo con el lente de la sospecha? ¿Solo con la rabia legítima que provoca la desigualdad alimentaria? ¿O podemos, por un instante, tratar de ver el vaso medio lleno y reconocer que, aunque insuficiente, todo avance cuenta?
La gastronomía regenerativa nos enseña que el alimento no es solo una mercancía: es el combustible de la vida. La paradoja es que ese combustible se ha transformado en un producto transable que compromete nuestra salud, nuestros vínculos y nuestro tiempo. La promesa de un progreso lineal, de una vida mejor a cambio de sacrificarlo todo, resulta cada día más frágil.
Si en algo podemos coincidir —los que cocinamos, los que comemos, los que investigamos— es que en el esfuerzo de pensar un mejor continente y un mejor planeta no podemos permitirnos la arrogancia de negar todo por principio. No podemos permitirnos el lujo de desechar los pocos gestos que empiezan a gestar cambios.
Así que hoy, sin fanatismos, sin ingenuidad y sin la expectativa de que estas corporaciones se conviertan en filántropos, propongo algo más sencillo: reconocer que todo esfuerzo suma, aunque venga de quienes más han contribuido al problema. Y que es nuestro deber vigilar, exigir y a la vez apoyar cualquier paso —por pequeño que sea— que permita que el alimento vuelva a ser lo que siempre debió ser: un derecho, no una amenaza.