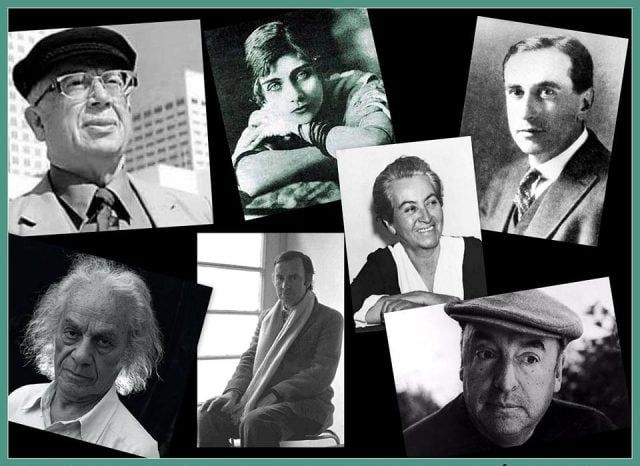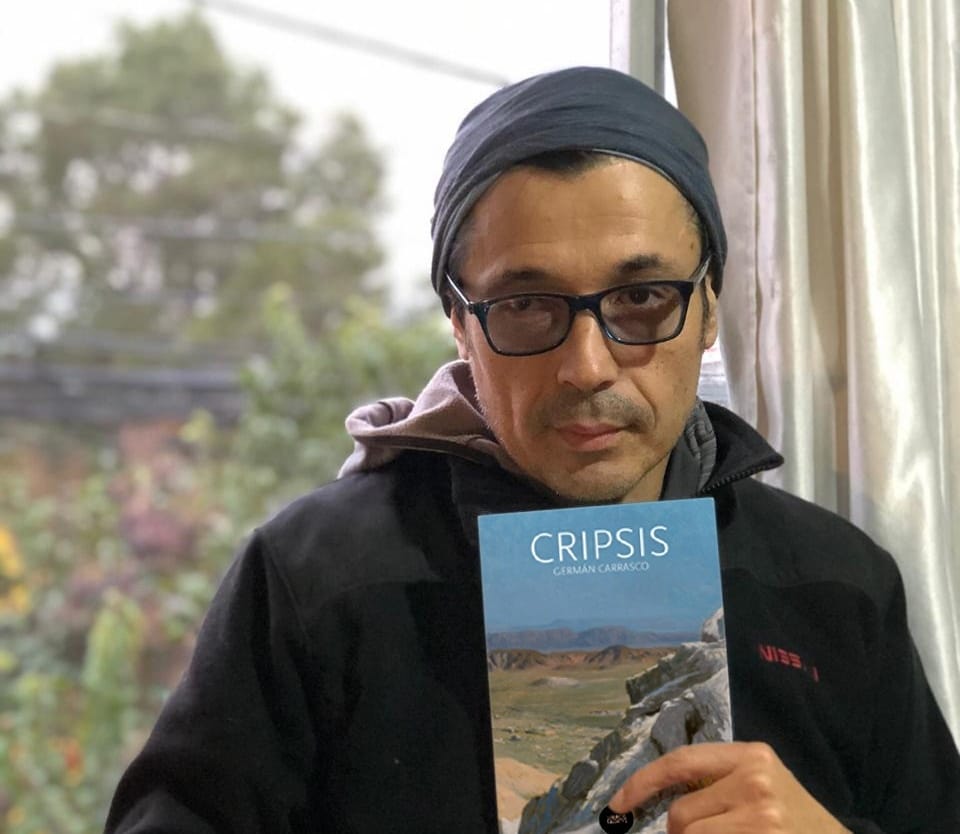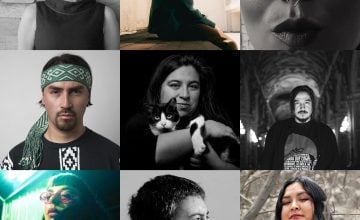Por Mauricio Redolés
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Gabriel Celaya

Si hay un concepto elusivo, es el de poesía. Hay tantas definiciones de poesía como poetas y lenguas existen o han existido en la historia.
Por lo tanto, no podría pretender yo hacer el ejercicio de definir lo que es poesía y para qué la necesitamos. Pero tal vez sí puedo hablar de mi experiencia como poeta y por qué y para qué la he necesitado.
Cuando uno es niño (o niña), se nos presenta la poesía como una manera de ejercitar la memoria y, a través de rítmicos y musicales versos, aprender algunos poemas humorísticos o que ensalzan las virtudes de algún héroe patrio o las bondades del país de nacimiento.
Eso es un poema para uno cuando es niño o niña y, por ende, allí está la poesía… o eso se nos dice.
Pero distinto es cuando un niño o niña descubre un poema por sí solo o por sí sola.
Recuerdo que a los nueve años leí el poema “Tarde en el hospital”, de Carlos Pezoa Véliz, y quedé atado a una cama, enfermo, solo, mientras afuera, en el campo, llovía… Me gustaba jugar fútbol, como arquero, en los recreos y creo que esa tarde me hicieron 16 goles. Yo yacía en una cama, enfermo.
Ese descubrimiento me hizo, semanas después, querer escribir un poema para regalárselo a la madre de un compañero de curso que había muerto hace poco. En el largo viaje en microbús hacia mi casa, pensaba y pensaba en eventuales versos que nunca escribí porque mientras me preparaba para hacerlo, me contaron que el niño no había muerto, sino que lo habían cambiado de colegio.
Luego, mi interés mutó al de la narrativa. Leía cuentos, novelas y me fui alejando de la poesía. Tuve un fugaz encuentro con ella a los quince o dieciséis años cuando leí textos de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, y el poema “Walking Around”, de Pablo Neruda.
Sentí que esos poemas me acercaban a una ventana alucinante para mirar de otra forma la realidad. Intenté escribir algo en esa línea y, hace unos años, encontré un breve poema escrito luego de esas lecturas de García Lorca y Neruda.
Poema de dos personas que se despiden
Chao
Creo que, a los quince o dieciséis años, yo ya era el poeta que fui después.
A los 18 años, un profesor nos hizo leer novelas para escribir pequeños ensayos. Recuerdo haber elegido Patas de Perro, una novela de Carlos Droguett, y quedé ensimismado con ese texto, tan empoderado con la literatura que de ese texto fluía, que me dije a mí mismo: “yo quiero ser escritor, pase lo que pase”.
“Quiero ser escritor, no sé qué seré profesionalmente. Podré ser cualquier cosa, profesor, abogado, sociólogo o antropólogo, pero sea lo que sea, yo quiero ser escritor, porque desde la literatura voy a vengarme del mundo”. Creo que Mario Vargas Llosa decía algo parecido: la literatura es una trinchera para enfrentar al mundo.
Cuando leí Patas de Perro, creí que había leído una obra narrativa, una novela, pero con los años me di cuenta de que en realidad era prosa poética pura y dura. Es un gran poema disfrazado de novela, disfrazado de narrativa. Le he escuchado decir eso a otras personas, entre ellas al poeta Adán Méndez. Nunca olvidé las tres primeras palabras de esa novela: “Escribo para olvidar”. ¡“Escribo para olvidar”! Qué paradoja, si uno piensa que escribe para tener memoria, para tener recuerdos, Carlos Droguett se ubica en las antípodas de esa idea y dice: “Escribo para olvidar”. Alguna vez leí a un crítico literario decir que lo que planteaba Droguett era la literatura como exorcismo, como sacar de la realidad, sacar de los recuerdos, lo malo que hay en ello y transformarlo en literatura y dejarlo allí para olvidar, para sanar.
Empecé a escribir narrativa entre 1972 y 1973. Pequeños recuerdos, estampas de la vida de un estudiante de derecho de clase media baja en Valparaíso, recuerdos de mi infancia, juegos de ideas, de conceptos.
Estaba en eso cuando caí detenido por la policía secreta de Pinochet en Valparaíso, el 10 de diciembre de 1973. Tenía veinte años cuando agentes del Servicio de Inteligencia Naval me llevaron detenido al centro de torturas Academia de Guerra Naval. Cuando escuché los gritos de un hombre mientras era torturado, yo, amante de la literatura hasta el fin del mundo, pensaba: “estoy teniendo el privilegio de descender a este infierno, cuando decida escribir sobre él, nadie tendrá que explicarme nada en relación a cómo grita un hombre cuando es torturado, grita como un animal”. Después, durante mi propia tortura, quien gritaba como animal era yo.
Estuve algún tiempo en la cárcel, sintiéndome sucio por la tortura, como la mujer o el hombre cuando son violadas o violados, esa sensación de sentirse responsables de su propia violación. El torturado, de alguna forma, también se siente responsable de su propia tortura, no se responsabiliza al torturador, no se responsabiliza al violador, se responsabiliza uno mismo o una misma por esa desgracia.
En la cárcel había una profusa circulación de libros. En una ocasión, llegó un librito de poemas a mis manos. Cuando yo he contado esta historia, muchos y muchas poetas me dicen con desprecio “¡Ah! Me estás hablando de un librito de autoayuda”. Ese librito despreciado por mucha gente me hizo entrar con fuerza a la poesía. El libro del cual hablo es un poemario que lleva por título en inglés Notes to myself, que fue traducido al castellano como “Palabras para mí mismo”. El autor es un estadounidense, de nombre Hugh Prather. Su poemario son versos sencillos, de cierta reflexión intimista, introversión del alma de un hombre que habla sobre sus amigos, su mujer, la lluvia, el paisaje. Luego de leer este libro, pude enfrentar mis miedos y mi propia asquerosidad de haber sido torturado. Escribí tres o cuatro textos, influido por el libro de Prather. Los poemas que escribí me sanaron en gran medida y los guardé. Nunca se los he mostrado a nadie, no porque tenga vergüenza ni algo parecido. Algún día los voy a encontrar entre mis papeles, los voy a publicar, no hay nada singular o especial con ellos. Son como un frasco de remedios que te sanó de algo y que está en algún anaquel semiolvidado. Un asunto privado.
Hace algún tiempo, en el canal de televisión de TeleSUR, la cadena de televisión venezolana, vi una entrevista a una guerrillera colombiana que había sido torturada por las fuerzas paramilitares de derecha. Cuando le preguntaron qué le habían hecho durante la tortura, ella respondió: “Es un asunto privado”. Y si bien mi tortura también es un asunto privado, tal vez el interés público que pueda haber por conocer esa poesía que me sanó me lleve a publicarlos, si es que los encuentro.
Pero no fue ninguno de esos textos mi primer poema escrito en la cárcel. Como explicaba más arriba, circulaban libros por la cárcel. Yo seguía escribiendo narrativa, pero comencé cada vez más a leer poesía. Y un día, luego de haber estado leyendo mucha poesía, sobre todo a Mario Benedetti, a Nicanor Parra, a Pablo de Rokha (Pablo Neruda estaba absolutamente prohibido), escribí un poema. Los tres primeros versos decían:
Vagar
entre planetas
y moscas
¿Cómo seguía el poema? No lo recuerdo ahora, pero me liberó increíblemente de una carga, de un peso, esa pequeña descripción de mi estado. Vagaba entre planetas, o sea en el espacio sideral, y las moscas de la celda. El espacio era uno solo y quien llenaba ese espacio era yo. Entonces sentí en ese momento que me liberaba de algo. Amé ese momento. Entendí que me acercaba nuevamente (como años antes cuando leí a García Lorca y Neruda) a una ventana que era la poesía. Pero ahora me acercaba a ella ya no como lector, sino como poeta. Sentí que, cuando escribía poesía, el lenguaje era mucho más leve, no me ataba de una manera tan directa a la realidad. Podía salir en otro cuerpo, podía transformarme, podía transformar la realidad, podía transformar el lenguaje, podía expresar lo que no podía expresar a través de un cuento o de un texto narrativo.
Seguí escribiendo narrativa y también empecé a escribir poesía.
El poeta Enrique Lihn dice, cito:
“La poesía me ha dado otra especie de trabajo. Aunque las dificultades que presenta sean inagotables, un buen día uno se ha instalado en ella y empieza a luchar con esas dificultades desde adentro. Se trata, simplemente, de tener algo que decir -una emoción dominante, basta y a veces sobra- y de saber hacerlo, empleándose a fondo en el manipuleo de una sustancia ilimitada que se adhiere al lenguaje, vivificándolo. El crecimiento de un árbol no difiere del desarrollo de un poeta. El poeta es el escritor en estado de naturaleza”.
Fin de cita.
Efectivamente, yo creo que cuando uno escribe poesía, no responde ni a normas, ni a reglas preestablecidas sobre el lenguaje, sobre las sintaxis, sobre la ortografía. Es uno en estado de naturaleza, y quienes más están en estado de naturaleza y hablan en poemas son los niños.
En el poema “Lo que me dijo un loco”, que es una suerte de poética, Roque Dalton dice que el loco le dijo:
Que silbar en los parques es confesarse impotente
de recuperar el vino de las palabras que uno dice de niño.
Efectivamente, los niños están en un estado de salvajismo con relación al lenguaje: un estado silvestre, de naturaleza, de tal modo que hablan en poemas y eso lo podemos escuchar a diario en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, o en niños que uno escucha en la calle. Si uno ve en algún colegio niños y niñas, les escucha hablar en poemas. Sobre todo, si son pequeños o pequeñas menores de siete años. Yo creo que es clave entender que son los niños más pequeños los que hablan en poemas. De alguna forma también los más grandes, pero alrededor de los siete años se adquiere un uso de la razón que hace perder la poesía.
En otra área de la creación artística, alguna vez al gran pintor chileno Roberto Matta le preguntaron, cuando tenía cerca de 90 años, qué aspiraba a ser él, que había triunfado en todo el mundo como pintor, cuáles serían sus próximas creaciones, en qué estaba enfocado creativamente. Él respondió: “Quiero volver a pintar como cuando era niño”. Esta aseveración nos hace pensar también en que muchas veces, a lo mejor nosotros debiéramos volver a ser niños para acceder de alguna forma más clara a la poesía. Tengo un nieto, Tomás Liwén, de diez años, y una nieta, Estela Mar, que tiene siete años, hijo e hija de mi hijo, Sebastián Redolés y de su compañera, Tamara Salvo. Mi nieto y mi nieta hablan en poemas y su padre y su madre, con bastante lucidez y paciencia, han estado copiando sus frases. Hay una que me cautivó de manera increíble. Estela Mar le dijo a mi hijo: “Papá, ya sé para qué sirve la poesía, para enamorarse de los muertos”. ¿Hay algo más poético que eso? En otra ocasión, Tomás le preguntó a Estela Mar: “Estela ¿cuál es el resultado de infinito dividido por infinito?”. Ella le respondió “uno” de inmediato. Acaso, esa ecuación y su respuesta, ¿no pertenecen a la más alta matemática o quizás a la más alta poesía? Y ese “uno” es el guarismo, el dígito uno o es uno mismo o una misma que es el infinito, ¿dividido por el infinito? El poeta Enrique Lihn nos habla de una sustancia ilimitada que se adhiere al lenguaje vivificándolo y que el poeta tiene que manipular. Lo que el poeta tiene que manipular es esa sustancia ilimitada y no el lenguaje. Esa sustancia ilimitada es la poesía y desde allí podemos empezar a entender las dificultades que supone ese trabajo, ese nuevo trabajo, como dice Enrique Lihn.
Por otra parte, Roque Dalton, en su poema ya citado, dice entre otras cosas: “Me contaste que los sedientos son la gran esperanza”.
Y, ¿quiénes son los sedientos que son la gran esperanza de la poesía? Los sedientos son los que tienen sed de justicia, sed de respeto, sed de dignidad, sed de equidad, de agua, de comida, de techo, de abrigo. Es decir, los pobres del mundo son la gran esperanza porque necesitan una nueva sociedad, por lo tanto, también son la gran esperanza de la poesía, porque la poesía está en conflicto permanente con el poder. Ya lo decía Platón cuando decía que los poetas no eran los mejores para dirigir la República.
También dice Roque Dalton:
Me contaste que hay algo que se llama luz
imposible de explicar con las manos
Es decir, el lenguaje de las manos, como el lenguaje de la lengua o de las palabras, está limitado. Es imposible con las manos explicar lo que es luz, como es imposible con el lenguaje de las palabras escritas o pronunciadas, alcanzar a explicar la luz y tenemos la poesía para explicar la luz.
Roque Dalton termina su poema con los dos siguientes versos:
y que no debería creer nada de lo que hablan
desde el otro lado de las rejas.
Vale decir, no debería creer nada de lo que hablan desde el poder. Poesía y poder son antípodas ya que tienen una relación distinta con el lenguaje. El poder usa el lenguaje como el cemento de la sociedad, el lenguaje de las leyes, los códigos, las constituciones políticas, los protocolos, los decretos, las sentencias judiciales, las órdenes de embargo, las ordenanzas municipales. Todo está hecho de palabras igual que las obras poéticas, pero poder y poesía están en distintos lados de las rejas.
El poeta Carlo Bordini, en el artículo “Poesía, la única que dice la verdad”, publicado en “L´Unitá”, el primero de mayo de 2002, y que fue traducido por mi amigo Andrea Piasentini, dice, cito:
“Amo la poesía, porque cuando escribo siempre sé de dónde parto y nunca sé dónde llego. Siempre llego a territorios desconocidos, y luego sé más que antes. No escribo lo que sé, sino que lo sé mientras lo escribo, y para mí, la poesía siempre es fuente de continuas revelaciones. Es como si durante la escritura hubiera dentro de mí repentinas rupturas del inconsciente. En este sentido, estoy bastante convencido de que la palabra precede al pensamiento. Es un vehículo del pensamiento: No se escribe lo que se sabe, sino se sabe después de haberlo escrito”.
Fin de cita.
Entonces podríamos decir que el poeta no busca, sino que encuentra, tal como decía Pablo Picasso: “Yo no busco, encuentro”.
Por eso yo le digo a los y las integrantes de los talleres que hago: “no le pregunten nunca a un compañero o compañera del taller qué quiso decir cuando escribió tal o cual cosa”.
Pablo Neruda en sus memorias nos dice:
“Una vez dicté yo una conferencia sobre García Lorca, años después de su muerte, y uno del público me preguntó:
– ¿Por qué dice usted en la “Oda a Federico” que por él “pintan de azul los hospitales”?
– Mire compañero- le respondí-, hacerle preguntas de ese tipo a un poeta es como preguntarles la edad a las mujeres. La poesía no es una materia estática, si no una corriente fluida que muchas veces se escapa de las manos del propio creador. Su materia prima está hecha de elementos que son y al mismo tiempo no son, de cosas existentes e inexistentes.”
Podríamos decir que el poeta y la poeta están amoblando el mundo con su poesía a medida que la escriben, así como los niños y las niñas están haciendo una ventana propia con esa sustancia que se adhiere al lenguaje, generando un lenguaje otro que recién están descubriendo. Por lo tanto, la poesía es una ventana a un mundo desconocido, a un mundo ignoto en que tú no sabes lo que sabes, sino que lo sabes mientras lo escribes. Pero yo agregaría, además, que puedes olvidar lo que escribiste, lo puedes ignorar y eso podría significar que, como lo ignoraste, como lo olvidaste, no puedes dar cuenta de lo que escribiste. O como dice Neruda “una corriente fluida que muchas veces se escapa de las manos del propio creador”. Todos y todas cambiamos, tanto poetas, así como lectores o lectoras. No leemos dos veces el mismo libro, como no nos bañamos dos veces en el mismo río.
Yo, alguna vez, describí la poesía como un palito que sirve para rascarte una parte de la espalda a la cual no puedes llegar con tus manos, porque está muy atrás la picazón. Y rascarte con ese palito te produce un alivio que no pensabas lograr. La poesía es eso, es algo que puedes escribir de una manera libre, total, de una manera silvestre, de una manera salvaje, de una manera en estado de naturaleza, de una manera como cuando eras niño o niña y te produce el alivio a cierta picazón.
Comencé este texto citando el bello poema de Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada de futuro” en que él nos dice, cito:
Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.
Fin de cita.
Entonces, la poesía es esa escritura o esa improvisación oral en que hay una cierta manipulación de una sustancia ilimitada que se adhiere al lenguaje, es ese juego, esa revelación que descubrimos mientras escribimos. Revelación que nos ayuda a tocar el fondo de la realidad. Sin ella, eso sería imposible. Para eso y por eso, necesitamos la poesía.
Por Mauricio Redolés