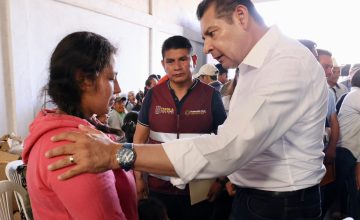Por Bernabé De Vinsenci, desde Argentina
La primera vez que fumé fue en una ciudad de cuyo nombre no quisiera acordarme. Una ciudad de calles con números, diagonales, y difícil de perderse, salvo por las insidiosas diagonales. Tenía dieciocho años y el mundo frente a mí era semejante a una esfera de metal, indescifrable en peso, más indescifrable que el peso del planeta Tierra, incalculable en caída (Newton estaría atontado y abochornado, él y toda la física), a punto de arrollarme en cuestión de milésimas de segundos aunque, hasta entonces, jamás había probado un cigarrillo, exceptuando una vez, a los doce años, que cuenta como inútil rebeldía, y mucho tiempo antes, durante parte de mi infancia me negué a dos cosas que, ante los ojos de los adultos, pregonaba mortíferas: la ingesta de Coca-Cola y fumar.
Recuerdo que comprar cigarrillos, aquellas veces, parecía lo que hoy (el capitalismo no envejece sin su ápice de hiperinflación) es un vuelto de caramelo. Un cigarrillo suelto costaba cincuenta centavos -cualquiera te convidaba sin las actuales quejas o los diversos modos de encanuto- lo que hoy equivale una suma de cinco centavos pero, claro, los salarios y el valor del peso argentino también eran más bajos: un cuarenta por ciento iba destinado a la quema (digo “quema” porque más de una vez me lo han dicho y porque además he vendido desde libros hasta muebles). Cuando probé el sabor del tabaco, al principio como todo amateur con asco, desflorando mis bronquios inmaculados, mis pulmones pulcros por los llantos, comprendí que el mundo me era arrebatado de buen modo por un aura que nunca antes había percibido, una fuerza sobrenatural precedida, casi de espiritismo, por el arte de inhalar y exhalar humo haciendo más deseable el vivir: nada podía hacerse sin un cigarrillo en la boca, nada desde lo grandioso a lo trivial. Lo más demostrativo en un empedernido -mi historial de fumador siempre, desde el momento cero es de empedernido- es realizar dos cosas a la vez, fumar y mantener las manos ocupadas. O uno o lo otro.
-¿Querés probar?- me dijo el Brujo Iniciador del Vicio, convidándome uno, con un paquete a medio terminar, más borracho que sobrio, y antes que le dijera por sí o por no, antes que me entregara definitivamente, ya fumaba. Como si previo a conocerlo, como desde siempre, raptado por un presentimiento certero, me dijera a mí mismo: esto es para mí.
Me enseñó someramente cómo tragar humo, bajo un acto pedagógico intransferible, y por sobre todo, no ahogarme en el intento o recurrir a una salita de primeros auxilios y acabar muerto por desconocidas causas. Los que se abstienen de fumar es, si el tiempo es monje, o si el monje es tiempo, porque no han aprendido el oficio ni lo aprenderán con la mejor nicotina. Dicen “me ahogué”, “no me llamó la atención”, “habré fumado uno o dos”, falsas y desmedidas excusas. Tras casi morir aberenjenado de color por la asfixia del humo y oponiendo resistencia, ni bien terminé el cigarrillo, más presuroso que tranquilo, corrí a un kiosko.
-Deme un Marllboro- dije, y además, sin dudarlo, compré un encendedor.
Esa noche dilapidé medio paquete; gracias a que compartía habitación con otro fumador, me permití hacerlo adentro (inclusive hoy mi casa, un minúsculo radio de dieciséis metros, es un espacio de humo, feliz, permitido, excepto cuando las visitas son muy importantes, demasiado íntimas o con problemas pulmonares). En aquel entonces estudiaba Letras -¡cuántas veces me preguntaron si aprendería a dibujar carteles o propagandas!-, con jóvenes lampiños, hijos de la masturbación, vírgenes, de clase media, hijos de estancieros y dos o tres ancianos invictos en la derrota. Fui un estudiante fracasado que gracias al eminente José Amícola (un viejo porteño que, con alusiones inesperadas, hablaba traduciendo el español) leí Henry James, Dostoyevski y conocí el formalismo ruso, no mucho ni tan poco, y La condesa sangrienta, de Pizarnik cuando, quizás para los darks y cualquier sangriento de corazón, Pizarnik no era Pizarnik, ni la Alejandra del Moyano. A la tercera semana, cansado de Sassure y Benveniste -algo que me fascinó de Benveniste, lo reconozco: la comunicación de las abejas, a pesar de que soy un cero a la izquierda para el baile- y de la lingüística en general, abandoné, pero el hábito quedó: la curiosidad por los escritores, muertos ya, de las maneras más trágicas, menos renombrados o sí para los círculos de culto, sacados del polvo, como si uno, al leerlos o escucharlos, los resucitara, más que a Cristo, y junto con el sabor de la nicotina, lo uno y lo otro, dos vicios emparentados, el mundo detuviese su inescrutable extinción.
A veces los más obstinados tenemos por objetivo base trabajar o changuear, tener un sustento diario para suplir la dieta cigarrera. Sabemos que día tras día, semana tras semana o mes tras mes, hay un mínimo caudal de nuestras ganancias destinada al tabaco. Cuando viví en una vieja pensión en la provincia de Santa Fe cobraba una beca municipal, justa para una vida estrecha y de mala vida, y guardaba un resto para los Richmonds. Alguna vez conté que fumé esa marca (siempre, avergonzado, justificándome que era el precio más módico, al punto de victimizarme para intentar poner trabas en mi romanticismo) y me dijeron que el olor era peor que la mierda de un anciano postrado a punto de irse hacia el más allá. Yo comía fideos blancos -fideos que compraba en los chinos, altamente caritativos en precios- y puré de tomate, también caritativos, pero jamás me faltaban los Richmonds.
Nunca volví a ver esa marca -y Dios, o quien sea, me salve de volverla a ver, o más que Dios una posible ceguera e impedimento de fumar- y contra los siniestros pronósticos de la inflación para mi mayor de desgracia me incliné, invariablemente, a veces con suerte, pocas en verdad y otras no, muy a mi favor, por los de segunda categoría, con un margen de selección y oportunidades. Hubo una que, ya con el vicio y antes que nada para sobrepasar la abstinencia, parecía que a cada pitada recibía mil pinchazos en los pulmones: me retorcía de dolor sobre un colchón ajado, pero más por la idea o la miedosa fantasía de los pinchazos que por el dolor. Era una marca más que ordinaria, inventada para morir a la tercera bocanada, o con solo ver el paquete y desde lejos, y más que ordinaria, solo servía, tan solo, para saciar la abstinencia. A la noche encendía un cigarrillo, leía la Ilíada en una bella edición de Gredos, entreteniéndome con Odiseo y los Cíclopes, y al rato tenía dolores en los pulmones, o eso creía, y a la mañana, cerca de las once tras fumar tres cigarrillos, desayunaba mates con galletitas y mermelada, una mermelada a base de gelatina y saborizantes, mortífera para la glucosa y nada nutritiva, y al rato, minutos después, tenía arcadas que me descalsificaban el estómago, los pulmones y los órganos que hasta los médicos más especializados desconocen. Por si fuera poco, en el extremo de la pobreza, me guardaba mis cigarrillos y le pedía a un amigo, exiguamente avezado en fumar que lo hacía con el resguardo de buenas categorías.
Yo decía, sacando mi mejor espontaneidad y falso erudismo: -Foucault dice que…-, mentía más de lo que sabía, apenas leía filosofía, apenas leía y hasta hoy ni siquiera leí Vigilar y castigar -y jamás leeré salvo en algún atardecer tedioso- y él me escuchaba atento.
En mi monólogo, espaciadamente repetía:
-¿Tenés un cigarrillo?- e incrementaba mi categoría con Phillips Morris y mi espíritu volvía al cuerpo, y además y por añadidura, incrementaba su hábito de fumar nada avezado, de cigarrillos después del almuerzo o la cena o en casos de sumo nerviosismo. Porque a cada pedido, encendía otro. Parecíamos dos dandy de la belle époque parados siempre en la misma esquina y bajo los mismos temas, una y otra y otra vez.
Con el veloz tiempo y con la tardanza del uso del tabaco (¿cuántos cigarrillos se fuma en el lapso de un mes, de un año, o de una centuria? Ni pensar en una década o dos, ¿cuánto, insisto, puede un cuerpo franquear la pólvora del papel y los ingredientes químicos que afectan al sistema inmunológico?) se aprende un sinnúmero de deslices fumando, tics, modus operandi, gajes, taras, aunque quizás común, típico, requetesabido, en la cofradía de fumadores tenaces, que se enciende dos veces el mismo cigarrillo, por ejemplo -hasta pueden tacharlo de loco a uno, con serios problemas mentales, de despistado, amnésico-, que saca otro del paquete, otros de los casos y el más habitual, y no se da cuenta que, en el cenicero o sobre cualquier superficie, tiene uno por fumar, apenas empezado, que compra cigarrillos de más, pilas de paquetes o que a medio terminar, con dos o tres cigarrillos, o paquetes intactos los arroja a la basura: hay un momento de prueba, el punto más álgido y desesperado en el lujurioso acto de fumar que nos deja en ascuas frente a la vida, ¿cómo resolver la falta de cigarrillos cuando es de madrugada, en un océano de ebriedad, abstemio, arañando las paredes y los negocios cerrados, o la lejanía o un campo perdido en el mapa, impide conseguir, y en el peor de los casos, cuando incluso haciendo todo lo posible, contra toda corriente, después de haber naufragado la estrechez absoluta, no hay dinero, ni siquiera el billete más desvalorizado o un rejunte de monedas que, al menos, alcancen para uno? Una imagen hace delación, y desde mi pobreza y mis etapas oscuras de fumador implanta en mí las emociones más desoladoras, de serios problemas con el tabaquismo: buscar, nervioso y a punto de un bing bang de locura, restos de colillas por los lugares más inhóspitos y fumarlas hasta el filtro, mientras el humo, escaso y apenas saboreado, entra a los pulmones, muy de a poco.
De las etapas más lazarrillescas que tuve fue cuando pasé a ser entenado de un amigo que, bajo mi tempestad de miseria, me proveía de cigarrillos. Él fumaba Virginia -cigarrillos especialmente para mujeres pero suaves- con el pretexto de que los cigarrillos comunes le generaban tos de perro (más bien hacia una descripción de tos de tuberculoso). Jamás le conté que salía a la calle a fumar. No es que mi cordura se hubiese evaporado o eclipsado y yo estaba a merced de cualquier acto. Mi época más turbia fue cuando iba a las paradas de colectivo en búsqueda de colillas. Echaba un vistazo detectivesco y viendo que no había moros en la costa, inspeccionaba la vereda. A veces hacía que esperaba un colectivo, escondido entre la gente y me observaba, de reojo o haciendo que había perdido algo, a las personas que fumaban: si no había atraso y la persona había encendido un cigarrillo, yo podía fumar tranquilamente. Un cuarto de cigarro, o más, rara vez uno entero. A mi amigo, por razones geográficas, no lo vi más. Nos comunicamos por redes sociales. Hasta que por fin, en el auge neoliberal de 2015/2019, entre esos años, nos volvimos a encontrar:
-¡Está todo caro, ya ni fumar se puede!- me dijo en una de las conversaciones no tan prolongadas como antes.
Meneé la cabeza. Mis pulmones estaban degradados de fumar tantas pésimas marcas. Respiraba con resuello.
Indignadísimo siguió:
-¡No tenía para comprar cigarrillos y tuve que salir a la calle a buscar colillas! ¿Te parece?
No dije nada. Traté de seguir el hilo de la indignación por medio de gestos.
Pensé que él tuvo que tocar el corazón de la humillación como yo, habitué en tocarlo, mucho tiempo atrás y para siempre.
Los últimos comentarios con respecto a mi modo -sí, a mi modo de fumar- son lapidarios. “Recién tiraste uno, ¿ya vas a prender otro?”, “no fumés, cada vez es peor“, “mirá cómo quedan los pulmones de un fumador después de muerto”, “¿lo conocías? Primero le cortaron las piernas y después murió”. Mi inconsciente es un obituario de frases. Presiento un prontitud de muerte por el cigarrillo. A los veinticuatro dije que iba a dejar a los treinta. Intenté hacer una vida de atleta. Tomé pastillas para reducir la cantidad de cigarrillos. Mi último análisis dice que mis glóbulos rojos son altísimos. Un médico amigo me dijo “no puede ser, si seguís así no vas a llegar a los treinta”. Estoy en la antesala, a nada de tiempo, y mis expectativas son segurísimas: no voy a dejar de fumar. Como dijo Lai citando a un soldado ruso: “no hay retroceso“.