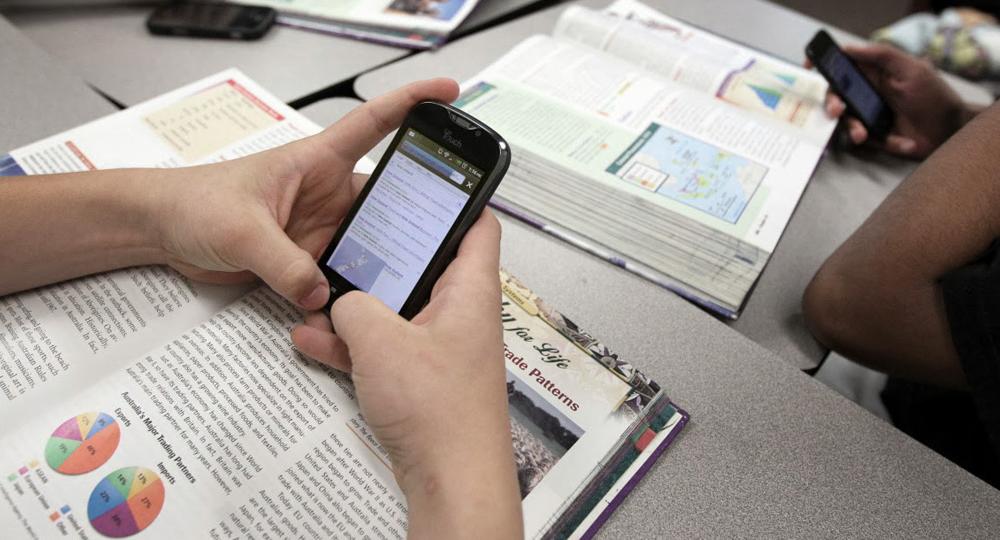Por Miguel Caro R.

Es de público conocimiento que, en los últimos años, se ha producido un aumento significativo en las denuncias a la Superintendencia de Educación por situaciones de convivencia escolar. Estas son de diverso origen y en conjunto representan más del 70% del total de denuncias. Según cifras de dicha instancia, y excluyendo los años de pandemia (2020 y 2021), la tendencia general en este ámbito viene en un aumento progresivo en la última década. En 2015, la cifra de denuncias fue de 7.705 y llegó en 2024 a 13.970; vale decir, el fenómeno prácticamente se ha duplicado en la última década.
Las denuncias más importantes son las de maltrato y discriminación por razones asociadas a características, condiciones e identidades de diverso tipo: identidad de género, nacionalidad u origen racial, necesidades educativas especiales, condición socioeconómica, etc. Otras se relacionan con vulneración de derechos y garantías constitucionales, irregularidades en las instancias de participación escolar y situaciones de connotación sexual (que también vienen en aumento), entre otras.
Lo que nos están diciendo los datos es que las problemáticas de convivencia expresan los significados predominantes que hoy tiene la sociedad en su conjunto sobre un otro/a distinto, cuyas características pueden ser objeto de negación, burla, discriminación, discursos de odio, acoso o incluso violencia, como algo aceptable, cotidiano y natural. Porque sabemos que esos significados se han interiorizado en contextos sociales y mediáticos más amplios, pero que se vuelven naturales y se refuerzan cuando en la escuela no se abordan, o cuando se actúa de manera exclusivamente reactiva o punitiva. Esto es, cuando no se enfrentan desde una mirada pedagógica, que aborde los significados que los validan, así como sus causas y sus consecuencias.
Pero, la pregunta que surge es si el sistema escolar está haciendo algo al respecto. En los hechos, y más allá de las declaraciones de los documentos de política educativa y curricular, hay una total disonancia entre lo que se enseña en las escuelas y aquello que habilita o forma para convivir en sociedad, con todos sus dilemas, complejidades y desafíos. Parte importante de la causa de esto tiene que ver con la noción de aprendizaje que provee el currículum nacional, está centrada preferentemente en contenidos y habilidades académicas, como estructura de logro educativo bajo el nombre de “objetivos de aprendizaje” (OA).
Esta estructura, de carácter normativo, regula de manera prescriptiva todo lo que debe ocurrir en las aulas en materia de enseñanza, mandata lo que tienen que planificar didácticamente las/os docentes y es el componente central de lo que el sistema evalúa de manera estandarizada, para premiar a o sancionar a las escuelas según sus resultados en la prueba Simce.
Sabemos que existe también otra tipología de objetivos en el diseño curricular vigente, como son los objetivos de aprendizaje transversal (OAT) o los de tipo actitudinal (OAA), pero estos están rigurosamente separados de los objetivos académicos, de modo que no forman parte del mandato directo asociado a la enseñanza y la evaluación. Y sobre esto, los estudios señalan que se trata de objetivos considerados de segundo orden, que prácticamente no son abordados en las escuelas (Mineduc, 2018; Mineduc, 2022).
En un análisis realizado a las Bases Curriculares vigentes (no priorizadas), indagamos en el nivel de relevancia o presencia que tienen los conceptos de carácter formativo -que son parte de los documentos de política educativa y curricular- en los objetivos de aprendizaje académico. Allí es posible corroborar la magnitud de la disociación formativa que hemos señalado, tal como se muestra en la siguiente tabla:
| Presencia de conceptos en OA de contenido | |||||
| Conceptos presentes en documentos de política educativa y curricular | 1° a 6° Básico | 7° a 2° Medio | 3° a 4° Medio | % del total de OA (1347) | |
| 1 | Igualdad de Género | 0 | 7 | 2 | 0,6 |
| 2 | Solidaridad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Equidad | 0 | 1 | 3 | 0,2 |
| 6 | Diversidad (sexual, cultural, étnica) | 2 | 4 | 4 | 0,7 |
| 7 | Interculturalidad | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Consciencia/cuidado ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Derechos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Derechos humanos | 1 | 9 | 2 | 0,8 |
| 11 | Emociones/emocional/afectividad | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Participación (democrática, ciudadana) | 2 | 2 | 4 | 0,5 |
| 13 | Reflexión/interpretación/análisis crítico | 0 | 3 | 3 | 0,4 |
| 14 | Convivencia | 7 | 6 | 0 | 0,9 |
Como es posible apreciar, los conceptos presentes en los documentos señalados, que están orientados a labor formativa y que son claves para la convivencia (tal como lo confirman las datos de la superintendencia), prácticamente desaparecen de los OA de contenido académico. Ninguno de ellos logra llegar siquiera al 1% de presencia en esta tipología obligatoria, incluyendo la propia palabra “convivencia”. Es especialmente sintomático, también, que conceptos como solidaridad, interculturalidad, consciencia ambiental o emociones, tengan una presencia del 0% en dichos OA.
A todo ello se suma el clásico problema de la saturación o sobrecarga curricular obligatoria, expresada en una cantidad exorbitante de objetivos (1.347, con sus respectivos contenidos), que solo fragmentan el aprendizaje e imposibilitan un abordaje con un mínimo de profundidad, así como la incorporación de temáticas emergentes del contexto (OCDE, 2020; Unesco, 2022).
Tanto la disociación formativa como la saturación curricular reducen la pedagogía a la mera transmisión de contenidos y generan una crisis, no de logros de aprendizaje, sino del sentido de estos, así como respecto del rol de la escuela, impidiendo que se pueda asumir la convivencia como parte de su labor educativa sustantiva. Efectivamente, este enfoque impide que se pueda pedagogizar la formación en torno a temas tan importantes para la construcción de la convivencia, como la valoración de la diversidad social, étnica, cultural y de género; o el diálogo empático, la participación, el respeto por los derechos humanos y el valor de la democracia; etc. Un conjunto de principios, valores y significaciones primarias que, justamente hoy, se encuentran en una profunda crisis de legitimidad, horadando incluso la sostenibilidad de la democracia.
Pero en Chile, tanto el profesorado como quienes conocen la realidad de las escuelas, saben que en un modelo estandarizado y de rendición de cuentas, el diseño curricular es la norma que rige todo el sistema de enseñanza, orientado a la llamada “mejora de aprendizajes”, y que moverse de ese enmarcamiento puede poner en riesgo a la escuela, e incluso la propia estabilidad laboral.
Así las cosas, cuando las autoridades salen a celebrar -o a lamentar- los puntajes en el Simce, están enviando una señal poderosa que refuerza la idea de aprendizaje y de calidad educativa como un logro exclusivamente académico, binario y desconectado de los fundamentos que permiten vivir en sociedad.
Las autoridades han dicho también, y con justa razón, que “a convivir se aprende”, pero debemos agregar que aquello es posible sólo si se enseña. Y que esto no es únicamente un asunto de “estrategias pedagógicas”, sino flexibilidad para la reelaboración de los objetivos de aprendizaje conforme a las necesidades, problemáticas y propósitos contextuales requeridos en este ámbito; con espacios reales para la reflexión colectiva docente, la transversalización e integración curricular y de las distintas dimensiones del aprendizaje, hacia una formación verdaderamente integral (Tal como hemos venido desarrollando con la propuesta de Nuclearización Curricular https://www.youtube.com/watch?v=vlLlS30h_Qc&t=96s).
Da lo mismo si se reacciona con alarma frente a hechos de violencia o si se ofrece el aumento ejemplar de sanciones, si no se aborda el problema de fondo y se cambia el enfoque dominante por más de tres décadas. Tal vez, si lo miramos como una oportunidad, las nuevas discusiones normativas abran una nueva posibilidad.
En dicho sentido es deseable, por una parte, que la actualización curricular que actualmente se encuentra en debate, pueda resolver, al menos, el problema de la disociación formativa y el de la saturación y fragmentación de objetivos. Al igual que la apertura de criterios específicos para la deliberación curricular docente y la construcción de proyectos pedagógicos territoriales, especialmente en el contexto de la Nueva Educación Pública.
Y, por otro lado, resulta indispensable que el proyecto de ley sobre convivencia escolar, que se discute en el parlamento, pueda reenfocar la versión con la que se presentó inicialmente, la que tiene una mirada exclusivamente procedimental, administrativa y normativa, sin posibilidades concretas para la toma de decisiones pedagógico-curriculares, más allá de las infaltables frases que anuncian un amplio camino de buenas intenciones.
Por Miguel Caro R.
Profesor de Historia y Geografía/Doctor en Educación. Académico Umce. Coordinador del Centro de Experimentación Pedagógica de la Umce (Cenepu).
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.