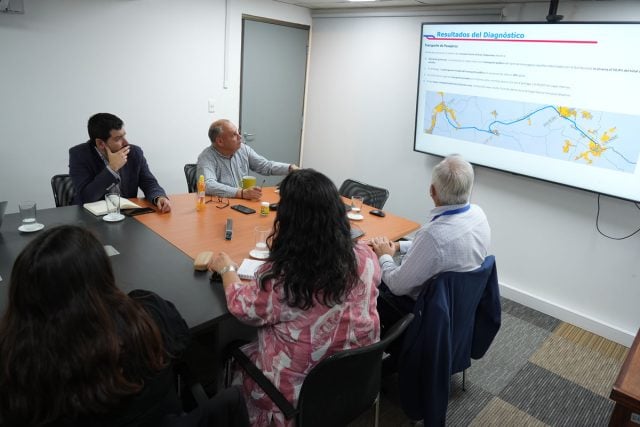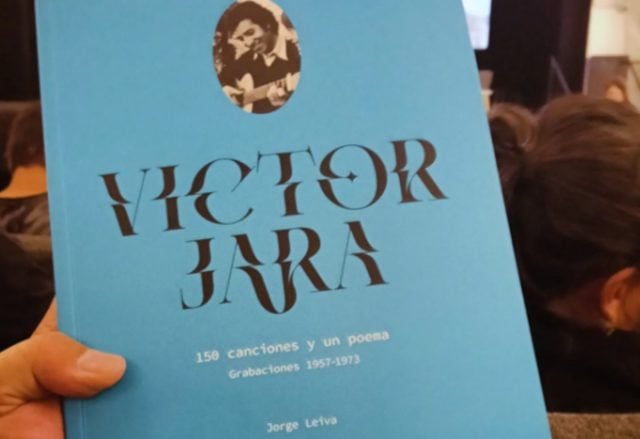Por Miguel Ángel Rojas Pizarro

«Frágil como un volantín, en los techos de Barrancas…» cantaba Víctor Jara, regalándonos la imagen de un niño que juega con lo poco que tiene, pero que guarda dentro de sí un mundo entero. Ese niño, Luchín, no se quedó en los versos. Sigue con nosotros. Lo vemos cada día en nuestras escuelas del valle del Aconcagua. No lleva parka, no habla fuerte, no exige nada. Pero ahí está: silencioso, invisible a veces, esperando ser visto.
En Valparaíso, en Recoleta, en los sectores rurales de la región de Aysén y en las salas de la comuna de Los Andes, en todo el país los Luchines caminan con frío, con hambre, con mochilas livianas en cuadernos y lápices, pero pesadas en dificultades materiales y carencias. A veces se sientan al fondo, otras no tienen cómo llegar a clase. Y, sin embargo, están. Persisten. Como volantines amarrados a la esperanza.
Pero esta columna no es solo por ellos. También es por quienes los acompañan. Por los profesores que llegan temprano, por las tías del aseo que preparan el colegio antes que amanezca, por los asistentes de la educación que sostienen la escuela sin aplausos. ¿Quién cuida a quienes cuidan?
En nuestras escuelas y liceos, hablamos de innovación, de educación para el siglo XXI, de aprendizajes significativos. Pero ¿cómo hablamos de eso si el baño está sucio, si la sala de profesores es una bodega, si el docente no tiene dónde calentar su almuerzo o dónde dejar sus cosas con tranquilidad?
No se trata de lujos. Se trata de dignidad. De ese mínimo que toda persona merece, más aún quien dedica su vida a educar a otros. Un baño limpio, una sala cómoda, una cocina donde calentar una sopa en invierno, una oficina que no sea prestada ni improvisada. Porque cuando cuidamos a quienes enseñan, también estamos cuidando a quienes aprenden.
A veces pensamos que los grandes cambios vienen desde arriba, desde una nueva ley o una gran inversión. Pero a veces, los cambios comienzan con algo tan simple como escuchar y rompiendo paradigmas con ideas innovadoras que requieren más voluntad que recursos. ¿Y si tuviéramos un médico familiar en cada escuela o liceo? ¿Un profesional de la salud mental que acompañe, que escuche, que prevenga? ¿Un rostro amable que cuide no solo a los estudiantes, sino también a sus profesores y asistentes? La salud mental no es un lujo.
Y entonces viene la pregunta incómoda: ¿Cuántos de quienes hablan tanto de la educación pública confían en ella para sus propios hijos?
¿Cuántos directivos del ámbito de la educación, parlamentarios de nuestro distrito, supervisores tienen a sus hijas e hijos en una escuela pública? La respuesta duele. Porque cuando se educa, se legisla y se supervisa y gestiona desde el privilegio, es fácil hablar de calidad, de proyectos, de metas.
Lo difícil es amar la educación pública desde adentro, con sus carencias y sus milagros cotidianos. La clave está en eso: en amar lo que se hace. Pero el amor también necesita condiciones. Nadie puede sostener a otro si no tiene dónde descansar. Nadie puede educar con alegría si enseña con frío. Nadie puede cuidar si nadie lo cuida.
La Nueva Educación Pública que soñamos, no se mide solo en resultados ni en planes estratégicos. Se mide en si el niño Luchín siente que importa y se proyecta. Se mide en si el profesor puede respirar tranquilo. Se mide en cuántos de nosotros nos atrevemos a mirar de frente la realidad, y hacer algo con ella. Y si esta educación pública no es capaz de dignificar a sus estudiantes, profesores y trabajadores, entonces debemos preguntarnos, con toda honestidad: ¿Para qué sirve?
Pero aún estamos a tiempo. Los Servicios Locales de Educación (SLEP) tiene hoy una gran oportunidad histórica: Dejar de reproducir viejas prácticas y atreverse a construir una escuela distinta, humana, cálida, profundamente transformadora. No basta con discursos o diagnósticos. Se necesitan gestos concretos: baños limpios, salas dignas, salud mental para los equipos, recursos reales para quienes están en primera línea.

El cambio será real cuando no tengamos que convencer a nadie de la calidad de la educación pública, porque será tan buena, tan humana, tan potente, que las propias autoridades, directivos de educación, supervisores y parlamentarios pelearán por un cupo en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para matricular allí a sus hijos. Ese día, lo sabremos: La educación pública habrá dejado de ser una promesa y se habrá convertido, por fin, en orgullo.
Por Miguel Ángel Rojas Pizarro
Psicólogo Educacional, Profesor de Historia y Psicopedagogo
www.miguelrojas.cl | @Soy_profe_feliz
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.