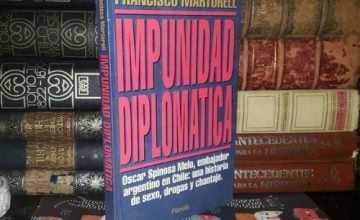“Las opiniones vertidas / En esta u otra canción / Son de exclusiva responsabilidad / De quienes las escuchan / De quienes las escuchan / De quienes las escuchan / De quienes las escuchan / De quienes las escuchan” — Diego Lorenzini, “Fake News”.
Por Juan Carlos Andrónicos Ahumada

Somos familias sobrevivientes del caso Colombo de 1975, somos personas que hemos debido reconstruirnos tras conocer dos listas donde aparecieron nuestros tíos, los hermanos Andrónicos Antequera. El impacto de recibir dos publicaciones de prensa orquestada por las dictaduras del Cono Sur en los años setenta fue un golpe devastador para cientos de familias. No solo se trató de la desaparición forzada de nuestros seres queridos, sino también de la instalación de un relato oficial falso, diseñado para deshumanizar, aislar y responsabilizar a las propias víctimas de su destino. Los medios de comunicación, coordinados para montar una gran mentira y encubrir la desaparición forzada, jugaron un rol activo en la estrategia de represión, colaborando con la dictadura en la difusión de información falsa. Esa herida, lejos de cerrarse, se reactualiza cada vez que la prensa aborda estos hechos con un lenguaje que reduce el dolor humano a un espectáculo noticioso. Somos también parte de esta sociedad que, al verse expuesta a esos titulares, se siente vulnerada por la forma en que se siguen ejecutando planes de manipulación simbólica: estrategias que, ayer y hoy, buscan naturalizar la violencia y profundizar el daño hacia quienes día a día luchamos por retomar un sentido de vida y dignidad.
La reciente cobertura mediática sobre el caso de Bernarda Vera, en que el Gobierno descartó la existencia de nuevos “falsos detenidos desaparecidos”, revela con crudeza cómo ciertos medios continúan reproduciendo un enfoque que carece de perspectiva ética y de derechos humanos. El énfasis en el “falso caso” desplaza el eje de la discusión, minimizando la experiencia de las víctimas y reforzando la sospecha social hacia ellas. La noticia no se pregunta qué significa sobrevivir a la represión, ni cómo la violencia de Estado dejó huellas en las familias y en la sociedad chilena. Por el contrario, se instala una narrativa binaria —desaparecido o no, verdadero o falso— que simplifica una realidad histórica marcada por múltiples capas de memoria.
El periodismo que se limita a reproducir declaraciones oficiales, sin contraste crítico ni apertura a los testimonios de sobrevivientes y familiares, termina reproduciendo un modelo de impunidad simbólica. Este modelo no solo trivializa la violencia, sino que también se convierte en un dispositivo de daño colectivo: al poner en duda la palabra de las víctimas, legitima el negacionismo y erosiona la confianza social en la verdad histórica. El resultado es una cobertura que no aporta a la reparación ni a la comprensión del pasado, sino que perpetúa el trauma en nombre de la inmediatez informativa.
Frente a ello, es fundamental insistir en que el trato hacia las personas sobrevivientes y hacia la sociedad civil debe estar guiado por una ética de reconocimiento. Informar sobre la represión y sus consecuencias exige un periodismo con enfoque de derechos humanos, capaz de dignificar a las víctimas, situar sus relatos en el centro y visibilizar las memorias que se escapan de los informes oficiales. La memoria de quienes sobrevivieron, de quienes cargan con ausencias o con heridas cotidianas, no puede ser tratada como un tema administrativo ni como un dato judicial: es un relato vivo, que interpela a la sociedad en su conjunto.
Hablar de memoria implica abrirse a esas diversas capas de relatos y testimonios que se escapan de los informes oficiales, aquellos que la institucionalidad intentó cerrar en los 90 con las comisiones de verdad y reconciliación, pero que siguen vivos en la voz de las familias y comunidades. Como sociedad, tenemos un rol activo y ético en conocer esa diversidad de memorias y reconocer que el camino hacia la no repetición depende de la escucha activa, la reparación y la responsabilidad pública.
En Chile, las políticas de no repetición posdictadura se definieron como medidas orientadas a garantizar que las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Estas incluyen reformas institucionales, fortalecimiento del Estado de derecho, educación en derechos humanos, memoria histórica y garantías de acceso a la justicia. En nuestro país, estas políticas se han articulado a través de los Informes Rettig (1991) y Valech (2004), que identificaron a víctimas y sobrevivientes (otras quedaron fuera de informes y registros) y recomendaron acciones concretas de reparación, memoria y justicia. Entre sus expresiones más visibles están el Programa PRAIS, la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, así como la señalización de sitios de memoria en distintos territorios.
Sin embargo, estas iniciativas han tenido limitaciones significativas: se han concentrado en un plano institucional, sin siempre incorporar las memorias familiares, comunitarias y territoriales que sostienen la transmisión intergeneracional del pasado. En paralelo, los discursos negacionistas —muchas veces amplificados por ciertos medios— siguen instalando dudas sobre las víctimas y relativizando la magnitud del daño, lo que pone en tensión las garantías de no repetición.
En este contexto, el Plan Nacional de Búsqueda, lanzado en 2023, constituye un paso importante en la profundización de estas políticas. Este plan se propone esclarecer el destino final de las y los detenidos desaparecidos, articulando la información disponible en el Estado, fortaleciendo la investigación judicial y reconociendo públicamente la deuda histórica con las familias. Su diseño contempla tres ejes: el esclarecimiento de las desapariciones, el fortalecimiento de la justicia y la reparación, y la promoción de memoria y garantías de no repetición. Es una respuesta a décadas de exigencia de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos, que denunciaban la fragmentación de archivos y los pactos de silencio.
Pero, al mismo tiempo, el Plan enfrenta desafíos que ponen a prueba su efectividad: la resistencia de sectores negacionistas, la falta de recursos suficientes y el riesgo de que quede reducido a una gestión técnica sin verdadero impacto cultural. Para que sea más que un instrumento administrativo, debe estar acompañado de un compromiso social y mediático que lo respalde. La prensa, en particular, debería ser un actor clave en su difusión responsable, dando voz a las víctimas y familiares en lugar de reproducir marcos que deslegitiman su sufrimiento.
Si entendemos que la memoria es múltiple y que no se agota en las cifras de los informes ni en los listados oficiales, entonces debemos reconocer también que la responsabilidad de narrar el pasado no recae únicamente en el Estado. Como sociedad, tenemos el deber de sostener relatos diversos: testimonios familiares, memorias comunitarias, experiencias territoriales y registros de archivo que enriquecen nuestra comprensión del pasado reciente. El periodismo puede contribuir a esa pluralidad de memorias, o bien puede clausurarla al reducir los hechos a categorías binarias y titulares sensacionalistas.
La verdadera garantía de no repetición no depende solo de leyes y políticas públicas, sino también de la ética con que relatamos nuestra historia. Cada vez que se pone en duda la voz de una víctima, cada vez que se trivializa la experiencia del sobreviviente, se abre la puerta a que el horror se repita. Frente a ello, el compromiso debe ser colectivo: un periodismo que dignifique, un Estado que garantice verdad y justicia, y una sociedad civil activa que escuche, resguarde y transmita las memorias múltiples.
Porque somos familias sobrevivientes del Caso Colombo, y somos parte de este pueblo que no acepta naturalizar la violencia ni resignarse al olvido. Nuestra voz, como la de tantas otras familias, no es solo un testimonio del pasado, sino un llamado al presente: a comprender que la memoria no es un ejercicio nostálgico, sino una política viva de resistencia y de cuidado. Un llamado a que la prensa, el Estado y la sociedad en su conjunto asuman su responsabilidad en la construcción de un futuro donde la dignidad y la verdad no sean nunca más puestas en duda.
Por Juan Carlos Andrónicos Ahumada
Dirección ejecutiva Corporación por los DH Agitar Memorias
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.