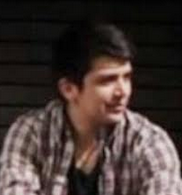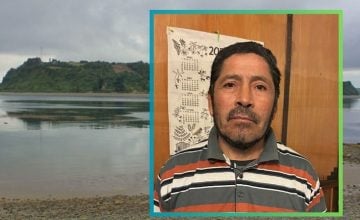Cuando existen necesidades sociales en el país, disconformidad respecto a las políticas implementadas por el gobierno, y descontento por su capacidad para garantizar dichos bienes y servicio, el mejor espacio para manifestar dicha inconformidad son las calles como espacio público que garantiza el derecho a la protesta social y expresión de la disconformidad.
Dentro de este contexto, es como en el último mes se han producido diversas manifestaciones tales como por el día del trabajador, la educación, también por la no discriminación de los grupos pertenecientes a la diversidad sexual, más adelante será por la legalización de la marihuana o por otras exigencias que se hacen públicas, y recuerdan a los gobernantes que es necesario legislar para las necesidades y demandas de sus representados en contexto de democracia.
La manifestación se entiende como un derecho transversal de todos/as los/as ciudadanos/as, es un instrumento de transformación social, la expresión de una democracia viva y en desarrollo. Sin embargo, hay que recordar que las protestas en Chile mantuvieron un bajo perfil por muchos años producto de las secuelas generadas a partir de la dictadura militar, donde se desmanteló tanto el tejido social como la idea de comunidad, y se instauró un miedo asociado a la inestabilidad política cuando se hablaba de protestas sociales.
Por ende, resulta necesario reconocer que existe una parte de la sociedad en el país que tacha a las protestas sociales como un problema para la democracia, que atenta contra su estabilidad y el orden público establecido. Esta herencia de la dictadura se complementa con una ley de amarre que restringe el derecho a manifestarse públicamente, donde el Decreto Supremo 1.086 proclamado en 1983 por Pinochet presume de una autorización previa para ejercer el derecho a manifestarse en espacios públicos, otorgando a su vez, el poder a las disposiciones de la policía para actuar según sus estándares cuando se ejerce la vigilancia y el cuidado de la integridad tanto de las personas como de los espacios públicos por ellos.
Así, bajo un contexto no democrático se limitó el derecho a reunión y manifestación que conocemos hoy en día, donde a su vez, se naturalizó la criminalización de los movimientos sociales y de quienes participan en ellos. Como consecuencia de esta naturalización, implícitamente se legitima la violencia policial, junto al uso desproporcionado de los medios disuasivos utilizados por las fuerzas policiales en contextos de manifestación.
En este uso desmedido existe un abuso de los agentes de seguridad del Estado que muchas veces violan los derechos humanos, normativas internacionales y nacionales del actuar policial en contextos de manifestación. Aquí es donde el Estado debe reconocer los abusos del actuar policial, haciéndose cargo de la deuda que tiene en la legislación que gira en torno al orden público y la fuerza utilizada en protestas sociales. Reconociendo a la vez, la existencia de un debate postergado para trabajar en torno a la fuerza policial y sus funciones en un nuevo contexto social de manifestaciones. Es así como al trabajar en lo mencionado anteriormente, se podría disminuir el sesgo que asocia a las marchas a una alteración del orden público que necesita de represión para restablecerse, el que es producto de las secuelas de la dictadura en el subconsciente ciudadano.
No es posible hacer ojos ciegos a la represión y uso desmedido de la fuerza que se manifiestan en cada protesta por la educación en Chile. Donde por ejemplo, el 14 de mayo fue un joven de la Usach quien fue víctima del uso desproporcionado e injustificado de los medios disuasivos de fuerzas policiales, a quien le dispararon a menos de cinco metros en uno de sus ojo con una pistola de gases al estar al interior de su casa de estudios post manifestación. Otras veces han sido afectados/as niños/as y personas ajenas a las manifestaciones, producto de la mantención del orden público donde se abusa del uso de gases lacrimógenos para disipar supuestos focos de conflictos en las manifestaciones, entre otras formas de ejercer esta violencia policial.
Es por ello que el Estado debe garantizar la existencia del respeto a la libertad de expresión, reunión y manifestación. Donde no existan provocaciones por los agentes policiales, ni se genere un ambiente hostil con medios disuasivos que desafíen a los manifestantes en las protestas sociales. Esto debe llevarse a cabo y garantizarse porque permite incorporar a diferentes grupos al debate público y posteriormente en el proceso de toma de decisiones, entendiendo la protesta como derecho fundamental y una forma legítima no institucionalizada de participar de la vida en democracia.
Junto a ello, es necesario desarrollar una conciencia colectiva en torno al derecho a protesta, donde resulta primordial eliminar los prejuicios arrastrados desde la dictadura en torno a la movilización social. Por otro lado hay que modificar la legislación en torno al orden público y manifestaciones, incorporando en estas modificaciones el actuar policial en torno al uso de la violencia y fuerza en contextos de manifestaciones.
Finalmente, resulta fundamental la educación cívica en este proceso de desarrollo conciencia social respecto a las marchas, lo que permite entregar las herramientas necesarias para que los/las ciudadanos/as entiendan los derechos y garantías que ofrece una vida en democracia, y así disminuir los abusos directos e indirectos a los cuales somos sometidos como sociedad por el actuar policial cuando hay diversas manifestaciones sociales.