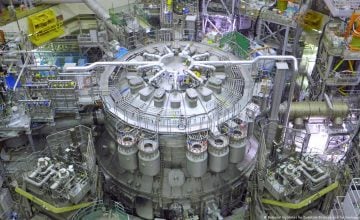Por Carlos Gutiérrez P.
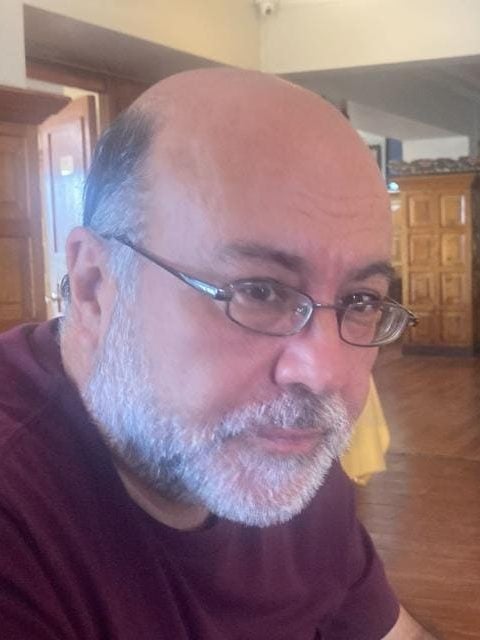
A esta altura de la crisis político-militar en Europa podríamos decir que una de sus consecuencias es la existencia del síndrome ucraniano como un patrón de signos claramente identificables: un país que se presta para desafiar estúpidamente a una potencia o un vecino que podría haber sido su aliado; es empujado a esto por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN; este desafío con el tiempo adquiere una dimensión militar; el país desafiante espera un apoyo incondicional de sus aliados para oponerse a la potencia o su vecino y salir victorioso del conflicto; los aliados con el tiempo se dan cuenta de que es imposible vencer y se van desapegando paulatinamente; el país desafiante termina en una crisis sistémica profunda, que, como era evidente, la sufre el conjunto de su pueblo y pone en riesgo su identidad nacional.
Estos síntomas reconocibles se han empezado a replicar en otros lugares del mundo. Asumo que en cada caso hay particularidades -y no necesariamente todos sus signos son idénticos-, pero los esenciales se repiten.
Veamos algunos ejemplos.
1.- Japón
La reciente electa primera ministra, Sanae Takaichi, asumió en medio de una crisis política en Japón, con la esperanza de todos para que esta fuera guiada de buena forma por la primera mujer en llegar a esta responsabilidad política. El gobierno de Trump se ha acercado fuertemente para presionar en aras de una política más agresiva contra Rusia y China. Japón se ha sumado a las sanciones europeas a Rusia, a pesar de que estaba llevando negociaciones territoriales por las islas Kuriles, que perdieron definitivamente después de las Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, ahora esas puertas están cerradas.
En mayo de 2025 se realizó en Tokio la mayor exhibición de armamento en la historia de Japón moderno, en una feria con participación de 78 países.
En la semana del 20 de noviembre, las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón y un contingente del Ejército de Estados Unidos llevaron a cabo los ejercicios Rising Thunder 25. En esta ocasión se concentraron en las prácticas de lucha anti-drones.
El 15 de noviembre la primera ministra anunció una decisión histórica, que es iniciar la discusión sobre la reconsideración de los principios de NO poseer, No producir y NO desplegar armas nucleares estadounidenses en su territorio, argumentando la necesidad de garantizar la disuasión y la seguridad de Estados Unidos.
El último exhabrupto fueron sus declaraciones sobre la situación de Taiwán, en la que aseguró que Tokio respondería con medidas si Pekín despliega fuerzas militares en la isla rebelde. El gobierno chino le respondió recordándole la disposición de la Carta de Naciones Unidas sobre el “estado hostil”. Los artículos 53, 77 y 107 avalan el uso de la fuerza contra los que fueron los estados militaristas en tiempos de la segunda guerra mundial en caso de reanudar políticas agresivas.
La gobernante japonesa fue la primera dirigente en vincular una posible crisis en Taiwán con el eventual despliegue de tropas japonesas.
A los pocos días, el alto representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Masaki Kanai, viajó a China para aclarar lo que fueron las imprudentes declaraciones de su primera ministra.
A esto se han sumado medidas de corte comercial, como la prohibición de importaciones de mariscos, de películas y se han cancelado decenas de paquetes turísticos. La primera consecuencia ha sido la fuerte caída de las acciones de las principales empresas japonesas de turismo.
El gobierno chino ha reiterado que no permitirá un resurgimiento del militarismo japonés, y resulta alarmante el reajuste drástico de su política de seguridad y defensa, incrementando el presupuesto de defensa cada año. Para el año 2028 se piensa pasar de 1,8 % a 2 % del PIB. Está destinando miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, que se destinarán a armas hipersónicas, sistemas no tripulados y drones, tecnologías espaciales, inteligencia artificial en aplicaciones de defensa y robótica.
Está construyendo un sistema completamente integrado del complejo industrial de defensa con un ciclo que incluye a universidades, corporaciones, startups y el Estado.
El 23 de noviembre, Japón anunció que desplegará misiles tierra-aire de alcance medio en su base de la isla de Yonaguni, a solo 112 kilómetros de Taiwán.
2.- Taiwán
La isla de Taiwán es un territorio chino insular que este siempre ha reivindicado, y asegura permanentemente que volverá a ser parte de la institucionalidad estatal china. Estados Unidos, por su parte, si bien no la reconoce como entidad estatal independiente de jure, sí la asume como una entidad que desafía a China y la trata en ese marco de relaciones políticas y especialmente militares.
El principal proveedor de sistemas de armas, apoyo logístico, inteligencia y sostenedor de su autonomía es justamente Estados Unidos. Por lo tanto, su política en la región también apunta a la provisión de armamento a Japón y Filipinas, como otros aliados en caso de que China quiera una reunificación cinética de Taiwán.
Tiene bases militares en Japón y en Filipinas, ha desplegado misiles en ambos países, y tiene fuerzas especiales multidominio capacitadas para realizar misiones militares mixtas.
La isla de Taiwán está bastante militarizada, está incluida en la cadena de suministros de defensa de Estados Unidos, y actualmente está equipada con una poderosa cantidad de 400 misiles antibuques Harpoon.
Este apoyo incondicional estadounidense ejerce una potente atracción en la elite política taiwanesa, que asume posiciones muy belicosas contra China, desafiando su estatus, solo comprensible en la medida que siente el respaldo incondicional de la Casa Blanca.
En una conversación telefónica entre Trump y Xi Jinping, el 23 de noviembre, este declaró que deben defenderse los resultados de su victoria en la segunda guerra mundial y el regreso de Taiwán a China; como una parte importante del orden internacional de la posguerra es inevitable.
3.- Arabia Saudita
El reino de Arabia Saudita se transformó en un actor clave que ha estado sosteniendo la política y los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Fue un factor fundamental en la disputa contra Siria; ha tenido una oposición teatral contra el hegemonismo de Israel, y, en cambio, fue protagonista en el conflicto contra Irán, apoyando directa e indirectamente a Israel.
Fue Arabia Saudita quien se opuso a la creación de un bloque militar árabe, idea originada en Egipto, siguiendo la pauta estadounidense, teniendo en cuenta el posible riesgo de una estructura como esa para su protegido Israel.
Estados Unidos lo considera justamente su proxy contra el poderío iraní; en su momento fue un activo financista de grupos terroristas en la región contra la influencia de Irán en grupos como Hezbolá y Hamas.
También se vio involucrado en la guerra contra Yemen, no pudiendo doblegar a la resistencia del movimiento huti que controla parte importante del país y la costa del Mar Rojo, que fue respaldado justamente por Irán.
En la reunión que sostuvieron el presidente Trump y el príncipe heredero (Mohammed bin Salman) [en la fotografía principal], Estados Unidos le otorgó el estatus de principal aliado extra-OTAN y firmó un acuerdo estratégico en el ámbito de la defensa. Además, se acordó la venta de volúmenes significativos de armamento, entre ellos cazas F-35 y alrededor de 300 modernos tanques.
Es evidente que el poderío de Irán en la región se vio consolidado en la guerra de 12 días contra Israel, Estados Unidos, aliados otanistas europeos y países árabes del entorno. Por lo tanto, siendo Arabia Saudita el país más grande y rico de la zona, y un fuerte aliado occidental, se ha transformado en el pivote necesario para doblegar a Irán. Con solo Israel se ha demostrado que no es suficiente.
4.- Argentina
Asumiendo otra variante posible del síndrome ucraniano, nos encontramos con el caso de la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei.
Aquí se ha dado una suerte de alianza estratégica con Estados Unidos para encarar la región latinoamericana y a su vez acompañarlo en sus decisiones globales. El asunto central es la presencia China en la región, comenzando por anular la importante presencia que tiene (o tenía) en el país trasandino.
En el plano más global, el apoyo argentino a las posturas estadounidenses ha sido en el campo diplomático; ha votado en Naciones Unidas siempre acoplado a la postura de la Casa Blanca: votos a favor de Israel; en contra de la existencia del estado palestino; en contra del levantamiento del embargo a Cuba; en contra del tratado de condena a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
También ha entrado en la lógica estadounidense en su lucha contra el terrorismo; no hizo opción de su ingreso a los BRICS; aceptó el préstamo de 20.000 millones de dólares como parte del término de la relación con China; propuso el envío de fuerzas militares para el apoyo a Israel, y ahora para el bloqueo a Venezuela.
Si bien es poco probable que Argentina se transforme en un referente para otros países de la región, es indudable que su importancia histórica, geográfica y material sea un componente esencial en la política estadounidense, apuntando al desacople de la región de su socio chino, teniendo en cuenta además la imposibilidad de contar con los otros grandes referentes de la región que son Brasil y México.
Hay varios otros ejemplos de menor cuantía y sofisticación, pero entran en la órbita del síndrome. Por ejemplo, Guyana contra Venezuela en América Latina; Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia contra Rusia en Europa del Este; Filipinas contra China en el Asia Pacífico; Azerbaiyán contra Irán en Medio Oriente.
Todos corresponden a los escenarios geopolíticos que Estados Unidos considera claves para su dominio global (América Latina, Europa, Oriente Medio y Asia Pacífico), y utiliza su variable principal, que es la amenaza del uso de la fuerza.
Hasta ahora su versión del conflicto con los países que les son molestosos en estos escenarios no apuntan a una confrontación directa, entre otras cosas porque la evaluación estratégica no necesariamente se les vislumbra exitosa. Por lo tanto, para llevar adelante su objetivo intenta replicar la experiencia ucraniana, en una denominada guerra por proximidad, hoy transformada ya en síndrome.
En mi punto de vista, estas modalidades de guerra por proximidad, es una interesante aplicación y renovación político-estratégico del concepto de “aproximaciones sucesivas” del teórico de la guerra J.F.C. Fuller que desarrolló para el campo de batalla. Esa concepción era un proceso metodológico y mental para desarrollar una nueva doctrina militar, cuando la existente ya estaba obsoleta. No era una táctica en sí misma, sino un marco de pensamiento para innovar y adaptarse.
Es consistente con el abordaje de un problema político-estratégico complejo, por ejemplo, una confrontación directa con una súper potencia, a través de una serie de pasos o aproximaciones progresivas, donde cada una de las cuales acerca más a una solución práctica y efectiva.
A partir de la realidad del conflicto en Ucrania, deberán sacarse enormes lecciones aprendidas, entre ellas los resultados estratégicos de la opción otanista por esta guerra de proximidad, para seguir enfrentando el síndrome ucraniano.
Descubrir a tiempo dónde estamos asistiendo a la réplica del síndrome debiera llevar a esos actores incumbentes a analizar y reflexionar como primer paso crucial en el diagnóstico que permita evitar la caída en la enfermedad. No debiera ser tan difícil, ya que la experiencia originaria está cursando en forma dramática. La crisis ucraniana quedará como manual del síndrome y de su trágico resultado, directamente para su sociedad e indirectamente para las sociedades de sus aliados.
Una forma colectiva de asumir la prevención es apurar el tranco para un sistema mundial multipolar, que las sociedades retomen su accionar vigilante y transformadora de sus elites. Una vez más la sociedad mundial es cada vez más responsable de su futuro. La gran aspiración de la globalización mercantil, que fue interconectar totalmente al mundo para el intercambio de bienes, hoy se hace una tarea imperiosa para la interconexión política.
Como nunca, lo que pase en el rincón más alejado del planeta se transforma en una inquietud y pertinencia para cada uno/a de nosotros/as.
Por Carlos Gutiérrez P.
Carta Geopolítica 72 – 25/11/2025
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.