Por Ricardo Castro Santis
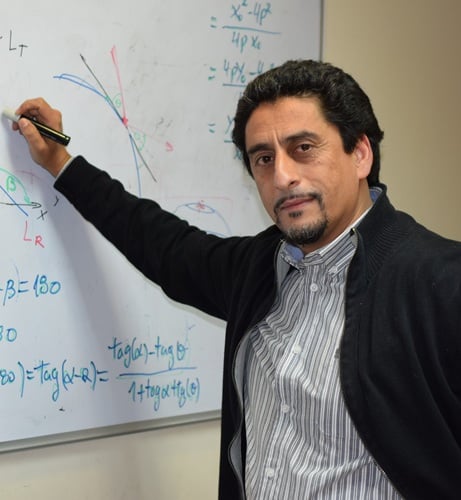
En las últimas décadas, han surgido movimientos y organizaciones dedicados a reivindicar los conocimientos y la sabiduría de los pueblos originarios, tanto en el presente como en el pasado. Este reconocimiento ha permitido transformar la perspectiva que, durante siglos, se tuvo sobre las comunidades locales y las etnias originarias de diversos países del mundo, especialmente antes del proceso de colonialismo europeo iniciado en el siglo XV. A estas epistemologías se las denomina etnociencia, en contraste con la ciencia oficial occidental.
La etnociencia se refiere a los sistemas de conocimiento propios de culturas o grupos étnicos específicos, que incluyen su forma de percibir, organizar y explicar el mundo que los rodea. Estos conocimientos generan estructuras lógicas y taxonómicas únicas para cada cultura, las cuales, en muchos casos, han sido incomprendidas, menospreciadas e incluso perseguidas por el pensamiento hegemónico dominante.
El colonialismo europeo impuso una cosmovisión y un sistema de conocimiento como únicos paradigmas válidos, marginando las epistemologías locales y tachándolas despectivamente de superstición. Este sometimiento cultural relegó el valioso conocimiento de las comunidades indígenas, ocultándolo y, en muchos casos, provocando su pérdida irreversible. Según Luis Guillermo Vasco, los saberes ancestrales son sistemas complejos que integran conocimientos ecológicos, medicinales, astronómicos y sociales, transmitidos oralmente por generaciones. Su marginación histórica responde a procesos coloniales que deslegitimaron las epistemologías no occidentales.
La etnociencia ha demostrado su enorme potencial en numerosas áreas del saber. A continuación, se presentan algunos ejemplos destacados, con especial énfasis en Latinoamérica.
Medicina y farmacología
- En la India, la medicina ayurvédica, con más de 3.000 años de historia, ha sido reconocida por la OMS por su eficacia en el tratamiento de enfermedades crónicas [1, 2].
- En la Amazonía, pueblos como los yanomami y los asháninka han documentado cientos de plantas medicinales, como la ayahuasca, utilizada en rituales y actualmente estudiada por sus propiedades psicoterapéuticas [3].
- En Chile, el sistema de salud público ha integrado la medicina tradicional del pueblo mapuche como tratamiento complementario en hospitales y centros de salud, tanto en zonas rurales como urbanas [4].
Manejo agropecuario y ambiental
- En África, los masái han desarrollado técnicas de manejo ganadero adaptadas a ecosistemas áridos, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, su forma de vida y costumbres están actualmente amenazadas [5].
- La milpa, sistema agrícola tradicional desarrollado por los mayas, se basa en policultivos, rotación de tierras y manejo sostenible de recursos. Combina conocimientos ecológicos, astronómicos y culturales, siendo clave para la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad en Mesoamérica [6].
Astronomía
- La astronomía polinésica, desarrollada por pueblos como los maoríes, hawaianos y rapanui, permitió la navegación sin instrumentos a través del océano más grande del mundo. Este sistema combinaba observación estelar, patrones climáticos y memorización oral, facilitando la expansión humana desde Taiwán hasta Rapa Nui entre el 1.500 a.C. y el 1.200 d.C. [7].
- En Mesoamérica, civilizaciones como los mayas y los mexicas desarrollaron sistemas de observación astronómica, calendarios precisos y una cosmovisión que integraba el cielo con la tierra. El calendario maya Tzolk’in sigue siendo utilizado por comunidades mayas en Guatemala [8].
- En los Andes, las culturas preincaicas e incas priorizaron la transmisión oral, los ceques (líneas rituales) y la arquitectura alineada para organizar su vida agrícola, ritual y política a partir de la observación celeste [9].
Matemática
- Los yoruba, de África Occidental, desarrollaron un sistema matemático sofisticado vinculado a su lengua, comercio y cosmovisión. Destaca su sistema de numeración vigesimal, operaciones aritméticas avanzadas y lógica simbólica aplicada en arte y adivinación [10].
- La cultura maya creó un sistema de numeración en base 20 y fue una de las primeras en conceptualizar el cero. Su geometría, integrada a su cosmovisión, fue fundamental para su arquitectura, astronomía y arte [11].
- El sistema de conteo mapuche, conocido como Rakin, se basa en una lógica decimal y está estrechamente ligado a su industria textil, donde los patrones geométricos tienen una fuerte carga simbólica y espiritual [12, 13].
A pesar de los esfuerzos actuales, estos saberes ancestrales continúan bajo amenaza. Uno de los mayores riesgos es la apropiación indebida de conocimientos locales mediante patentes que no reconocen ni benefician a las comunidades originarias. Como señala el sociólogo y filosofo portugués Boaventura de Sousa Santos: «No hay justicia global sin justicia cognitiva global«.
Por Ricardo Castro Santis
Profesor titular – Consejero Superior Departamento de Matemática Universidad Tecnológica Metropolitana.
Referencias:
- Sinay Sánches. (2023). Ayurveda: la medicina tradicional hindú para sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. El español. Enlace
- Chopra, A., & Doiphode, V. V. (2002). Ayurvedic medicine: core concept, therapeutic principles, and current relevance. Medical Clinics, 86(1), 75-89.
- Palhano-Fontes, F., et al. (2019). Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression: a randomized placebo-controlled trial. Psychological medicine, 49(4), 655-663.
- Manríquez-Hizaut, M., et al. (2022). Experiencias de salud mapuche en Atención Primaria de Salud desde trabajadores sanitarios y usuarios/as en zona urbana de Chile. Saúde e Sociedade, 31, e210022es.
- Ibáñez, J. J. (2013). Los Masái, Etnoganadería, Etnoveterinaria y Suelos (La masacre de un pueblo sustentable). Fundación para el conocimiento, Madrid. Enlace
- Gómez Martínez, E. (2015). Maíz, milpa, milperos y agricultura campesina en Chiapas. Enlace
- Orchiston, W. (2000). A Polynesian astronomical perspective: the Maori of New Zealand. In Astronomy Across Cultures: The History of Non-Western Astronomy (pp. 161-196). Springer.
- Broda, J. (2000). Mesoamerican astronomy and the ritual calendar. In Astronomy Across Cultures (pp. 225-267). Springer.
- Biémont, É. (2024). Astronomy in the Andes. In The Incas’ Sky: From Myths to History and Astronomy (pp. 159-190). Springer.
- Verran, H. (2000). Accounting mathematics in West Africa: some stories of Yoruba number. In Mathematics across cultures: the history of non-western mathematics (pp. 345-371). Springer.
- Navas, E. A., & Galdámez, M. G. (2018). El legado de las matemáticas mayas y la enseñanza de la matemática. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, 31(2), 1062-1069.
- Belloli, L. A. (2009). Algunos aportes al conocimiento de la numeración Mapuche. Revista electrónica de investigación en educación en ciencias, 4(2), 1-6.
- Micelli, M. L., & Crespo, C. R. C. (2011). La geometría entretejida. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 4(1), 4-20.
Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
Sigue leyendo:
Si deseas publicar tus columnas en El Ciudadano, envíalas a: [email protected]












