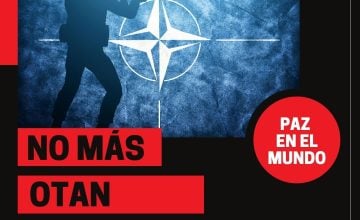Por Gonzalo Morales Durán

Cuando hablamos de desigualdad, normalmente pensamos en ingresos, acceso a salud, educación o vivienda. Pero lo que hoy nos revela la ciencia es mucho más perturbador: la desigualdad también se inscribe en nuestra biología.
Durante décadas se nos enseñó que nuestros genes determinaban quiénes éramos: si seríamos sanos o enfermos, inteligentes o impulsivos, longevos o vulnerables. La genética parecía sellar nuestro destino. Sin embargo, un nuevo campo —la epigenética— ha demostrado que no es así de simple. Nuestros genes son como un piano, pero es el entorno quien decide qué teclas se tocan. Y cuando ese entorno está marcado por la pobreza, el hambre, la violencia o el abandono, la música puede convertirse en una sinfonía de dolor que incluso puede heredarse.
¿Qué es la epigenética y por qué importa?
La epigenética estudia cómo factores externos —como el estrés, la nutrición, o la contaminación— pueden activar o silenciar genes sin cambiar la secuencia de ADN. Es decir, la experiencia moldea la biología. Y lo más inquietante: estos cambios pueden transmitirse de generación en generación.
No es poesía. Hay estudios sólidos que muestran que niños criados en contextos de pobreza extrema presentan alteraciones en regiones del cerebro asociadas a la memoria, el autocontrol y la regulación emocional. Que madres expuestas a violencia dejan marcas epigenéticas en los hijos que aún no nacen. Que el hambre vivida por una abuela puede predisponer a su nieto a enfermedades metabólicas.
El cuerpo humano recuerda lo que la sociedad intenta olvidar.
La injusticia como agente biológico
Esto nos obliga a replantear radicalmente cómo entendemos los problemas sociales. La pobreza no es solo una carencia económica, es un agresor biológico. El hacinamiento, el ruido constante, la inseguridad, la falta de afecto, el miedo cotidiano: todos esos factores afectan el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el desarrollo cognitivo.
No estamos hablando de metáforas. Estamos hablando de inflamación celular, alteración en la metilación del ADN, desregulación hormonal. Estamos hablando de niños que desde el útero ya cargan con las consecuencias de un sistema que los abandonó antes de nacer.
Es aquí donde la biología y la ética se dan la mano: si la estructura social moldea la salud de nuestros cuerpos y de nuestras futuras generaciones, entonces la lucha contra la desigualdad no es solo económica ni política. Es una lucha por la vida. Por la humanidad.
Un nuevo pacto social: por una biopolítica justa
Los hallazgos de la epigenética deberían ser una alarma urgente para nuestras políticas públicas. Invertir en la primera infancia, garantizar entornos afectivos seguros, eliminar la violencia estructural, proteger a las comunidades de la contaminación, y asegurar una nutrición adecuada no son lujos. Son intervenciones que podrían cambiar el curso biológico de miles de vidas.
No basta con decir que todos tenemos los mismos genes. La igualdad ante la ley es insuficiente si no hay igualdad ante la vida. Si el sistema sigue favoreciendo a unos pocos y abandonando a muchos, la desigualdad seguirá reproduciéndose. Ya no solo en las escuelas o en los barrios. También en las células. Y eso es, simplemente, inaceptable.
No hay neutralidad posible
Algunos aún repiten que la biología no tiene ideología. Pero ocultar cómo el poder social se traduce en marcas biológicas sí es ideológico. La epigenética no dice que los pobres están biológicamente condenados. Dice, al contrario, que el entorno lo cambia todo. Que aún estamos a tiempo.
Pero para eso hay que abandonar la mirada caritativa, individualista o asistencialista. Hay que reconocer que permitir la desigualdad es una forma de violencia. Que los datos científicos no nos eximen de responsabilidad, sino que nos comprometen más.
La historia que se escribe en nuestros cuerpos
Somos el resultado de historias escritas en carne viva. Pero no estamos condenados a repetirlas. Si el ambiente moldea la vida, entonces podemos crear ambientes que liberen, no que dañen. Podemos usar este conocimiento no para discriminar, sino para transformar.
La pregunta no es si podemos cambiar el futuro. La pregunta es si tenemos el coraje de cambiar el presente. Porque ahora lo sabemos: la justicia social también es medicina preventiva. Y lo que está en juego no es solo el bienestar, es la dignidad biológica de toda una sociedad.
Por Gonzalo Morales Durán
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.