Muchos economistas señalaron en los últimos tiempos las incoherencias y problemas de la política económica del gobierno de Milei. Entre ellos, la no acumulación de reservas y el déficit de cuenta corriente; el renovado endeudamiento; y la estratosférica suba de las tasas de interés. Los datos, además, son contundentes. Pasado el rebote de los dos últimos trimestres de 2024 y el primero de 2005, la economía se estancó (y está globalmente estancada desde 2012). En julio la industria manufacturera cayó 2,3%, intermensual; la construcción disminuyó 1,8%, también intermensual.
A su vez, los salarios siguen hundidos. En junio el salario real registrado se ubicaba 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023 y el de los trabajadores públicos 14,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023 (CIFRA). El ingreso disponible se recuperó en el primer semestre de este año contra igual período de 2024, pero es 39% menor que en 2017. El consumo masivo cayó 14% en 2024 y en la primera mitad de 2025 no creció (Guillermo Oliveto en La Nación). En agosto se registra una fuerte caída de las ventas de las Pymes (CAME). El índice de confianza en el consumidor cayó de 46,37 puntos en julio a 39,94 en agosto. La fuga de capitales continúa. La inversión, salvo sectores puntuales como minería, petróleo y gas, no repunta. El riesgo país está por encima de los 1.000 puntos. El trabajo informal afecta al 42% de la población activa (2 pp por encima del nivel de 2024). En julio las jubilaciones mínimas estaban entre un 16 y 22% por debajo de 2023. Sumemos los ataques al Conicet, al INTA, a las universidades públicas, al Garrahan, a los discapacitados.
En este contexto, el 9 de agosto pasado Milei publicó Aspectos esenciales del análisis monetario | Argentina.gob.ar en el que explica por qué el pass-through no existe, e incursiona en “teoría monetaria”.
En una anterior entrada (aquí) hemos criticado la “teoría” de Milei del tipo de cambio. En la conclusión escribimos: “estamos ante alguien… que finge elevado conocimiento teórico apelando a un palabrerío tan altisonante como carente de sustancia. Amparado, para colmo, en una cada vez más agresiva e insultante fanfarronería. … el objetivo del impostor es inspirar temor reverencial en todo aquel que no esté entrenado en estos asuntos, de manera de ahogar cuestionamientos ab initio”. Pues bien, algo similar podemos decir de lo que escribe Milei sobre teoría monetaria. Estamos ante una ampliada catarata de sinsentidos que no hay por dónde agarrarlos. En lo que sigue presento algunos de los más notables. Comienzo con su negación del pass-through.
Aclaración: lo que sigue supone un cierto conocimiento de Macro I o Sistema Financiero Internacional
Pass-through y teoría mileísta
El término pass-through se refiere al grado en que una modificación del tipo de cambio modifica los precios. La afirmación central de Milei es que el pass-through no existe. Escribe: “….aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (pass-through ), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ‘sustento empírico’, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”.
En lugar de pass-through (de la devaluación a la suba de precios) sostiene que la emisión afecta al dólar de manera instantánea (porque la divisa “es un activo financiero”), pero los precios de las mercancías ajustan de manera más lenta y progresiva: primero suben los precios de los bienes transables; luego los mayoristas; después los minoristas y por último los salarios. De manera que el efecto de un aumento de la oferta monetaria en Argentina tarda, según Milei, entre 18 y 24 meses para manifestarse en el IPC. Es su forma de negar que el aumento del tipo de cambio incide en los precios. Estos suben, pura y exclusivamente, por el aumento de la emisión. Escribe: “… la relación causal sigue siendo desde la cantidad de dinero hacia los precios y esta historia también puede ser dueña de la evidencia empírica sobre la que se basa la idea del pass-through”.
La devaluación y la presión alcista sobre los precios
Es insólito que alguien niegue que una depreciación de la moneda genera presión al alza de los precios, expresados en la moneda que se deprecia. Si aumenta el precio del dólar, los valores de los bienes, expresados en la moneda nacional, necesariamente, tenderán a aumentar. La relación no es lineal –la magnitud del impulso inflacionario dependerá de muchos factores, entre ellos la fase del ciclo económico, la estructura de impuestos, incluso la situación política y los conflictos de clase, o fracciones de clase- pero el impulso al alza de los precios es innegable. Por eso, cuando un gobierno devalúa la moneda (por ejemplo, porque trata de mejorar la situación de la balanza de pagos) sabe que, si la devaluación es seguida por una suba de los precios en la misma proporción, el tipo de cambio real no aumenta y el neto comercial no mejora. Además, si luego de la devaluación los salarios se retrasan con respecto al tipo de cambio y la inflación, la “mejora competitiva” se basará enteramente en el aumento de la explotación del trabajo. Es imposible negar estos hechos, ampliamente registrados desde los más diversos enfoques teóricos.
Precisemos también que, cuando una economía entra en una espiral de devaluaciones que empujan a la inflación, y de inflación que empuja a nuevas devaluaciones, los tiempos en que se hacen sentir los efectos causales (por caso, precios de los transables y los no transables), y su retroalimentación, se acortan dramáticamente. Esto ha ocurrido en Argentina en más de una oportunidad (por caso, en la década de los 1980). Son escenarios que tienen poca relación con la transmisión “tranquila” de los 18 o 24 meses, de los que habla Milei.
La teoría mileísta y la prueba de los hechos
Sostenemos que no hay forma de explicar los movimientos de precios y tipo de cambio con la peculiar “teoría monetaria” de Milei. Para ver por qué, centrémonos en la devaluación del peso y el aumento de precios en diciembre de 2023 y enero de 2024. Tengamos presente que la devaluación de diciembre de 2023 fue del 54%. Siguiendo a Milei, ese aumento del precio del dólar se debería explicar por una mayor emisión monetaria en ese mismo mes de 2023. Sin embargo, la base monetaria en diciembre de 2023, en términos reales, y corregida por estacionalidad, se contrajo 12,5% (y el M2 privado transaccional se redujo 14,1%).
Por otro lado, la inflación en diciembre fue del 25,5%. Siempre de acuerdo a Milei, la misma se explica por un aumento de la emisión monetaria ocurrido 18 meses antes, o sea, en junio de 2022; alternativamente, 24 meses antes, en diciembre de 2021. Sin embargo, en junio de 2022 la base monetaria, en términos reales, y sin estacionalidad, se contrajo 2,5% (y el M2 privado transaccional cayó 0,7%). En cuanto a diciembre de 2021, la base monetaria se contrajo 1,3% (y el M2 privado transaccional cayó 0,1%). Por otra parte, en diciembre de 2023 los precios mayoristas experimentaron un aumento del 54%, que es justamente lo que se devaluó el peso. Pero Milei ha decretado que la depreciación del peso no explica el aumento de precios. De manera que el asunto ni se considera.
Agreguemos que en junio de 2022 el dólar blue aumentó 13,45% con respecto al mes anterior. De acuerdo a Milei, esa suba se debería explicar por el aumento de la cantidad de dinero ese mes. Sin embargo, vimos que en junio de 2022 la cantidad de dinero se redujo.
Por otro lado, en enero de 2024 los precios subieron 20,6%. De nuevo, según Milei, esa inflación se debería explicar por la emisión monetaria 18 meses antes, o sea, en julio de 2022; o por la emisión en enero de 2022. Sin embargo, en julio de 2022 la base monetaria se contrajo 0,5% (y el M2 privado transaccional se redujo 1,7%). En cuanto a enero de 2022, la base monetaria solo aumentó 3,5% (el M2 privado transaccional se incrementó 2,1%). A su vez, en julio de 2022 el dólar aumentó 4,52%, lo cual también es incongruente con la caída de la cantidad de dinero ocurrida ese mes. La explicación de Milei hace agua por todos lados cuando se la pone a prueba con los datos y hechos.
Efecto Hume Cantillon
En varios pasajes de su escrito Milei se refiere al efecto Hume-Cantillon (muchas veces se lo refiere simplemente como el efecto Cantillon). Según Milei, ese efecto dice que “mientras el mercado de bienes ajusta lento, el mercado financiero lo hace de modo instantáneo. Así, generado el exceso de oferta de dinero, los individuos se agolpan en el mercado financiero a buscar moneda extranjera…”.
La realidad es que lo que escribe Milei sobre lo que escribió Cantillon, no es lo que escribió Cantillon. En primer lugar, porque en el siglo XVIII los tenedores de dinero no se agolpaban en el mercado financiero para buscar moneda extranjera, cuando aumentaba la cantidad de dinero. Decir tal cosa es no tener sentido histórico. ¿O es que Milei piensa que en Sevilla o en Madrid había un Wall Street (o una calle Florida, de Buenos Aires) donde los especuladores se lanzaban a comprar divisas con el oro y la plata llegados de América?
La realidad es que Cantillon se refirió al efecto del aumento de la cantidad de dinero (oro y plata) sobre los precios de las mercancías, no sobre el tipo de cambio. Lo citamos: “Si en un Estado se descubren minas de oro o de plata y de ellas se extraen cantidades considerables de mineral, el propietario de estas minas, los empresarios y todos cuanto trabajan en ellas no dejarán de aumentar sus gastos en proporción a las riquezas y a los beneficios que obtengan, además prestarán a interés las sumas de dinero remanentes después de disponer lo necesario para sus gastos” (p. 64 Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general Unión Editorial). El aumento de la cantidad de dinero también podía deberse a la importación de oro o plata. En ambos casos (más producción interna de mercancía-dinero, o entrada del oro y la plata desde el exterior), los precios aumentan, según Cantillon, porque los que reciben el incremento del dinero aumentan la demanda de bienes. Es la teoría cuantitativa de Locke (a quien cita Cantillon): el aumento de la cantidad de dinero (en particular, oro y plata llegados de América) lleva al aumento de los precios.
En este encuadre (teoría cuantitativa del dinero) el “efecto Cantillon” dice que, a partir del incremento de la cantidad de dinero, el aumento de los precios opera gradualmente, y por lo tanto tiene efectos distributivos. O sea, el dinero no es neutral. Existen efectos distributivos, pero estos no ocurren por variación del tipo de cambio, sino por la fijeza de precios establecidos en contratos. De acuerdo a Cantillon, con el aumento de los precios se benefician los agricultores (emplean más tierra, aumentan los gastos) pero “los que sufren este encarecimiento” son los propietarios, en tanto duran sus contratos de arrendamiento (Marx anota este fenómeno cuando trata la acumulación primitiva en Inglaterra). Además, sus criados, los obreros y gente vinculada a los terratenientes, que reciben un salario fijo, también pierden ingresos A pesar de su importancia, Milei oculta este aspecto del efecto Cantillon. Lo cual no le impide imponer, desde el Estado, topes a reclamos de aumento de salarios con los cuales los trabajadores procuran recuperar el terreno perdido en la secuencia devaluación – aumento de los precios.
Milei y el modelo del overshooting, ¿qué entendió?
En su escrito Milei busca apoyo en el modelo de Dornbusch de “desbordamiento” (overshooting) que tradicionalmente se enseña en los cursos de Macroeconomía o Sistema Financiero Internacional de las facultades de Economía. Explica que, en ese modelo, “frente a un exceso de oferta de dinero, ello se traduce en un salto del tipo de cambio más que proporcional a la tasa de devaluación implícita en la tasa de expansión monetaria consistente con la paridad del poder de compra (PPP)”.
Leo esto y me pregunto qué entendió Milei del modelo de Dornbusch. Es que en Dornbusch el aumento de la oferta monetaria provoca una caída de la tasa de interés (caída posibilitada porque los precios en el corto plazo son rígidos) y es esa caída de la tasa de interés la que provoca una salida de capitales por el principio de paridad de intereses. Por lo tanto, aumenta el tipo de cambio de contado. Pero en el modelo de Dornbusch no solo aumenta el tipo de cambio spot, sino también el esperado. Esta es la clave para explicar el desbordamiento. En términos de la ecuación de Paridad Descubierta de Intereses, tenemos:
r = r* + (Ee – E)/E, donde r y r* son las tasas de interés local y del país extranjero; Ee el tipo de cambio esperado (o futuro, si se considera la paridad de intereses cubierta); y E el tipo de cambio de contado.
O sea, con la caída de la tasa de interés y la salida de capitales, no solo aumenta E, sino también Ee (tipo de cambio esperado según expectativas racionales). A su vez, en un segundo momento, suben los precios internos (por aumento de la oferta monetaria, según el monetarismo) y baja la oferta de dinero en términos reales. Por lo tanto, aumenta la tasa de interés y la moneda nacional se aprecia –por paridad de intereses- aunque no vuelve al punto de partida anterior al aumento de la masa monetaria. Puede apreciarse el rol clave de la paridad de intereses para este modelo. Pero Milei ni la menciona. Por otra parte, el modelo de Dornbusch no necesariamente niega que la suba del tipo de cambio (repetimos, producto de la caída de la tasa de interés) pueda ejercer presión alcista sobre los precios internos.
Más importante, sin embargo, es preguntarse cómo se puede congeniar la paridad de intereses con el carry trade, y tasas de interés por las nubes, como ocurre en Argentina. ¿O existe paridad de intereses (igualdad de rendimientos) con sobretasas de 800, 900, 1.000 puntos básicos, o más? La realidad es que las inversiones de portfolio entrantes a un país como Argentina obtienen rendimientos muy por encima de los rendimientos en países con bajo riesgo de default y de devaluaciones bruscas. Más en general, y a pesar del “desbordamiento”, la paridad de intereses (más expectativas racionales) supone un arbitraje en el margen, aprovechando diferencias circunstanciales de rendimientos, en un marco de tendencia al equilibrio. ¿Qué tiene que ver esto con las recurrentes crisis en la balanza de pagos y salidas precipitadas de capitales de un país como Argentina? Milei pasa olímpicamente por alto estas cuestiones.
Devaluación y “teoría del valor objetiva”
Escribe Milei: suponer que una relación causal que vaya del tipo de cambio al nivel de precios implica estar trabajando con una teoría del valor objetiva.
Es otro absurdo. El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Afirmar algo tan obvio no es sinónimo de teoría objetiva del valor. Si digo que la mercancía X vale US$50, o $500, si el tipo de cambio es $10/US$; y vale US$50 o $1000 si el tipo de cambio es $20/US$, no significa adherir a la teoría del valor objetiva, en detrimento de la subjetiva. La teoría del valor objetiva, de Ricardo o Marx, dice que el valor es objetivo porque está determinado por los tiempos de trabajo promedio empleados en la producción. La teoría subjetiva, en cambio, dice que el valor está determinado por la utilidad de los consumidores en el margen.
Demanda de dinero, ¿determinada solo por el consumo?
Milei escribe: “… el dinero no es nada más que un bien de intercambio indirecto y que sólo sirve a los efectos de llevar acabo transacciones, sean las mismas presentes (demanda transaccional) y/o futuras (atesoramiento). Por lo tanto, si entendemos esto, la demanda de dinero es una demanda derivada de la demanda total de bienes y servicios de la economía o, dicho de modo más simple, es una demanda espejo”. También: “la demanda de dinero quedaría determinada por el vector de consumo a lo largo del tiempo”.
La realidad es que la demanda de dinero por motivo transaccional es solo un tipo de demanda de dinero. Hay otras. Por ejemplo, la demanda de dinero por especulación, que no es asimilable a la demanda por transacción. En la demanda especulativa los inversores venden bonos porque esperan una suba de la tasa de interés (o sea, caída del precio de los bonos). No demandan dinero por motivo transaccional. Otro motivo de demanda de dinero es por financiamiento de inversiones, señalada por Ohlin a Keynes. Más importante, está la demanda para atesoramiento. Por ejemplo, la demanda de dólares frente a la incertidumbre, o la caída de la rentabilidad del capital; tampoco puede identificarse con la demanda transaccional. Y estos motivos de atesoramiento (o preferencia por la liquidez) son cruciales en las economías capitalistas.
Yendo específicamente al caso argentino, ¿cómo se puede afirmar que las salidas de capitales (“formación de activos externos”) se explican con la idea “el dinero solo sirve para llevar a cabo transacciones”? ¿Y la función del dinero como encarnación y medida de valor? ¿Y su función como medio de pago (que es distinta de su función como medio de cambio)? ¿O su función como medio de atesoramiento? ¿Y la función del dólar como medio de pago internacional? ¿Cómo es posible afirmar que la demanda de dinero se explica exclusivamente por la estructura del consumo?
Modelo walrasiano y teoría cuantitativa, ¿qué entendió Milei?
En apoyo a la afirmación de que el pass-through no existe, Milei se aventura en el modelo walrasiano de equilibrio general. Sostiene que, según Walras, si n mercados están en equilibrio, el mercado n + 1 (de dinero) también estará en equilibrio, por lo cual “será posible determinar n precios relativos y como están en términos de dinero, los precios en cuestión son los precios monetarios. A su vez, este sistema puede decirse que tiene como variables exógenas: las preferencias, la tecnología, las dotaciones y la cantidad de dinero” (énfasis nuestro). De ahí concluye que la idea del pass-though “tiene un grave problema, ya que el precio de la moneda extranjera en el sistema de equilibrio general es endógeno mientras que acorde a la visión de muchos economistas locales, el precio de la moneda extranjera es exógeno y ello determina al resto de los precios”.
Milei parece no conocer siquiera el problema –planteado por Oskar Lange, Don Patinkin y otros- de la integración de la teoría cuantitativa del dinero en el modelo de equilibrio general. Es que si se supone la ley de Say (los agentes venden bienes solo para comprar) y la ley de Walras (la oferta total de bienes y dinero del mercado tiene que ser igual a la demanda total de bienes y dinero del mercado), y con la hipótesis de que las funciones de demanda son homogéneas de grado cero (las cantidades ofertadas y demandadas solo dependen de los precios relativos), el nivel de precios está indeterminado. En otros términos, con Say y Walras se pueden determinar los n precios relativos, pero no el nivel de precios, ya que cualquier nivel es consistente con el equilibrio. En consecuencia, y contra lo que dice Milei, los precios monetarios no están determinados con las ecuaciones. Para determinarlos hay que integrar a la teoría cuantitativa. Pero Milei no lo hace, y se limita a afirmar que basta con las ecuaciones del equilibrio general. Lo cual no le impide sostener, al mismo tiempo, que la cantidad de dinero es exógena (el “helicóptero” Banco Central de Milton Friedman, que inyecta o saca dinero de la economía). Pero si la cantidad de dinero es exógena, y es clave en la determinación del nivel de precios (por teoría cuantitativa), no se puede afirmar que bastan las ecuaciones para determinar los precios monetarios. Para colmo, Milei sostiene que los economistas que hablan del pass-through sostienen que el tipo de cambio es exógeno. No se da cuenta de que, postulada la teoría cuantitativa, lo exógeno no es el tipo de cambio sino la cantidad de dinero.
Antes de dejar el punto, anotamos que, desde un enfoque marxista, la dificultad de congeniar la teoría cuantitativa con el equilibrio walrasiano y Say se debe, en última instancia, a los problemas que tiene la teoría subjetiva del valor para integrar el dinero en su sistema. De ahí la tan citada “dicotomía clásica” entre “economía real” y “economía monetaria”.
Para terminar
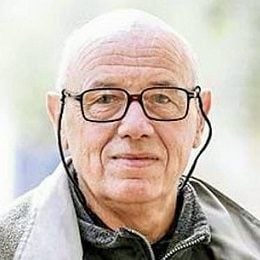
Podríamos seguir con otros ítems –por ejemplo, el intento de explicar tasas de interés superiores al 50% anual “por preferencias inter-temporales de consumo”- pero con lo expuesto basta y sobra. La incursión de Milei en “teoría monetaria” es una diarrea de dichos carentes de lógica y sentido. El impostor busca impresionar con palabrerío altisonante y citando teorías de las cuales desconoce lo más elemental. Todo esto para atacar, bajo el disfraz “es ciencia”, las condiciones de vida e ingresos más básicas de los trabajadores y las masas populares.
Por Rolando Astarita
Blog del autor, 15 de septiembre de 2025.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.



