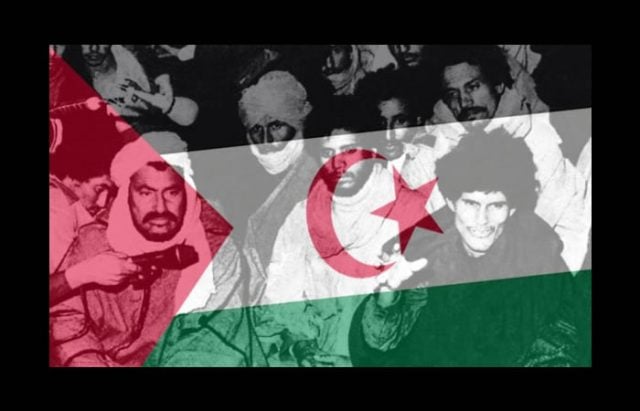Por Sophie Spielberger
“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces en nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles…”

Las palabras están ahí, inscritas en la apertura de la Carta de las Naciones Unidas, una pequeña copia de la cual puede comprarse por unos pocos dólares en la tienda de regalos de la sede en Nueva York. Es un detalle que parece importante, aunque es difícil decir por qué. Quizás porque habla de la comercialización de un ideal. Vienen en una variedad de colores, pero las palabras son siempre las mismas. Reflejan un tiempo en el que el mundo creía en una especie de cambio monumental, una creencia que debió sentirse como una necesidad después de seis años de una guerra sin precedentes.
Este octubre se cumplen 80 años de aquel momento de determinación. Ochenta años de lo que bien podría ser el experimento más ambicioso de la humanidad, una organización dedicada a la conservación de la paz internacional y a ese mundo sin guerra, siempre elusivo. Ahora en 2025 estamos parados al frente de un paisaje geopolítico que la tinta seca en la Carta de la ONU se suponía que debía evitar. Guerra interminable en Ucrania, guerra civil en Sudán, el avance de actores no estatales beligerantes, democracias que retroceden, y una crisis climática en aceleración.
Y luego está Gaza.
Estamos al tanto de las imágenes. De la vida y de la muerte, retransmitidas una y otra vez por medios y redes sociales hasta perder su particularidad, volviéndose solo una punzada constante. En la palma de nuestras manos, una pantalla. Niños hambrientos. Tomas aéreas de un mar de escombros grises donde antes se erigía una ciudad. Vídeos de gente esperando ayuda con ollas vacías y la angustia en sus rostros. Una angustia que ningún debate a medio mundo puede disipar. El ‘nunca más’ está ocurriendo ahora mismo.
No es de extrañar que se cuestione la utilidad de las Naciones Unidas, tal vez incluso su existencia. Pararse sobre la alfombra verde del Salón de la Asamblea General, un detalle que, como la Carta de la tienda de regalos, parece tener importancia, el verde institucional de una esperanza imposible. O bien, al momento de sentarse en la sección del público, la duda surge. Es solo cuestión de tiempo.
Hace apenas unas semanas, en el Foro Político de Alto Nivel de 2025, Arabia Saudita describió la actuación de la ONU en Gaza con “los límites más bajos de la ambición”. La frase cuelga en el aire. Es un juicio. Sobre la organización. Sobre aquellos que alguna vez creyeron que podía ser más.
Las Naciones Unidas son un tapiz complejo. Lo mejor y lo peor de lo que la humanidad tiene para ofrecer. Culturas, idiomas, tradiciones. Desentendimientos y conflictos. Es la ambición en praxis. Sin embargo, no hay grado de experticia profesional que supere a la intuición. No hay introspección necesaria para ver lo que claramente no funciona. Esta parálisis institucional exaspera tanto a quienes están fuera como a quienes están dentro.
La organización, como se le llama varias veces en su carta, tiene ahora solo 79 años. Aun en su infancia según los estándares de la historia, atada a reglas y procedimientos que resultan arcaicos para los tiempos modernos en que más se le necesita. Este hecho se hace muy evidente en el Consejo de Seguridad, el órgano de las Naciones Unidas a cargo de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales.
La sala en sí es sorprendentemente pequeña. Pequeña para su peso histórico. Quince miembros, cinco permanentes y 10 rotativos. Los miembros permanentes, EE.UU., Reino Unido, Francia, China y Rusia, son los vencedores de una guerra librada hace más de 80 años. Cada uno posee el poder de vetar cualquier resolución que considere conveniente, un mecanismo que alguna vez fue un interesante juego de poder durante la era soviética. Hoy, ha permitido indirectamente el sufrimiento de millones.
El 4 de junio del presente año, 19 meses después del 7 de octubre de 2023 cuando estalló la guerra en Gaza, Estados Unidos vetó el proyecto de resolución S/2025/353 del Consejo de Seguridad, que pedía un ‘alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza’.
El 30 de julio de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza, informó un total de más de 61.000 muertes palestinas.
El Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe infligir sufrimiento o exterminar civiles. Israel, como todos los estados miembros de la ONU, está obligado por estos principios. La aplicación, sin embargo, brilla por su ausencia.
Ante la reiterada impunidad, Sudáfrica presentó un caso de genocidio contra Israel en diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Al mes siguiente, se emitieron medidas provisionales, declarando que la acusación de genocidio era “plausible”. La plausibilidad no constituye un veredicto de culpabilidad, pero es el cruce histórico de un umbral. Aun así, las ruedas de la justicia giran lentamente. En el caso de genocidio entre Bosnia y Serbia la CIJ tomó 14 años.
Si la CIJ concluye que Israel de hecho cometió genocidio, sería un veredicto vinculante, aunque no muy ejecutable. La CIJ no tiene fuerza militar ni policial. Su aplicación se basa, sin ceremonias, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uno podría preguntarse si Roosevelt, Churchill y Stalin imaginaron esta futilidad cuando acordaron el procedimiento de votación del Consejo de Seguridad en Yalta en un día de invierno de 1945.
El pasado julio, en un debate abierto del Consejo de Seguridad, el secretario general, António Guterres, verbalizó lo que ya era evidente. La comunidad internacional está fallando en mantener el derecho internacional. Los miembros del Consejo de Seguridad, particularmente los cinco permanentes, necesitan trascender las divisiones. Fomentar la paz. Como lo hizo una vez en la Guerra Fría. El secretario general señala la obvia realidad: el Sistema Internacional hoy es insostenible.
El año pasado, Guterres afirmó que los desafíos para proporcionar soluciones pacíficas eran, de hecho, solucionables. En resumen: hacer que los mecanismos de resolución de problemas pasen de la teoría a la práctica. ¿Es aquí donde se hace evidente cuán volubles pueden ser las Relaciones Internacionales? El principio rector de la cooperación entre los Estados es la soberanía. Que cada país pueda llevar a cabo sus asuntos internos como mejor le parezca, siempre y cuando no viole ningún estatuto internacional. Ese principio es, en su mejor manifestación, un respeto por la autodeterminación. Pero en su peor expresión, permite una latitud obscena.
“La paz es una elección.” Una frase concisa, reveladora, del Secretario General. No porque contenga una corriente filosófica particular. Sino porque demuestra de quién toma la decisión. Los grandes salones de la asamblea son solo eso. Salones. Donde los verdaderos actores actúan según su agenda.
Porque lo que ocurre en Gaza no es solo sobre Gaza. Es un espejo de la arquitectura política que hemos construido. De las jerarquías que aceptamos. Es la prueba de qué principios sobreviven cuando se alinean a los intereses de los poderosos. La historia nos enseña que no todas las catástrofes son inevitables. Algunas son administradas, gestionadas, toleradas. Hasta que se normalizan.
Si a las Naciones Unidas se le niega su propósito. En un momento en que su existencia importa más que nunca. Si fue diseñada de tal manera que permite que esto suceda. Entonces, ¿identificar y señalar sus fallas ayudaría a generar un cambio?
Pese a todos sus defectos, la organización no carece de logros. Sus agencias han erradicado la viruela, distribuido alimentos en hambrunas que nadie más quiso atender, mediado treguas en guerras olvidadas y educado a generaciones de niños que, de otro modo, habrían quedado a merced del azar. La Agenda 2030 sigue siendo el plan más ambicioso jamás concebido para mejorar la condición humana. No es un tratado, sino una declaración de intención y compromiso para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz. Está retrasada, quizá irremediablemente, pero su mera existencia significa algo: que aún hay quienes piensan en términos de especie y no de Estado.
De todas maneras, fuera de los pasillos diplomáticos, existe un pulso desde la sociedad civil, que empieza a manifestar su fuerza. El 15 de junio de 2025, miles de personas, vestidas de rojo, trazaron en La Haya una ‘línea roja’ contra la impunidad de las atrocidades de Gaza. Meses antes, en Daca, hasta un millón de manifestantes marchó exigiendo justicia. Durante este mismo mes, el 3 de agosto, en Sídney, cientos de miles cruzaron el famoso puente de la bahía en la “Marcha por la Humanidad”, desafiando el silencio oficial.
Estas movilizaciones han constituido un coro global imposible de ignorar, pero lo más relevante es el hecho de que esto ha generado consecuencias diplomáticas. Aunque el poder ciudadano es limitado, no deja de ser relevante y se manifiesta a través de presiones, en el exigir, en la negativa de aceptar la inercia como respuesta al problema. Los cambios no surgen por la iluminación moral y espontánea dentro de las instituciones, sino más bien por la fricción constante de lo que ocurre fuera de ellas.
La decisión de países como Francia, Canadá, y Australia de apoyar el reconocimiento de Palestina en la Asamblea General en septiembre de 2025 es una grieta que nace de la presión ciudadana y llega hasta los cimientos de la política internacional. Este reconocimiento amplía el margen diplomático de Palestina, fortalece su posición jurídica y representa una diplomacia de nuevo tipo, impulsada desde la base social y capaz de desafiar la inmovilidad del sistema, reposicionando la autoridad moral en un plano más amplio y público.
Tal vez este sea el punto de inflexión. O tal vez no. El momento en que el Sistema Internacional, jerárquico y neocolonial, se enfrenta a su propia obsolescencia. El desenlace no será sencillo y menos inevitable, además, dependerá de que la presión externa logre forzar a quienes están dentro de las salas de poder, y de que la indiferencia hegemónica deje de ser un privilegio impune para convertirse en una figura que responda no solo ante la historia, sino ante las vidas que hoy se pierden.
La historia de la ONU no es un libro cerrado y debe responder al clamor de los vivos. Si no lo hace, los 80 años no será un hito de renovación, sino una confirmación de que la organización sigue siendo escenario y no actor en la obra que más importa: “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”.
Frente a este paisaje de crisis y cambio, el aniversario de la ONU en 2025 se perfila como un acontecimiento cargado de ironía. ¿Será una celebración de sus logros o un ejercicio de autocomplacencia? Festejar, en estas circunstancias, podría rozar lo insultante, una señal de desconexión frente al sufrimiento en Gaza y otros escenarios de conflicto. En realidad, es una oportunidad para la introspección y para redefinir lo que las Naciones Unidas puede y debe ser. Uno no puede evitar preguntarse: la esperanza de un mundo sin conflicto, ¿es idealismo o ingenuidad?
Por Sophie Spielberger
Cientista política, especialista en Relaciones Internacionales.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.