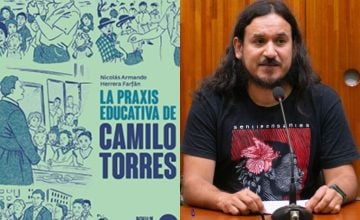Este martes se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de Podcastpitalismo, espacio producido en conjunto por la Fundación Rosa Luxemburgo y El Ciudadano.
En este programa de análisis, el abogado y Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, entrevistó al también abogado de la Universidad de Chile y magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica, Esteban Serey.
Desde los estudios de El Ciudadano inspirados en el histórico Proyecto Cybersyn de Salvador Allende, ambos conversaron sobre el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda.
A continuación, parte de la entrevista:
-En la editorial comentábamos esta discusión sobre el derecho a la ciudad como base previa a la discusión sobre el derecho a la vivienda y hemos visto como hay distintos teóricos incluso del marxismo, siendo uno de los principales referentes David Harvey, que discuten sobre la construcción de la ciudad en el siglo XX, siglo XXI, y cómo también el capitalismo ha ido moldeando una forma de construir la ciudad, incluso ha acuñado conceptos como la acumulación por desposesión, también en la construcción urbana. Cuéntanos un poco más cómo es esta discusión acerca de la construcción de la de la ciudad, de la sociedad capitalista, y cuáles son las reflexiones que surgen desde la izquierda, desde los movimientos sociales al respecto.
-Creo que hay tres ejes principales. Uno tiene que ver con la sociedad capitalista propiamente tal, y como tú bien decías, pues con el concepto de acumulación por desposesión y que se ha traducido en el fondo en la discusión respecto del derecho a la ciudad en los desplazamientos motivados por los ciclos de acumulación capitalista que privilegian ciertos lugares en detrimento de otros, y otros teóricos como (Herbert) Marcuse se han enfocado de alguna manera en darle una bajada en el fondo a esa acumulación por desposesión, hablando de cómo se producen los procesos de gentrificación con desposesión material, desposesión simbólica, entre otras cosas.
Otra cosa distinta, diría yo, tiene que ver con estos ciclos de acumulación de capital que se van dando como una necesaria consecuencia del sistema capitalista que necesita constantemente reinvertir los excedentes de capital y en eso la urbanización de las ciudades ha tenido un primer plano, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo del capitalismo en general y, bueno, para qué decir, en los países latinoamericanos.
Y en último lugar diría yo, tan importante como lo anterior, tiene que ver con la ideología neoliberal propiamente tal y cómo en el fondo esta ideología distorsiona, de alguna manera, estos ciclos de acumulación capitalista haciéndolos, de alguna manera, desordenados, pintando un paisaje geográfico desigual en distintos lugares y a distintas escalas. No podemos hablar de un proceso de acumulación capitalista puro y duro, por decirlo de alguna manera, sino que el neoliberalismo realmente existente que es una manera en que Brenner y Theodore, en el 2002, se refieren a esta forma espuria en que el neoliberalismo se implementa en distintos lugares y en distintas escalas y además de forma parasitaria a distintas formas de gobierno, autoritarismo, neoconservadurismo, incluso socialdemocracia, ha ido configurando el panorama de nuestras ciudades, hasta el punto de concebir que hoy día las únicas maneras de poder reivindicar un paradigma de ciudad distinto viene dado por espacios de resistencia.
-Para cerrar, ahí Harvey decanta lo que él ha llamado el humanismo revolucionario. ¿Cómo entendemos esta aproximación teórica al capitalismo en sus distintas etapa y cómo influye en el desarrollo de la ciudad?, por ejemplo, la experiencia de Santiago, ¿Cómo es la forma en cómo se construye Santiago y cómo estos elementos teóricos dialogan en lo que tenemos hoy día en nuestra ciudad?.
-El proceso de Santiago es bien interesante porque uno podría decir y esta idea no es mía, sino que es de Magdalena Vicuña, una académica de la Universidad Católica que escribió sobre esto por ahí por el 2015. Ella dice que acá hay una contraposición entre dos tipos de Estado, desde el punto de vista de la planificación urbana y el crecimiento de nuestras ciudades.
Por una parte, un Estado gerencialista, que es un Estado que planifica de manera vertical mediante la dictación de normas que deben ser acatadas en el fondo por los sujetos y las entidades públicas y privadas, que se encargan de llevar adelante la gestión de planificación, versus un Estado que a finales de los 70 comienza a mostrar símbolos de ser un Estado empresarialista, donde esta lógica del neoliberalismo realmente existente tiene preponderancia, y frente a eso, nuestra historia en el fondo de la planificación en el Gran Santiago ha seguido esa lógica.
El plan regulador intercomunal de Santiago, el PRIS del año 60, era un plan regulador que dictaba de alguna manera de manera supercategórica la zonificación por ejemplo, los distintos usos las zonas en las cuales se dividía la ciudad y los usos de suelo que podía tener reservando espacios, por ejemplo, para que las municipalidades tuvieran espacios de construcción obligatoria o inclusive en concordancia ahí con lo que fue la Ley General de Urbanismo y Construcción desde el año 53, lo que se llamaron las zonas de remodelación, que eran zonas que estaban destinadas específicamente a ser densificadas en términos de vivienda y zonas residenciales.
Pero de alguna manera, ese plan regulador intercomunal de Santiago definió un límite urbano que luego a finales de los años 70 con la Política Nacional de Desarrollo Urbano con el Decreto Supremo 420 que modifica este plan regulador intercomunal, agregando 60.000 hectáreas que es algo así como el 160% del área urbana existente hasta esa fecha, como parte del límite urbano del Gran Santiago, va generando una lógica en la cual el Estado deja de tener una forma directiva de ordenar la planificación de nuestra ciudad. dejándole al mercado la decisión de cuál es el mejor uso de los recursos y el lugar donde esos recursos han de utilizarse.
Bajo esa dinámica en el año 80 se dicta el decreto ley 3.516 que es el que permite subdividir las zonas agrícolas en parcelaciones de 5.000 metros cuadrados como subdivisión previa mínima, lo que genera una presión y genera dos efectos. Por una parte, genera que todas estas áreas que se incorporaron a la Región Metropolitana como parte del límite urbano pudieran dividirse en pequeñas parcelas y comercializarse, lo que terminó decantando en un crecimiento de la mancha urbana asignada completamente a las decisiones del mercado y en el fondo los promotores inmobiliarios por medio de acuerdos públicos- privados, por medio de la presión en instancias de la administración del Estado de forma más o menos transparente va fagocitando o va comiéndose la ciudad y de alguna manera consolidando, al mismo tiempo, muy poco de este crecimiento y por tanto se genera el segundo efecto que tiene que ver con un aumento en la especulación del suelo.
Es decir, propietarios de grandes terrenos que fueron incorporados a esta área metropolitana con terrenos aptos para poder ser utilizados como destino residencial o otros fines semejantes, no consolidan las áreas dejándolas como parcelas esperando que la ciudad vaya creciendo mediante la inversión del Estado, mediante la inversión de los privados, para poder así aumentar la plusvalía de sus terrenos generándose espacios como la comuna de Tiltil o la comuna de Lampa, que fueron bastante ilustrativas de este proceso.
Junto con eso, como para cerrar, se genera un efecto importante con este decreto 3.516, porque la incorporación de estas áreas va generando también una problemática respecto de cómo crece la urbanización y quién financia la urbanización. El Estado no solamente deja de planificar cómo va a crecer la ciudad, hacia dónde y con qué bienes públicos, sino que además le endosa al privado- a partir de esta modificación del año 79 y el año 80- la responsabilidad de financiar esta urbanización.
Por tanto, ¿para dónde crece la ciudad?, ¿quién invierte en esa urbanización?, ¿cuáles son los bienes públicos con los cuales vamos a ir?, ¿vamos a llevar en la ciudad al crecimiento residencial?, es una decisión que queda completamente entregada al mercado, el Estado deja de dirigir la planificación urbana y eso de alguna manera no puede ser revertido con el retorno a la democracia después en el año 90.
En el 94 se intentó volver como a los principios del país del año 60, pero no fue posible porque la presión inmobiliaria y la decisión de crecer mediante zonas condicionadas a ciertos incentivos urbanísticos y a ciertos proyectos de desarrollo urbano fue generando un incentivo para que los privados siguieran decidiendo, por sobre la directriz planificadora del Estado, hacia dónde crece la ciudad, en qué montos crece, cómo se pagan los precios de la especulación del suelo, en fin, y la vivienda social estaba adosada a eso.
-Y preguntarte un poco, porque ya nos relatas bien cuál ha sido el devenir de la construcción de la ciudad, al menos de Santiago y uno podría decir en general, todas las ciudades del país, donde quedan entregadas en manos del mercado y en definitiva donde los dueños del suelo, principalmente inmobiliarios, deciden invertir y donde luego deciden construir, pero en términos de recuperar experiencias históricas, dónde tú dirías, por ejemplo, en Chile tuvo una buena experiencia de planificación de construcción de la ciudad, o en qué otros países, con ciertos matices, uno podría decir, mira acá hay una forma interesante de cómo se ha pensado el derecho de la ciudad más allá de las lógicas de mercado.
-Es difícil hablar de experiencias afortunadas en términos de ciudades porque es propio del capitalismo y de la fase neoliberal en la que se encuentra el desarrollo desigual de las ciudades, como te decía al principio, privilegiando ciertos ciclos de acumulación de capital en ciertos paisajes geográficos, dejando en detrimento otros.
No obstante, hay algunas experiencias interesantes respecto de la gestión de suelo, que yo creo que es uno de los pilares fundamentales, donde hay que hincarle el diente hoy día si, es que uno quiere empezar a revertir esta forma en que el mercado se come y fagocita absolutamente cualquier atisbo de posibilidad de crecimiento urbano y eso tiene que ver, como decía anteriormente, con la gestión de suelo.
Uno, los fideicomisos comunitarios de tierra, por ejemplo, hay uno bien célebre en Puerto Rico que es el cabo Martín Peña, que es una forma de tenencia de la tierra compartida entre distintas personas en el fondo, que hacen uso de ella, de alguna manera de forma cooperativa; que hacen uso y goce del suelo sin necesariamente convertirse en propietarios, pero haciéndose dueños de todo lo que está sobre la tierra. Dicho sea de paso, eso requiere cierta reforma legislativa separando el derecho de propiedad, el derecho a edificar etcétera, etcétera, pero yo creo que ahí hay un norte interesante respecto, por ejemplo, de hacia donde debe hacer el cooperativismo hoy día Chile respecto a la vivienda.
Hay experiencias interesantes en Holanda sobre viviendas en tenencia común en la ciudad de Ámsterdam, también algunas en España sobre todo en el vínculo que se genera entre jóvenes y personas de adultos mayores. Son espacios de interacción, son viviendas que están hoy día en tenencia común y donde la administración de las comunidades está circunscrita a los roles que hoy día los adultos mayores y los jóvenes, por su lado, pueden cumplir, teniendo cada uno responsabilidades respecto a la mantención del condominio, respecto de las decisiones que se toman para esa administración interna.
La gente tercera edad se reconecta con ciertas funciones que los hacen también posicionarse como útiles para la sociedad, dejando de lado esta forma de mirar a la tercera edad como lo que está botando la ola, y yo creo que son experiencias afortunadas que deberían verse en materia de vivienda en particular.
En materia de urbanización, yo diría que las experiencias más afortunadas han estado siempre vinculadas a una presencia importante del Estado en la zonificación y en la delimitación del límite urbano. Creo que en ese sentido, el Gran Santiago en algún minuto a principios de los 70 estaba orientado a ser una experiencia interesante, de hacernos una ciudad más equitativa, más justa, más integrada, pero el golpe militar terminó con esa posibilidad .
-Incluso truncó ahí las expectativas de desarrollo del Metro, que exactamente estaban realizadas en los años 70 y que es parte del derecho a la ciudad, que no es solamente la construcción de vivienda, pero llevándote a ese plano, el de la construcción de vivienda, más bien del derecho a la vivienda digna, cuéntanos un poco cómo dialoga esta perspectiva del derecho a la ciudad, donde un componente fundamental del derecho a la ciudad, también es el derecho a una vivienda digna. ¿Cuál es el panorama que podemos encontrar en un Chile neoliberalizado y donde también el capitalismo ha arrasado en torno a su despliegue?.
-El concepto de vivienda digna en general ha tenido múltiples acepciones, no obstante hay atributos del derecho a la vivienda y a la vivienda, en algunos casos adecuada, en otros casos digna, que son importantes destacar.
En primer lugar, las condiciones de habitabilidad de la vivienda, que yo creo que en eso el sistema chileno post año 2010, en particular, ha ido realizando algunas conquistas que son interesantes y que provienen desde el movimiento de pobladores como tal. Este actor de alguna manera ha ido ha ido logrando empujar la barrera del financiamiento estatal para concebir soluciones de calidad frente al fracaso en términos cualitativos de la política de vivienda de los años 90, que se dedicó a construir masivamente, pero sin ningún tipo de regulación sobre qué es lo que se construía y bajo qué estándares se construjía.
Hoy día, la calidad de la vivienda social está muy por sobre lo que permitía al sistema entregar a principios de los años 90, a la década de los 90 en particular.
Se puede hacer una comparación por ejemplo en términos de dimensiones físicas del material de construcción en qué elementos hace ese estándar, porque si uno lo ve parece como contraintuitivo de que la mayoría dice que viviendas sociales son malas, son chicas, están ubicadas en malos espacios, pero tú señalas que ha existido algunos avances. ¿Cuáles son esos avances concretos que se podrían ver?.
Sin ir más lejos, yo creo que es muy gráfico comparar los departamentos, por ejemplo, de conjuntos como Bajos de Mena que tristementecelebre caso en nuestra región, que son departamentos en albañilería confinada, que son departamentos de 40 metros cuadrados, que son departamentos con mala ventilación, con poca iluminación, en condiciones de hacinamiento además por el número de unidades y la distancia entre los edificios, versus conjuntos por ejemplo que se están inaugurando hoy día que están en torno a los 60-62 metros cuadrados, que tienen un estándar de distribución mínimo respecto de los espacios de uso interiores del departamento o de la vivienda unifamiliar, que son además departamentos que tienen que considerar al menos tres dormitorios, con su baño completo, que tienen logia.
Asimismo la vivienda unifamiliar también se ha ido mejorando la calidad de las mismas en los mismos sentidos, en cuanto a metraje en cuanto a materialidad, en cuanto a condiciones de ventilación, etc. y eso permite hoy día tener dos realidades completamente distintas, Bajos de Mena que está hoy día en un proceso de regeneración urbana, podría decirse, donde las soluciones habitacionales han fracasado en el sentido de la calidad, teniendo que demolerse edificios para reconstruir barrios completos, versus la política habitacional actual que está entregando estas soluciones, además revestidas con acondicionamiento térmico especial, ventanas termopanel.
Yo creo que en ese sentido la vivienda social, más allá de las diferencias de terminaciones interiores de los departamentos y de las casas no tiene nada que envidiarles a la política de vivienda que se desarrolla en el mercado privado.
A continuación puedes ver el primer episodio de la segunda temporada de Podcastpitalismo: