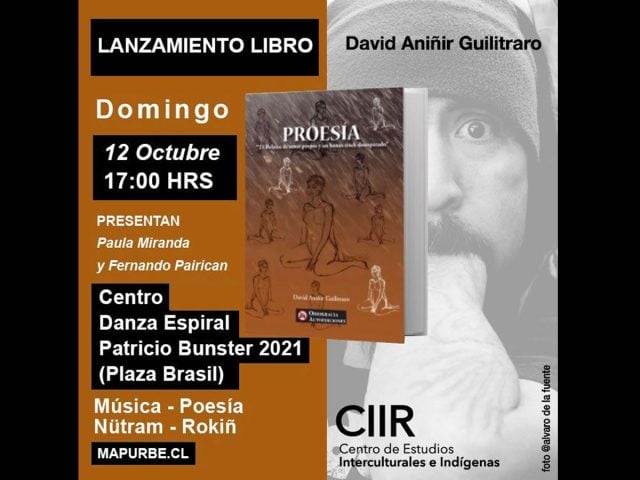Elisa Loncon Antileo
Candidata al Senado por La Araucanía
Para nosotros, los pueblos y naciones originarias de este continente, el 12 de octubre no es la fecha de un encuentro, sino la conmemoración de una herida. Marca el inicio de una invasión que buscó no solo despojarnos de nuestra tierra, el Wallmapu, sino también silenciar nuestro conocimiento, nuestro kimün. Es el comienzo de una resistencia que, con la fuerza de nuestro pueblo, pervive hasta hoy.
Mi pueblo, el pueblo mapuche, no fue un espectador pasivo. Esta fecha dio inicio a una defensa férrea de nuestra soberanía, una que forjó una frontera en el río Bío-Bío y obligó a la Corona Española a sentarse a parlamentar. Nuestra soberanía no fue un regalo; fue una realidad política que tuvo que ser reconocida de nación a nación. Por eso existen los parlamentos, como el de Quilín en 1641, y por eso el propio Estado de Chile firmó con nosotros el Tratado de Tapihue en 1825. Estos no fueron actos de sumisión, sino la expresión del derecho internacional de la época, acuerdos entre sujetos políticos iguales.
La ficción colonial del «descubrimiento»
La llamada «doctrina del descubrimiento» es más que una simple ficción jurídica; es el fundamento de un relato colonial que nos negó la existencia. Al declararnos «tierras de nadie» (terra nullius), se buscó legitimar el despojo. Pero nosotros nunca fuimos «nadie». Teníamos, y tenemos, un orden social, un derecho propio, instituciones y una profunda espiritualidad ligada a nuestro territorio.
Rechazar esa doctrina es afirmar nuestro derecho a existir. Es validar nuestro rakizuam, nuestro pensamiento, que hoy está amparado por instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para el Estado, abandonar esta visión no es una opción, es una obligación si de verdad aspira a ser democrático. No puede seguir sustentando su soberanía sobre la negación de la nuestra, que le es preexistente.
La traición al pacto: De la diplomacia al crimen
El Estado de Chile inauguró su diplomacia firmando un tratado con la nación mapuche. Sin embargo, traicionó su propia palabra. Apenas ocho años después del Tratado de Tapihue, la Constitución de 1833 desconoció lo pactado, violando el principio fundamental de que los pactos deben cumplirse (pacta sunt servanda).
Esa traición jurídica fue el preludio de la invasión militar que llamaron «Pacificación de la Araucanía». Pero no hubo paz, sino violencia; no hubo civilización, sino un intento de genocidio y crímenes de guerra. Se impuso un orden por la fuerza, despojando a nuestro pueblo y desestructurando nuestra organización política. Esa es la verdadera historia.

El único camino: Justicia, no militarización
Hoy, enfrentar el 12 de octubre significa mirar esa historia de frente. La paz en el Wallmapu no se construirá jamás con tanquetas, balas o con las medidas represivas que promueve la extrema derecha. La paz se construye con política, con justicia y con reparación. Y el primer paso ineludible es reconocer la plena vigencia del Tratado de Tapihue de 1825.
La palabra del Estado está empeñada en ese documento. Organismos internacionales, como la ONU a través del relator Miguel Alfonso Martínez, han sido claros: los tratados con pueblos indígenas tienen carácter internacional y no pueden ser invalidados por leyes internas.
La historia de los parlamentos demuestra que el diálogo político entre naciones fue posible. Debemos retomar ese camino. La restitución de nuestras tierras, el reconocimiento de nuestra autonomía y el diálogo son las únicas bases para una convivencia real.
Este día no es una fiesta. Es un día de memoria, de afirmación de nuestra identidad y de una exigencia política clara. No pedimos concesiones. Exigimos que el Estado de Chile cumpla la palabra que empeñó hace casi dos siglos en un tratado internacional. La deuda histórica es con nosotros, y solo se puede saldar con respeto, reparación y justicia.