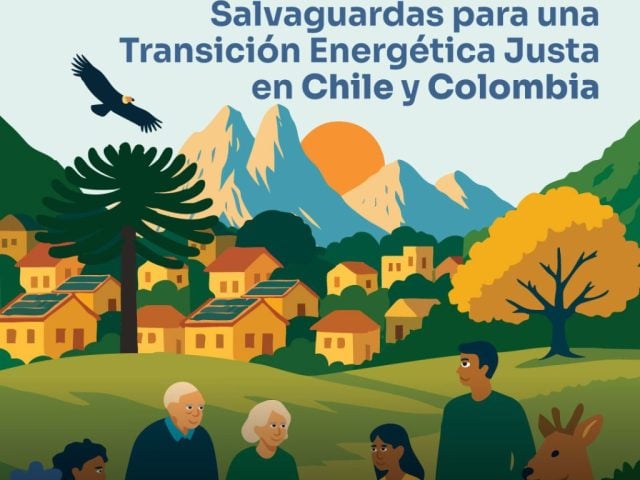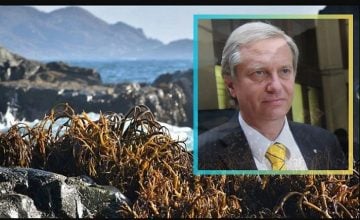La transición energética en Chile se desarrolla en un preocupante escenario de crisis climática, ecológica y social, donde el país ya experimenta de manera directa los efectos de la crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Bajo este contexto surge la necesidad de tener un marco de salvaguardas, que son políticas, normas y criterios que tienen por objetivo proteger a las comunidades y ecosistemas de los impactos negativos asociados a los proyectos energéticos. En el caso de Chile, su incorporación pretende prevenir daños, asegurar compensaciones justas y garantizar la participación de manera vinculante de las comunidades en el desarrollo energético.
Las salvaguardas se dividen en cuatro categorías: sociales, ambientales, de patrimonio cultural y económicas. Cada categoría presenta medidas concretas para proteger a las comunidades, ecosistemas y territorios frente a los impactos asociados a los proyectos energéticos.
Salvaguardas sociales:
Entre las primeras medidas de esta salvaguarda se encuentra la “participación activa», que busca el involucramiento de las comunidades desde las etapas iniciales de la evaluación ambiental de un proyecto. Asimismo, procura garantizar una participación informada, fortaleciendo a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y en el acceso a información veraz sobre los proyectos.
Esta medida también busca incorporar a las comunidades en la implementación y el monitoreo de los proyectos, promover instancias de encuentro como las mesas de diálogo y generar condiciones que permitan el desarrollo de iniciativas locales y comunitarias orientadas al abastecimiento energético.
La segunda medida es la “protección de las y los trabajadores” que apunta a garantizar empleos dignos y planes de reconversión laboral para trabajadores que se han visto afectados por la transición, capacitar a las comunidades locales para generar fuentes de trabajo dignas y crear las bases para fortalecer cooperativas y emprendimientos locales en el ámbito energético.
Además, busca diversificar las economías locales para reducir su dependencia exclusiva de la energía, y garantizar que los beneficios económicos, laborales y educativos de los proyectos alcancen tanto a las comunidades locales cercanas como a las directamente impactadas.
Otra de las medidas es la “transversalización de la perspectiva de género” que aspira a promover la participación de mujeres y grupos diversos en la toma de decisiones y capacitar a mujeres locales con el fin de generar fuentes de trabajo dignas.
La última medida de estas salvaguardas, “pueblos originarios», se centra en respetar sus derechos territoriales y culturales, incluyendo la consulta previa e informada. Busca priorizar la delimitación y regularización de tierras en zonas con potencial energético, implementar protocolos de consulta y negociaciones colectivas, crear instancias autónomas de apoyo jurídico y psicosocial, y fortalecer políticas de conservación cultural y ambiental en los territorios afectados.
Salvaguardas ambientales:
El primer eje de estas salvaguardas, “área de influencia de proyectos”, busca visibilizar la importancia de realizar observaciones mediante los canales formales del SEIA y en instancias de participación ciudadana. Se orienta a evitar impactos negativos en ecosistemas críticos, proteger flora y fauna en riesgo de conservación, resguardar el agua y las cabeceras de cuenca, preservar los ecosistemas marino-costeros y promover la planificación territorial y la ubicación alternativa de proyectos.
Otro eje, ‘impactos’, tiene como objetivo proteger la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas y comunidades. Se enfoca en exigir los máximos estándares en medidas de compensación, mitigación y reparación, garantizar estudios de impacto ambiental rigurosos y reconocer los efectos positivos de la generación energética a escala local y su integración con los territorios.
Salvaguardas patrimonio cultural:
El principal componente de esta salvaguarda es el “patrimonio cultural” que tiene por objetivo asegurar la protección del patrimonio cultural vinculado a los ámbitos arqueológico, patrimonio histórico y cultural.
Salvaguardas económicas:
La primera medida de esta salvaguarda es el “contrato de uso de suelo y servidumbre”, que apunta a exigir que los contratos de energía en predios pequeños tengan condiciones justas. En segundo lugar se encuentra el “acceso a financiamiento” que busca lograr un acceso fácil a recursos económicos para comunidades y proyectos locales de energía renovable y generar incentivos tarifarios y tributarios para aquellos proyectos.
Además, encontramos la medida “innovación y tecnología” con el fin de promover el desarrollo local de tecnologías limpias y accesibles para las comunidades y garantizar el acceso a la información, capacitación y educación acerca de la creación de proyectos de energía.
Lanzamiento del documento “Salvaguardas para una Transición Energética Justa en Chile”
Como respuesta a la crisis climática que se vive en Chile y en el Mundo, se creó el documento “Salvaguardas para una Transición Energética Justa en Chile”, realizado en conjunto por la Alianza Potencia Energética Latinoamérica, Fondo Movimiento Energético, Artyc studio, Energía Colectiva, Fundación Ecosur y Red de Pobreza Energética.
El documento surge como respuesta a un contexto marcado por la creciente regresión ambiental, el debilitamiento democrático y la profundización del extractivismo en la región. En este escenario, la Transición Energética aparece como un proceso inevitable y necesario, pero implementado sin criterios de justicia, sin participación ciudadana y sin considerar los derechos fundamentales de las comunidades.
El libro cuestiona la forma en que hemos asumido, sin mayor crítica, las narrativas hegemónicas impuestas al sur global. Esto ha significado reproducir viejas lógicas coloniales, como la extracción de litio, cobre o hidrógeno para abastecer la demanda del norte global, sin modificar el modelo vigente ni dar respuesta a la crisis climática, ecológica y social.
Chile está perdiendo ecosistemas vitales —como humedales, turberas, salares, glaciares y una amplia diversidad de especies— mientras la ciudadanía se ve asediada por proyectos de inversión a gran escala, entre ellos líneas de transmisión, iniciativas de generación energética, proyectos mineros, agroindustria, salmonicultura y plantaciones de monocultivos. Estas iniciativas no solo tensionan la calidad de vida de las personas, sino que también ponen en riesgo los ecosistemas y los modos de vida que dependen de ellos.
El fundador y director legal de la ONG Energía Colectiva, Cristian Mires, señaló que el país atraviesa un escenario político “bastante desfavorable”, marcado por retrocesos y promesas incumplidas que en su momento parecían encaminadas a resolverse. En ese contexto, destacó la relevancia del documento, el cual busca “poner la pelota al piso” y recuperar discusiones esenciales que se creían superadas, pero que hoy vuelven a estar en cuestión, especialmente en un escenario político sin un eje presidencial claro.
“Hoy en día no está existiendo una verdadera transición y además, el proceso ni siquiera se está tratando con justicia o interacción con la comunidad, etc. Entonces, el documento viene a reforzar, digamos, cosas que vamos a tener que volver a poner sobre la mesa en las discusiones y en los distintos eventos y las citas que vamos a tener que enfrentar y que vamos a empezar prácticamente desde hoy a presentar”, declaró.
El documento es claro en señalar que la transición energética en Chile no ha transformado el modelo, sino que lo ha profundizado: sigue centrada en la propiedad privada, la competencia y la maximización de beneficios. Aunque se sustituyen combustibles fósiles por renovables, persisten los megaproyectos impuestos sin participación vinculante, afectando territorios precarizados. Ejemplos son los parques eólicos en el sur, la explotación de litio en el norte y la presión por convertir Magallanes en plataforma de hidrógeno.
Este proceso, bajo un discurso “verde”, reproduce el extractivismo, aumenta las desigualdades y tensiona ecosistemas, sin resolver la vulnerabilidad del sistema eléctrico ni distribuir equitativamente los beneficios. El libro plantea la necesidad de un enfoque socioecológicamente justo que transforme no solo las fuentes, sino también los fines y formas de producir, distribuir y usar la energía.
Para Mires en el actual contexto político, el documento permite iniciar un trabajo y comenzar a trazar un camino para comenzar a desarrollar estas salvaguardas, “es un documento que va a ser importante hacer llegar a tomadores de decisión, en el gobierno, en el parlamento, en los gobiernos locales, y sobre todo a las comunidades afectadas. Creemos que es necesario que las comunidades consideren la realidad de esta mal llamada transición justa que se está llevando a cabo en nuestros territorios.
La Transición Energética en Chile comenzó con las reformas impulsadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y se consolidó con el programa de descarbonización anunciado por Sebastián Piñera en 2019, que fijó el cierre total de las termoeléctricas a carbón al 2040 y la carbono neutralidad al 2050. Desde entonces, la transición justa se ha incorporado como eje, sobre todo en lo laboral y en la política climática.
En 2022 se presentó en el Congreso un proyecto de ley sobre Transición Socioecológica Justa, aún en trámite. En 2024 se sometió a consulta un Plan de Descarbonización, cuestionado por posibles vacíos en justicia climática y participación ambiental. Actualmente, el gobierno de Gabriel Boric impulsa una Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa con foco en las zonas de sacrificio.
Por otro lado, la directora de incidencia política de la Fundación EcoSur, Pamela Poo, uno de los puntos fundamentales es poder instalar la palabra salvaguardas en el lenguaje. “Es una palabra que no se había utilizado últimamente para hablar de medio ambiente, pero ante los escenarios que tenemos con respecto al sistema democrático, a las redes sociales, etcétera. Y cómo se posicionó el término de permisología, por ejemplo, también tenemos que nosotros hacer esa lectura de posicionar conceptos, que vuelvan a llevar nuestros argumentos a la mesa y esperamos que esto también sirva y alcancemos a posicionar estos temas para la discusión de las propias parlamentarias, presidenciales y así”, señaló.
En la misma línea, respecto a lo que esperan del documento, Sebastián Orellana, coordinador operativo de RedPe, subrayó que uno de los principales objetivos es congregar a distintas organizaciones y a más personas interesadas, de modo que el texto funcione como un punto de partida para enfrentar conjuntamente los desafíos del panorama político y medioambiental.
“Creo que ahí también destaco mucho que es un esfuerzo que se está llevando de manera paralela con otros países. Este tejido de organizaciones se conforma a nivel regional, a nivel latinoamericano, y nos permite destacar nuestra forma de vivir estos procesos, nuestras propias experiencias y aquello que tenemos en común.”, agregó.
En ese sentido Poo declaró que “necesitamos argumentos también para disputar lo que el norte global quiere desde nuestros países del sur. Creo que hay que hacer dinámicas ‘sur sur’ y está diría que es un ejercicio en esa lógica y por lo tanto en estas dinámicas ‘sur sur’ generar como sostenernos entre nosotros”.
Para Poo, el sistema capitalista nos está conduciendo a un proceso de muerte, por lo que resulta necesario no solo generar resistencias, sino también impulsar dinámicas que nos permitan sostenernos colectivamente como región.
Con un escenario político incierto y sin un eje presidencial claro, las organizaciones buscan instalar estas salvaguardas como insumo para el debate parlamentario, presidencial y ciudadano sobre el futuro energético del país.
La discusión sobre las salvaguardas marca un punto de inflexión: o la transición energética se convierte en una oportunidad de transformación justa y democrática, o continuará reproduciendo un modelo extractivista que amenaza comunidades y ecosistemas.
Te invitamos a conocer más sobre las salvaguardas haciendo click aquí.