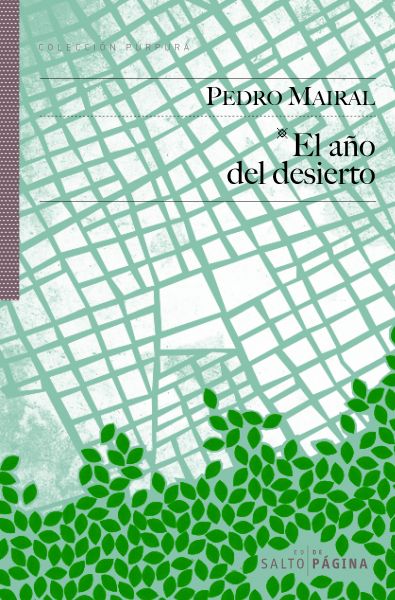Quería decirte:
no importa el nombre de la tormenta que asolará tu mundo y será el inicio de tu extinción. Importa que nos dieron impulso a nosotros, sus hijos.
Vamos corriendo hacia el futuro que admite posibilidades, pero nunca hace una sola promesa.
Kráneo Kwaichang, 2012
Pedro Mairal publicó El año del desierto en el 2005. María es la narradora-protagonista de esta novela. Tiene 23 años y está en el centro de Buenos Aires. O en ninguna parte. Me explico mejor: los lazos que la unen con la tierra son inexistentes.
María, arrastrada por las circunstancias, irá hacia los límites y se desorientará. Y cuando finalmente no sepa dónde está, un mundo nuevo podrá comenzar para ella. El espacio que se abrirá hacia ambos lados de la frontera será el espacio neutro, aunque esencial, que la conectará con otro centro, el de la vida. Mientras tanto, experimentará la disolución fatal de su país.
Un fenómeno de erosión denominado «la intemperie», de avance temporal invertido, eliminará la huella humana; no quedará nada del Buenos Aires inicial, en enero de un aludido 2002, ni de los grupos sociales más primitivos, ni de todas las instancias intermedias, hasta llegar a la Segunda Fundación.
Este personaje, la única sobreviviente en apariencia, es vulgar. Y por eso puede representar a cualquiera de la comunidad de la que formó parte. Por extensión, entonces, y de acuerdo con Elsa Drucaroff (Los prisioneros de la torre), María representa la Argentina.
Largo camino al pozo
Una tarde, María encuentra que la calle está tapizada de panfletos contra la intemperie que el Gobierno no quiere reconocer. Vuelan piedrazos. Los vidrios estallan y desfiguran su imagen. Escucha gritos y el repiquetear de los caballos de la montada. La policía reprime a sus pares. Está paralizada; se siente fea porque no pudo escapar de un camión hidrante y tiene el maquillaje corrido. Anota «María Valdés Neylan» y su número de documento en un papelito, y se lo guarda en el bolsillo, por las dudas. Se orina encima. Tiene miedo.
Así, básicamente, empieza la novela. Después viene el ocultamiento del caos en los medios de comunicación. Hasta que se rumorea por lo bajo que algo anda mal. Aunque no aparezca en la tele, se sospecha que puede ser cierto. Y del mismo modo empieza la persistencia de la paranoia en la clase media.
Cambian los materiales, y por ende la sociedad materialista también. Lo sólido se desvanece primero, lo flexible resiste. A medida que los electrodomésticos dejan de funcionar y los empleos se suspenden, las relaciones sociales disminuyen. Pero en un principio no. Cuando las computadoras y los celulares resultan inútiles, por ejemplo, renace el contacto interpersonal en los pasillos. Más tarde, surge un espíritu de grupo. Sin embargo, se pierde en seguida, y el entramado social se debilita por la desconfianza. Así, lo que había empezado por la fuerza del miedo, termina por la misma razón: los vecinos de cientos de manzanas, que convirtieron sus viviendas en fuertes comunitarios, se animalizan y se coartan entre sí.
En otras palabras, Mairal va deconstruyendo Buenos Aires capa por capa, para que María pueda ir hasta los límites, y vivir la desaparición de aquello que aseguraba la existencia de un sistema.
El desierto crece
La sociedad deja de producir. Los sobrevivientes adoptan nuevas formas de vida que se basan en la reutilización de lo viejo. Los objetos pierden su utilidad original. La cultura, tal como se la concebía, se vuelve inadecuada, porque ya no asegura la existencia, por el contrario, es un obstáculo para la supervivencia.
La conceptualización del «centro», sin embargo, perdura. Y es lógico que sea así en una sociedad materialista: lo posesión del bien de consumo sigue representando el centro. Más adelante, cuando desaparece el plástico, cuando resurgen los carromatos tirados por animales debido a la escasez de nafta, cambia la parametrización de lo marginal: no es excluido el desposeído de capital (sea material o simbólico), sino quien no tiene fuerza física.
Por estos motivos, una vez revalorizado el espacio de la naturaleza frente al de la cultura, posee el poder quien reutiliza la basura y logra imponerse por medio del cuerpo. «La tierra ya no era ni del que la pudiera comprar ni del que la pudiera sembrar, la tierra era del que la pudiera defender» (El año del desierto).
La descentralización, asimismo, surge de la dificultad para identificar el espacio de pertenencia simbólica. Las dicotomías anteriores pierden sentido. La totalidad del país se transforma en frontera.
El espacio del cuerpo
Cuando María experimenta la tierra, recupera el cuerpo que la civilización le había robado. Los roles que debe desempeñar son ilustrativos: oficinista y traductora primero, en lo alto de una torre; después, basurera, lavandera, enfermera, prostituta, labradora en Mercedes (intenta abrir una escuelita en el campo y no lo consigue), curandera, sirvienta de un «brauco» tierra adentro (los braucos son marginados del sistema capitalista, que tienen su propio dialecto y costumbres), ayudante de los «ú» en las orillas del Paraná (piensa abrir una escuelita, pero comprende que no tiene qué enseñarles a los ú, unos indios del norte de Buenos Aires, que no hablan español).
En un momento le preguntan cómo se llama y contesta:
Yo dudé, hacía mucho que no pensaba en mi nombre. La pregunta me molestó. Creo que, ese año, al ir pasando por el hospital primero, después por el inquilinato y más tarde por el Ocean [un prostíbulo], me había alejado de mí hacia zonas desconocidas. Ahora, tierra adentro, estaba terminando de alejarme, de deshacerme. Sentía que me atravesaba el viento (El año del desierto).
Cuerpo en escorzo, de barro, atravesado por el viento; pero cuerpo al fin.
Este camino hacia sí misma, por un lado, implica asumir que nada permanece inmóvil ante sus ojos. Va hacia los objetos que se mueven. Y por otro lado, o mejor dicho como consecuencia de lo anterior, redescubre las fronteras que separan su yo, los objetos y al Otro.
Desaparición
Si hay movimiento en María, es porque está viva. Cada papel nuevo es un nacimiento, como si no hubiera vivido antes. La única certeza que tiene es la presencia de la tierra. Y la experimenta como un principio, como un límite, para recuperar lo perdido.
Se transfigura, decía. Es decir, muere. Y en cada muerte, el mundo desaparece en su interior.
Cerré los ojos. Me quedé así largo rato, entregada a esa voluntad que me era ajena y que me seguía arrastrando de acá para allá, esa fuerza que era algo parecido a Dios, pero también era la desintegración, y lo invisible, y también la intemperie y el viento, la soledad de ese lugar vacío, el dios del mundo sin gente. No sé cómo explicarlo. Un yuyo seco doblándose en el viento, algo que nadie ve, un lugar igual a cualquier otro en ese desierto donde hasta los bichos ciegos escarban sus cuevas para huir del desamparo del cielo (El año del desierto).
Los confines
En consecuencia, María llega al espacio elemental: el desierto. Allí todo está conectado entre sí, una serie infinita de hechos históricos están presentes, como en un mapa. Ella forma parte del proceso de disolución. Y lo sabe. Sin embargo, la realidad objetiva se le revela lejana.
María llega a sentirse sola en la mitad del desierto. Todo comienza a ser nada. Sabe que permanecer inmóvil no es posible. Entonces debe avanzar, darle la espalda a la memoria, y seguir.
Todo menos la lengua
María experimenta la espacialidad. Pierde el eje del tiempo. Gana su propio cuerpo. Va hacia el límite de sí misma. Viaja al centro de la semilla. Y, simbólicamente, muere. Junto con ella, se desvanece una herencia histórica de lutos y vergüenzas. Después de cientos de años de historia nacional, lo que queda es su voz:
A veces tengo que encerrarme acá para hablar sin que me vean, sin que me oigan, tengo que decir frases que había perdido y que ahora reaparecen y me ayudan a cubrir el pastizal, a superponer la luz de mi lengua natal sobre esta luz traducida donde respiro cada día. Y es como volver sin moverme, volver en castellano, entrar de nuevo a casa. Eso no se deshizo, no se perdió; el desierto no me comió la lengua. Ellos están conmigo si los nombro, incluso las Marías que yo fui, las que tuve que ser, que logré ser, que pude ser. Las agrupo en mi sueño donde todo está a salvo todavía (El año del desierto).
Finalmente, me pregunto cómo interpretar este desierto. De lo que no podemos dudar es de que ya no es el desierto decimonónico. O sí, pero de un modo distinto. De hecho, está construido a partir de la tradición argentina. Pero es más que desierto, es un metadesierto, porque contiene en sí a los iniciadores de dicha tradición y a quienes la perpetúan.
Recordemos ahora que la incomunicación fue una de las características fundantes del desierto. Mairal, al reconstruirlo en su novela, la elimina, puesto que presenta el desierto con voz propia. Y no solo eso, sino también con memoria colectiva, histórica y mítica.
En términos de Michel Foucault (Espacios otros), es una heterotropía, es decir, un espacio otro con una función social que se vivencia. En términos de Edward Soja (El tercer espacio. Ampliando el horizonte de la imaginación geográfica), es un tercer espacio, es decir, una zona construida a partir de la confluencia de lo histórico, lo social y lo espacial; o de otra manera, lo percibido, lo concebido y lo vivido.
En definitiva, Mairal plantea un juego narrativo a través del cual los espacios materiales (primer espacio) se transforman en espacios simbólicos (segundo espacio) hasta disolverse en la nada (forma alternativa y lúdica del tercer espacio). En la disolución de los ambientes, los personajes y las identidades, se deconstruye incluso el quehacer literario e historiográfico que conformó la cultura argentina tal como la concebimos hoy.
No diré, pues, que el desierto es un lugar negativo, que el lector saque sus propias conclusiones. Sí diré, en cambio, que es donde toman cuerpo la marginación y la barbarie, y no precisamente como resultados de aquel. Por el contrario, quien las genera, como consecuencias de sí misma, es la civilización. Aquí, causa y efecto se confunden, hasta la negación.
Por lo tanto, el desierto y, por metonimia, el país, nunca debieron haber nacido en estas condiciones de marginalidad sistematizada. El avance de la intemperie es un signo de justicia poética. Como se cree que dijera Anaximandro: «Las cosas de donde viene el nacimiento a lo que existe son aquellas a donde tiende también su corrupción, como debe ser; pues lo que existe sufre recíprocamente castigo y venganza por su injusticia, según el decreto del Tiempo» (La sabiduría griega, tomo II, Colli). La Nación que se constituyó para eliminar el desierto, será eliminada por este.
Quizás también te interese: «El fin de la cultura».