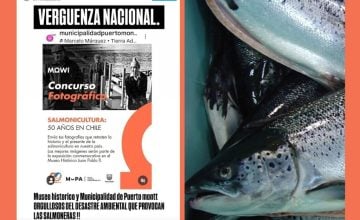Revista internacional destaca a buzos artesanales que recuperan fondos marinos en las Guaitecas: El caso de la isla Ascensión
Imágenes publicadas en reportaje de Mongabay Latam. Fotografías cedidas por Daniel Caniullán.
Un reciente reportaje de la revista internacional Mongabay LATAM revela el trabajo pionero de buzos artesanales en el archipiélago de Las Guaitecas (Chile), quienes combaten la degradación marina con técnicas ancestrales. Según la publicación, estos pescadores —pertenecientes a la comunidad indígena Pu Wapi— reorganizan rocas, trasplantan piures (Pyura chilensis) y protegen algas para revitalizar ecosistemas devastados por la sobreexplotación del molusco «loco» y la industria salmonera.
Como documenta Mongabay LATAM, el dirigente mapuche-williche Daniel Caniullán describe cómo fondos marinos «riquísimos en biodiversidad» se convirtieron en «desiertos» tras décadas de extracción indiscriminada. La revista destaca que, desde hace 20 años, los buzos trasladan especies clave a zonas degradadas, creando microhábitats que atraen peces, crustáceos y moluscos. Este método, respaldado por un estudio de la British Ecological Society (2025), ha logrado recuperar áreas locales, según confirma el medio internacional.
El reportaje de Mongabay LATAM subraya que estas prácticas —denominadas «contribuciones recíprocas»— integran conocimiento ecológico tradicional y ciencia moderna. Florencia Diestre, antropóloga citada por la revista, explica que los buzos seleccionan cuidadosamente qué ejemplares extraer (solo adultos) y cuáles proteger, evitando así el colapso de las poblaciones. «No es solo cosechar, sino decidir qué cuidar», recalca la publicación.
La amenaza de las salmoneras ocupa un lugar central en el análisis de la publicación. La revista detalla cómo la contaminación por antibióticos y la hipoxia (falta de oxígeno) causada por los criaderos industriales han diezmado especies como el picoroco, alimento vital del loco. Frente a esto, los buzos artesanales —cuya labor fue destacada internacionalmente por la revista— protegen activamente bosques de huiro (Macrocystis pyrifera), algas que albergan a 300 especies y son críticas para el equilibrio marino.
Según Mongabay LATAM, la comunidad Pu Wapi enfrenta resistencias políticas en su lucha por crear un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO). El medio revela que, pese a cumplir todos los requisitos legales, la solicitud ha sido denegada dos veces, mientras las salmoneras —señala el reportaje— presionan para mantener su acceso a la zona. Incluso se mencionan amenazas recibidas por Caniullán en 2024, documentadas por la revista.
El artículo resalta que estos esfuerzos locales contrastan con la falta de fiscalización estatal. «Los inspectores trabajan vía correo electrónico», denuncia Caniullán en declaraciones recogidas por Mongabay LATAM, criticando la escasez de recursos para monitorear la pesca ilegal. La publicación enfatiza que, sin apoyo institucional, los buzos protegen sus áreas de manejo en secreto para evitar el saqueo por parte de flotas externas.
El caso de Las Guaitecas ofrece lecciones globales: demuestra cómo el conocimiento indígena puede revertir crisis ambientales cuando se valora como ciencia. La antropóloga Diestre lo resume en el reportaje: «Estas prácticas ven el océano como una relación sagrada, no como un recurso infinito». La revista concluye que su modelo —ahora reconocido por estudios científicos— podría replicarse en otras costas amenazadas.
La comunidad Pu Wapi, según el medio internacional, sigue adelante pese a los obstáculos. «Le debemos todo al mar», afirma Caniullán en el reportaje, mientras los buzos persisten en su misión: demostrar que la restauración marina es posible cuando se escucha a quienes conocen el territorio no como explotadores, sino como guardianes.
Ver el reportaje completo en el siguiente enlace de Mongabay: