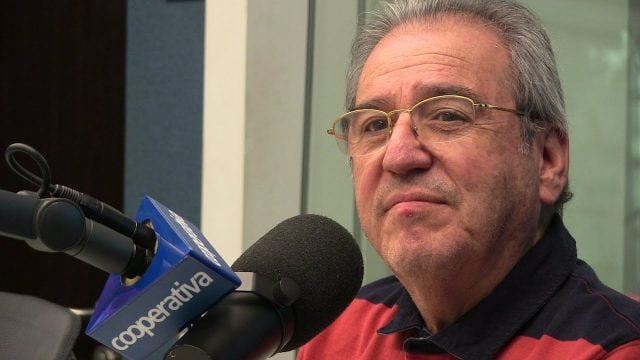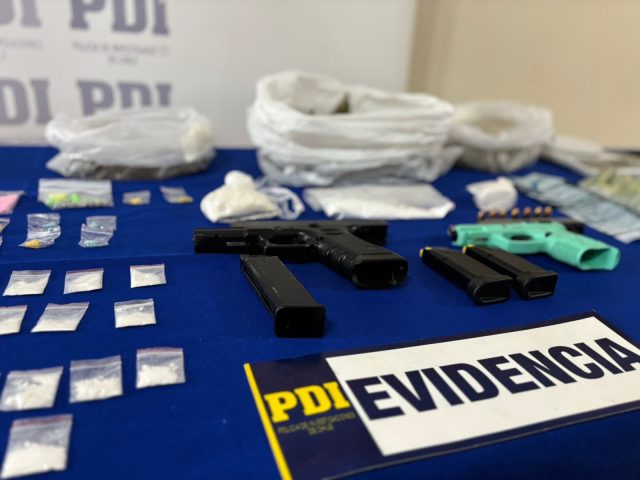El reciente informe de la OCDE sobre desigualdad en Chile volvió a evidenciar lo que las cifras vienen señalando desde hace décadas: el país se encuentra entre los más desiguales del bloque y mantiene niveles de concentración de ingreso, riqueza y oportunidades que reproducen, con una persistencia estructural, las brechas que atraviesan a su sociedad. Hace unos días se publicó To Have and Have Not – How to Bridge the Gap in Opportunities, que incluye datos actualizados sobre Chile y otros países de la OCDE. El estudio muestra que más de una cuarta parte de las disparidades de ingreso en promedio se debe a circunstancias fuera del control individual—como género, lugar de nacimiento o nivel socioeconómico de los padres — y que en Chile ese porcentaje se acerca al tercio de la desigualdad total (OECD, 2025).
Pero detrás de ese diagnóstico económico se esconden otras dimensiones de desigualdad menos visibles, que afectan directamente el ejercicio de derechos fundamentales. Una de ellas, clave pero a menudo subestimada, es la desigualdad cultural: la distancia en el acceso, la participación y la producción simbólica que separa a distintos grupos sociales y territorios dentro del país.
El informe revela, además, que en Chile la región de residencia marca una diferencia decisiva: las personas nacidas en zonas de menor ingreso pueden ser hasta seis veces más propensas a vivir en pobreza que quienes crecen en áreas más acomodadas. También existen brechas notables en el acceso a infraestructura digital y transporte público, factores que inciden en la participación cultural, sobre todo en actividades presenciales, concentradas en el centro de las ciudades, como teatro o danza. Estas desigualdades territoriales coinciden con las dificultades de acceso a servicios esenciales que ya señalaban estudios previos y refuerzan la idea de que el lugar de origen condiciona de manera duradera la vida cultural.
El acceso a la cultura no ocurre en un vacío: depende del nivel de ingresos, del capital educativo y, cada vez más, del capital digital. De acuerdo con la OCDE, los estudiantes de áreas rurales en Chile y otros países de la organización rinden sistemáticamente menos que sus pares urbanos, y enfrentan transiciones más difíciles entre la escuela y el trabajo, lo que limita su participación cultural futura. Las personas con menores recursos no solo tienen menos posibilidades de consumir bienes culturales, sino también menos oportunidades de participar activamente en su producción o de incidir en los espacios donde se define qué es cultura y quién tiene derecho a ella.
En las últimas décadas, el campo cultural ha sido atravesado por la consolidación de un nuevo orden de información y comunicación, marcado por la digitalización y la concentración mediática. El propio informe de la OCDE advierte que las regiones con menor producto interno per cápita exhiben infraestructuras digitales y de transporte de menor calidad, reforzando las jerarquías culturales existentes y ampliando la brecha entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a la cultura.
La teoría del poder resulta fundamental para comprender estas dinámicas. Como señala Foucault, el poder circula en los discursos y produce subjetividades; Bourdieu, por su parte, advierte que el capital simbólico es una de las formas más persistentes de reproducción de las desigualdades. En Chile, donde el informe de la OCDE muestra que el origen familiar explica más del 60% de la desigualdad de oportunidades en ingresos de mercado, el campo cultural no escapa a estas lógicas: quienes detentan el poder económico suelen concentrar también el poder simbólico.
Las políticas públicas no han logrado revertir este escenario. A diferencia de otros países latinoamericanos que han impulsado marcos regulatorios para diversificar el sistema mediático, Chile mantiene políticas fragmentadas y dependientes de fondos concursables. El informe de la OCDE subraya que, en contextos de alta desigualdad, los impuestos y transferencias pueden reducir la desigualdad de oportunidades en cerca de un 25%, pero requieren de una estrategia sostenida y de largo plazo.
Las cifras sobre consumo cultural lo confirman. La participación en actividades presenciales continúa siendo baja y segmentada, mientras que el consumo de productos audiovisuales globales predomina. Esto introduce nuevas barreras vinculadas a la alfabetización digital y al acceso a tecnología, precisamente las dimensiones donde se detectan mayores brechas en Chile.
En este contexto, las artes escénicas adquieren un rol político y social de primer orden. Allí donde el mercado impone lógicas de segmentación, el teatro puede irrumpir como espacio de redistribución simbólica y democratización. Ejemplos como el Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán muestran que, incluso en territorios con las desigualdades territoriales que el informe identifica, la cultura puede convertirse en herramienta de cohesión social.
Este tipo de experiencias revela que la desigualdad cultural no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas y estructurales. Pero mientras la oferta cultural dependa de la lógica del mercado, las desigualdades diagnosticadas por la OCDE seguirán reproduciéndose también en el terreno simbólico.
Repensar las políticas culturales en Chile implica, por tanto, abordar la desigualdad no solo como una cuestión de ingresos, sino también como una disputa por el poder simbólico. Supone entender que el acceso a las artes escénicas, la diversidad de medios y la circulación de bienes culturales son dimensiones inseparables del ejercicio de la ciudadanía. Significa, en última instancia, reconocer que la lucha contra la desigualdad —esa que las cifras de la OCDE vuelven a recordarnos con crudeza— también se libra en el campo de la cultura. Y que en ese campo, el teatro y las artes escénicas pueden ser no solo un espejo de la sociedad, sino también una herramienta para transformarla.
Por Catalina Rojas Pinto
Referencias
Bourdieu, P. (1989). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. Taurus.
Foucault, M. (1996). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.
OCDE. (2024). Informe sobre desigualdad en Chile. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OECD. (2025). To have and have not – How to bridge the gap in opportunities. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/dec143ad-en