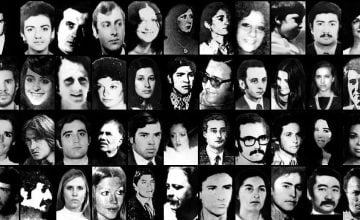El triunfo electoral de Javier Milei en Argentina anticipa, con una claridad inquietante, el posible —hasta este minuto parece inevitable— ascenso de la derecha chilena en los próximos comicios. No se trata de una mera analogía coyuntural ni de una copia mecánica de fenómenos políticos vecinos: lo que está en juego en ambos países es la incapacidad histórica de la clase trabajadora para dotarse de una expresión política propia y autónoma. En Chile, como en Argentina, el régimen se estructura sobre la coexistencia de dos grandes bloques burgueses —uno conservador, otro liberal— que se alternan en el poder administrando el mismo orden de explotación. Del lado “conservador”, la derecha pinochetista chilena, con sus variantes de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, guarda una relación directa con el mileísmo argentino, convertido hoy en la única fuerza de la derecha trasandina. Del otro lado, el bloque “liberal”, representado en Chile por el gran arco progresista que va desde la ex Concertación hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, encuentra su espejo en el peronismo argentino y sus satélites electorales, que incluyen incluso a la izquierda (FIT), integrada en los hechos al horizonte electoral e institucional del régimen.
El triunfo de Milei no expresa un crecimiento súbito de la derecha ni un fenómeno de masas reaccionarias inéditas, sino el derrumbe generalizado de su oposición. Los resultados de las elecciones recientes confirman una tendencia sostenida: el peronismo no gana una elección intermedia hace dos décadas, y los votos de La Libertad Avanza reproducen el caudal del electorado no peronista habitual. No hay un ascenso espectacular del mileísmo, sino el hundimiento del frente anti-Milei. Mientras el oficialismo perdió 1,8 millones de votos respecto de la primera vuelta de 2023, el libertario apenas consolidó su base, superando por poco los nueve millones.
El fenómeno central es, pues, la descomposición del bloque progresista, su agotamiento como alternativa política y su imposibilidad de interpelar a las masas trabajadoras más allá del miedo a la derecha. En ese vacío, el discurso de Milei, con su agresiva nostalgia del siglo XIX —a la figura de Alberdi— su defensa de la sumisión colonial a Estados Unidos y su programa de demolición de derechos laborales —jornadas de 13 horas, derogación de convenios colectivos, eliminación de indemnizaciones— se presenta como la versión descarnada de lo que el capital argentino ya impone de hecho: precarización total, desindustrialización, y restauración de la desigualdad como principio moral.
El éxito electoral de Milei radica precisamente en su coherencia. Su programa no promete nada nuevo: apenas legaliza la miseria existente y le da forma ideológica al proceso de desorganización social que atraviesa la clase trabajadora. El mileísmo es el producto final de una crisis prolongada de representación de clase, en la que el proletariado carece de instrumentos de defensa política y sindical, y en la que la izquierda —el FIT en particular— ha renunciado a toda propaganda socialista revolucionaria para limitarse a la defensa abstracta de la democracia y los derechos, que no es otra cosa que la defensa del orden constitucional. El retroceso electoral de la izquierda argentina, que perdió cerca de 400 mil votos respecto a 2021, no hace más que evidenciar su adaptación al parlamentarismo impotente: hablar de “ganar bancas” mientras se retrocede en representación real expresa la capitulación de una corriente que ya no disputa el poder obrero sino el reconocimiento institucional.
En Chile, la situación es análoga. El malestar social que se expresó con violencia en octubre de 2019 no logró cristalizar una organización política -independiente- de los trabajadores. La derrota del proceso constituyente, la fragmentación del movimiento popular y la restauración ideológica de la vieja Concertación bajo la forma del progresismo neoburgués del Frente Amplio y el Partido Comunista, han restituido la vieja dicotomía: por un lado, la derecha neoliberal, hoy recompuesta bajo una moral autoritaria y reaccionaria; por otro, una izquierda de gobierno cuya única estrategia consiste en administrar el Estado capitalista con retórica inclusiva. Así, como en Argentina, la política se desenvuelve enteramente dentro de los límites de la competencia entre fracciones del capital. El voto por Jara en Chile, invocado como “mal menor” para evitar el triunfo de la derecha, es expresión de esa indigencia programática que ha borrado del horizonte político toda perspectiva de clase. El progresismo chileno —como el peronismo argentino— carece de proyecto histórico, vive del reflejo antifascista abstracto y de la administración del orden, mientras la derecha se consolida como expresión ideológica coherente del capitalismo en crisis.
Los datos electorales argentinos desmienten la idea de una ola reaccionaria espontánea o de la inminencia del fascismo: no hay irrupción de masas conservadoras, sino desafección popular frente a una izquierda liberalizada que ha dejado de representar cualquier ruptura con el régimen, siquiera de tipo reformista. La abstención alta, la parálisis sindical y la derrota cultural de las organizaciones obreras son el suelo en que crece el mileísmo argentino. En ese sentido, su éxito es el de una burguesía que logra reorganizar su dominación sin resistencia.
El discurso antiestatista y meritocrático de Milei no seduce tanto por su contenido económico como por su función simbólica: aparece como una promesa de orden frente al caos de la mediocridad peronista y a la impotencia del progresismo moral. Que el libertario haya arrasado en los centros industriales del país —Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos— demuestra que el proletariado desorganizado no vota contra sus condiciones materiales, sino contra quienes lo traicionaron en su nombre.
En esta escena, la izquierda chilena debería mirarse en el espejo argentino. El agotamiento del peronismo y la impotencia del FIT prefiguran la bancarrota de un progresismo que, al renunciar a la independencia de clase, acaba legitimando la restauración conservadora. El peligro no está en Milei ni en Kast (Kaiser o Matthei), sino en la ausencia de un partido revolucionario que unifique las experiencias de lucha de la clase trabajadora y, por lo mismo, el debate abierto sobre esta cuestión es algo que ha de convocar con carácter de urgente al conjunto de la vanguardia sin exclusiones, la organizada y la desorganizada.

El futuro político de Chile, como el de Argentina, se decidirá no en el campo electoral, sino en la reconstrucción de una dirección obrera capaz de ofrecer una alternativa de acción al orden burgués. El hundimiento político del ideario democrático hasta ahora ha sido capitalizado por la Derecha, porque esta se atreve a plantear abiertamente su propia dictadura como salida a la crisis. El desafío, precisamente, es traducir ese descreimiento en la democracia burguesa en política de poder. Hasta que eso ocurra, la historia continuará repitiendo la comedia trágica de los dos bloques: una derecha que promete castigo y una izquierda que promete obediencia. Milei, en ese sentido, no es una anomalía, sino la forma normal que adopta el capitalismo cuando la clase obrera abdica de su política.
Por Gustavo Burgos
El Porteño, 28/10/2025
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
Sigue leyendo: