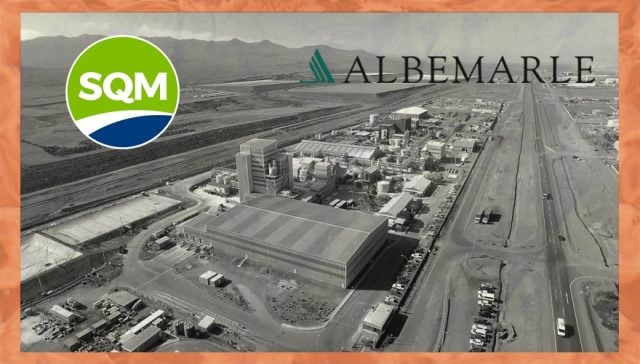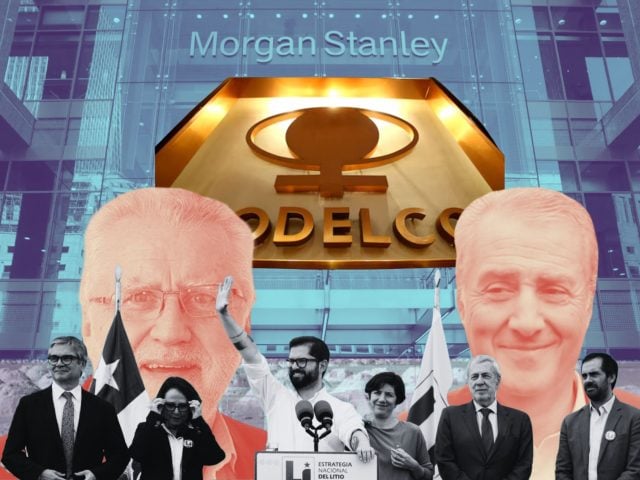A medida que aumenta la demanda mundial de litio, Argentina, Bolivia y Chile intensifican sus esfuerzos para explotar sus vastas reservas con fines económicos. Sin embargo, un nuevo análisis advierte que tanto los Estados como las empresas que operan en la región están incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“Es urgente abandonar los combustibles fósiles y transformar nuestro modelo energético, pero no a costa de las personas y el medio ambiente. El triángulo del litio se ha convertido en un símbolo de los enormes riesgos que plantea la carrera por los minerales de transición y de los impactos de las políticas que marginan las voces de las comunidades más afectadas y no garantizan la rendición de cuentas de las empresas”, afirmó Sacha Feierabend, Investigador sénior en empresas y derechos humanos de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
El estudio ofrece un amplio panorama transregional de los problemas y abusos en el triángulo del litio. También advierte sobre los principales riesgos de que se agraven las violaciones a los que estarían expuestas las comunidades, a menudo excluidas y no consultadas en estos procesos, como consecuencia del rápido desarrollo de los proyectos sin marcos normativos adecuados.
El informe ha sido elaborado por el Observatorio Ciudadano (Chile), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), el Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) y la FIDH.
Amenazas al medio ambiente, a las comunidades indígenas y a las personas defensoras
Empresas privadas y estatales, incluidas empresas transnacionales de países externos al triángulo, se han instalado en una región que concentra el 50 % de los yacimientos de litio identificados en el mundo. Como explica el estudio, la carrera por asegurar los minerales para las energías renovables y las baterías de los vehículos eléctricos, especialmente para los mercados de la Unión Europea, China y Estados Unidos, amenaza con agravar la presión sobre las comunidades indígenas y la naturaleza.
Un proceso de extracción con alto consumo de agua ha comprometido recursos vitales en una zona extremadamente árida y especialmente vulnerable al cambio climático. El agua rica en litio se bombea hacia grandes piscinas de evaporación y se deja secar bajo el sol y el viento. Esto ha provocado la desaparición gradual de humedales y está agotando el agua que las comunidades necesitan desesperadamente para la agricultura y su subsistencia.
Los Estados y las empresas tampoco están adoptando las medidas necesarias para garantizar los derechos de las comunidades a la participación y la consulta. Los salares han estado históricamente habitados por Pueblos Indígenas. La presión ejercida sobre ellos para la extracción de litio ha tenido un impacto negativo no solo en sus derechos sobre la tierra, sino también otros derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en el contexto de las actividades extractivas en sus tierras y territorios.
“A pesar de las obligaciones que Argentina, Bolivia y Chile aceptaron al suscribir el Convenio N°169 de la OIT y otros instrumentos internacionales aplicables a los Pueblos Indígenas, los proyectos desarrollados en los salares del altiplano andino no han sido revisados con las comunidades para obtener su consentimiento. Las comunidades no han participado en los beneficios generados por esta industria, ni han sido indemnizadas por los daños causados a los ecosistemas de los que se extrae el litio. Todo ello tiene graves consecuencias para sus vidas”, afirmó José Aylwin, Coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.
Además, los gobiernos han recurrido a legislación que debilita la libertad de asociación para fomentar el desarrollo de la industria. Las personas defensoras del medio ambiente enfrentan represión violenta y hostigamiento por denunciar la falta de consulta, información y compensación, especialmente en Argentina y Bolivia. Un ejemplo preocupante: cientos de personas resultaron heridas y al menos 90 detenidas durante las protestas contra la reforma constitucional en la provincia argentina de Jujuy. Muchas de ellas se enfrentan a procedimientos judiciales por delitos graves o leves.
“La criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos ha empeorado en los últimos meses. El gobierno nacional de Argentina ha tomado una serie de decisiones destinadas a garantizar las mejores condiciones posibles para las industrias extractivas en el país, a cualquier precio. Esto incluye poner a disposición de los servicios de inteligencia del Estado para espiar a las organizaciones medioambientales y crear una unidad de seguridad específica para intervenir en los conflictos que afecten a los procesos productivos”, afirmó Manuel Tufró, Director de Justicia y Seguridad del CELS.
“Los Estados y las empresas deben asumir su responsabilidad de remediar los impactos adversos del desarrollo minero en los derechos humanos y el medio ambiente, y de prevenir cualquier impacto que pueda ocurrir en el futuro a medida que aumenta la minería. Ambos deben garantizar que la urgente transición energética sea verdaderamente justa y equitativa para todos y todas y no genere más injusticias y violaciones para los territorios indígenas y las poblaciones locales”, afirmó Manuel Olivera Andrade, Investigador y Profesor de la Universidad Mayor de San Andrés.
Este primer estudio se basa en un proceso de documentación liderado por comunidades indígenas y locales de los tres países, establecido en colaboración con las cuatro organizaciones. Los resultados de la investigación se incorporarán a tres informes nacionales sobre abusos emergentes, que se publicarán en 2026.