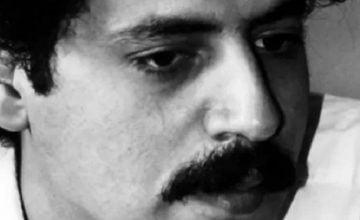La bullada paz social con la cual se discute todo el sentimiento democrático del país en estos momentos de convulsión social, nos obliga a comenzar una campaña política contra las esquirlas del ‘NO’ con que se (des)arma la política nacional luego de la dictadura, abriendo así un nuevo espacio de la representación y la ciudadanía, obligándonos a decodificar una nueva lengua para la integración a la democracia global, asentada en la tecnocracia y sus dispositivos militares, estadísticos, mediáticos y jurídicos, entre otros, con que hoy se resuelve lo político a nivel mediático desde que comienza el espectáculo de la transición bajo enunciados tales como <<paz social>>, <<guerra al terrorismo>>, <<unidad nacional>>, etc., y que configuran un paradigma singular, en el caso chileno, para afrontar el espacio común desde donde emerge este sentimiento <<innato>> a la democracia desde los diversos agentes que componen la totalidad del país.
La bullada paz social con la cual se discute todo el sentimiento democrático del país en estos momentos de convulsión social, nos obliga a comenzar una campaña política contra las esquirlas del ‘NO’ con que se (des)arma la política nacional luego de la dictadura, abriendo así un nuevo espacio de la representación y la ciudadanía, obligándonos a decodificar una nueva lengua para la integración a la democracia global, asentada en la tecnocracia y sus dispositivos militares, estadísticos, mediáticos y jurídicos, entre otros, con que hoy se resuelve lo político a nivel mediático desde que comienza el espectáculo de la transición bajo enunciados tales como <<paz social>>, <<guerra al terrorismo>>, <<unidad nacional>>, etc., y que configuran un paradigma singular, en el caso chileno, para afrontar el espacio común desde donde emerge este sentimiento <<innato>> a la democracia desde los diversos agentes que componen la totalidad del país.
El paradigma hegemónico en la discusión nacional sobre el ejercicio de la ciudadanía, en el que se disponen la institucionalidad, la opinión pública, y los órganos de representación (sean sindicatos, federaciones, partidos político, centros de estudiantes, etc.) para afrontar dicha transición es el de <<lo concreto>>, el cual se desplaza, dentro de los diversos lugares de enunciación, entre matices de conservadurismos y progresismos, disputándose en él una legitimidad indiscutible desde la cual arranca cierta efectividad casi como si fuera esta fórmula la panacea de la verdad desde donde condicionar la existencia y legitimidad de unos y la muerte e ilegitimidad de otros, sin tener en cuenta los cómo se ha llegado a tales certezas y objetividades, sin cuestionar nadie los discursos con que desde la lengua machacada de la dictadura se ingresa a la de la democracia internacional. Es por esto, que una campaña política contra la esquirlas del NO en Chile quiere decir también una ofensiva <<deslenguada>> contra los procedimientos, mecanismos y marcos lingüísticos con que la <<comunidad global>> se ha forjado y establecido como nuevo horizonte de lo real a partir de una resignificación de lo sido, como una relocalización de lo visto, una estratificación de lo enunciado y un ordenamiento de lo olvidado, en un nuevo espectro de valoraciones, justificaciones y legitimaciones, que si no es con la algarabía de la revuelta no vuelve a ponerse en entredicho, y por consiguiente, a resaltar como farsa. Es así como las crisis son justamente los espacios de visibilidad con que podemos ponernos a tono con los secretos que nos aguardan las máquinas tradicionales de poder como cuerpos habitables y docilizados, las tentativas con que se nos gobierna y legisla y las voces que resuenan en nuestras palabras como ecos luego de haber sido documentados con lo que es verdad o falsedad según corresponda; las crisis son esos espacios opacos donde todo lo que acontece nos obliga constantemente a repensarnos, y si no es así, a simplemente localizarnos y posicionarnos en un campo de conflictos amplios, donde la policía toma las calles, las escuelas y universidades profundizan su labor institucional y disciplinario en torno a los saberes, los medios de comunicación agudizan sus <<neutralidades>> editoriales y la justicia selectivamente deja caer sobre algún “infame mal afortunado” todo su peso, siempre afín con la matrix con que se ha gobernado la diferencia históricamente, la de la paz social, la objetividad y la unidad, y hoy con su correspondiente singularidad, la seguridad.
La tarea <<efectiva>> y <<concreta>> de la Dictadura chilena fue la gestión y administración del miedo, y junto con este, el despliegue y sistematización de procedimientos jurídicos, mediáticos y coercitivos para su estabilidad, como también el de estratificación y planificación de los riesgos que asediaban a la población. Es así como en 17 años Chile se abre a un plan <<espectacular>> en el que la televisión kreutzbergeriana gringa, policías, ejército y paramilitares, técnicos juristas portalianos-guzmanianos, y humanistas capitalistas no gubernamentales, comienzan a pretramar la cuna global del neoliberalismo chileno a partir del gobierno de la crisis, como gobierno del riesgo de la vida, y de una nueva ciudadanía que como condición contractual yace sujeta a su vulnerabilidad. El (des)bancamiento del sector industrial y manufacturero del Estado de Bienestar, y el ingreso de los cuerpos parados y cesantes (por la razón o la fuerza) al mercado financiero de la flexibilidad laboral, abre una fisura durante el 80 donde (el miedo a) la muerte y la crisis económica se desplaza a la vida cotidiana, despolitizando el campo de la muerte donde se justificó el dictador durante sus primeros años de guerra fría fáctica, y extendiéndola a la población en general, disciplinando, chantajeando y obligando a los chilenos a asumir una afectividad demencial con el “esfuerzo individual” dado en el trabajo (en plural realmente), acusando toda molestia, indignación o reivindicación de derechos como terrorismo o desorden anticonstitucional apelando a la oración que fundó la democracia chilena después del 90, “paz social”. Es así como el marco normativo donde paz/guerra, ciudadano/terrorista, emprendedor/delincuente, se comienza a tramar, produciendo el sentimiento de ciudadanía global que con la transición se profundizará.
NO debemos olvidar que la crisis económica planificada por los Chicago Boys en Chile, obliga el cierre de una gran cantidad de espacios de trabajo, principalmente espacios productivos del Estado, para que estos cuerpos cesantes se abrieran a la anarquía trasnacional del mercado, en ello se jugaría el nuevo orden laboral de Estado, que marca la transición del Estado de Bienestar al del Estado de Deuda General, llevando la transacción de lo público a la esfera de las oscilaciones entre oferta y demanda, por lo tanto, induciendo las crisis como condición existencial de la vida. La vida en crisis, la vida en riesgo, permite establecer una economía sostenida en los cuerpos flotantes y vulnerables: precarización laboral, privatización de la salud, la vivienda y la educación, flexibilización del conocimiento, estandarización de la mano de obra a partir de competencias y habilidades, migración legal-trasnacional y migración precarizada-ilegal, el nuevo mercado securitario dado por afp’s, cajas de compensación, empresas de seguridad, un nuevo y estable mercado de subcontratación, y consigo un advenimiento de una política de las encuestas, lo concreto, las efectividades y que llevan las discusiones sobre la sociedad al plano de las estadísticas, los porcentajes y los cálculos sacando del plano de lo público a los sujetos, para mantener custodiada la gubernamentalidad, sólo para la oligarquía monopolizadora técnica de especialistas de una sociedad.
Con el desajuste de la sociedad de derecho, con la modernidad en proceso de desmantelamiento, la crisis de la vida se da en cuanto crisis de la representación, donde el espacio de la política asume el espacio de la gestión de las vidas en cuanto existencias, es a partir de esto, que la red social, que la publicidad, el desarrollo tecnológico, y las estadísticas de consumo e interés, comienzan a rectificar los mapeos poblacionales a meros espacios de la sobrevivencia y éstos constituyendo el nuevo espacio de lo público. El espacio de la representación política en la cual la soberanía individual quedaba dado por el grado de <<adultez racional>> con la cual confiaba su decisión el ciudadano, queda hoy en día establecido bajo el asedio y apremio de su pasividad, silencio y desinterés participativo, relegado al del consumo, los servicios y el entretenimiento, radicalizando así su mayoría de edad, con la cual sociedad civil y mercado hoy en día se anquilosan. El acontecimiento del 73’ funda un nuevo derecho afirmando la potencia ciudadana moderna, llevándola a su paroxismo, deshaciendo las distancias entre vida y política, y entrecruzando éstas a planos indistintos donde derecho y ciudadanía resuelven política y mercado, y así de forma conjunta, abren un nuevo escenario (pos)político donde la mediatización de lo vivo queda como único plano político de realidad para resolver coyunturas, sin abrir las formas o lógicas con las cuales los cuerpos son habitados jurídicamente por simulacros de vidas mercantil.
Es así que durante 22 años de democracia, la transacción de los derechos dado por la dictadura sigue su profundización, como también el apego ciudadano a esas lógicas indiscernibles, es así como por ejemplo, las diversas revueltas por espacios públicos de representación, luchas contra nuevas ajustes u otras reivindicaciones sociales, han permitido mejorar el enganche privado en la gestión y dirección de los derechos, es así como hoy en día, las disputas políticas en los medios nacionales por el movimiento estudiantil recaen incesantemente en nociones como “calidad”, “efectividad”, “concretud”, sin irrumpir en las lógicas que la dictadura prefijó, junto con la concertación y la alianza. No es casualidad que la revolución pingüina fue deshecha en la LGE y un Consejo Asesor Presidencial, porque el deslenguado movimiento de la revuelta fue traducido por los dirigentes, partidos y órganos de representación, para poder ser tranquilamente ingresados a los registros políticos de los técnicos.
La vida calculada es el principal espacio soberano con que el Estado históricamente comienza a funcionar, la necesaria diagramación y composición de los cuerpos a partir de un discurso racionalizador afín con los movimientos y singularidades de las poblaciones conllevando prácticas que poco a poco han ido constituyendo a los sujetos a partir de espectáculos identitarios donde se fundan ciudadanías y sinónimos de ellas, sin advertir que lo que yace en juego entre los matices de la izquierda progre, la derecha liberal y la izquierda tradicional, es la vida de quienes día a día somos incorporados a derechos y administraciones que lo único que constituyen son conocimientos útiles a sus desvergonzados intereses. Es así que identificar la transición a la democracia en cuanto transacción de la vida a la política-económica es un gesto político que advierte la crisis no para su eterno retorno a las categorías político-técnicas de los socialismos o neoliberalismos, sino para habitar en el impasse que ésta produce cuando somos registrados como vulnerables, para afirmar nuestra condición y desde ahí no pedir, ni exigir, ni obligar, sino ocupar lo único común que tenemos, que es la vida como potencia de vulnerar aquello que nos controla y disciplina, y comenzar a okupar la política que somos nos-otrxs, aquellos que advertimos que no hay transición que esperar, sino transacción que vulnerar.
Patricio Azócar Donoso
Ojo e perro